
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
TESIS DE DOCTORADO EN GEOGRAFIA
DIVISIÓN TERRITORIAL DEL TRABAJO Y CIRCUITOS DE LA
ECONOMÍA URBANA: BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS
SABORIZADAS EN BUENOS AIRES, MAR DEL PLATA Y TANDIL
JOSEFINA INES DI NUCCI
BAHIA BLANCA ARGENTINA
2010

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
TESIS DE DOCTORADO EN GEOGRAFIA
DIVISIÓN TERRITORIAL DEL TRABAJO Y CIRCUITOS DE LA
ECONOMÍA URBANA: BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS
SABORIZADAS EN BUENOS AIRES, MAR DEL PLATA Y TANDIL
JOSEFINA INES DI NUCCI
BAHIA BLANCA ARGENTINA
2010
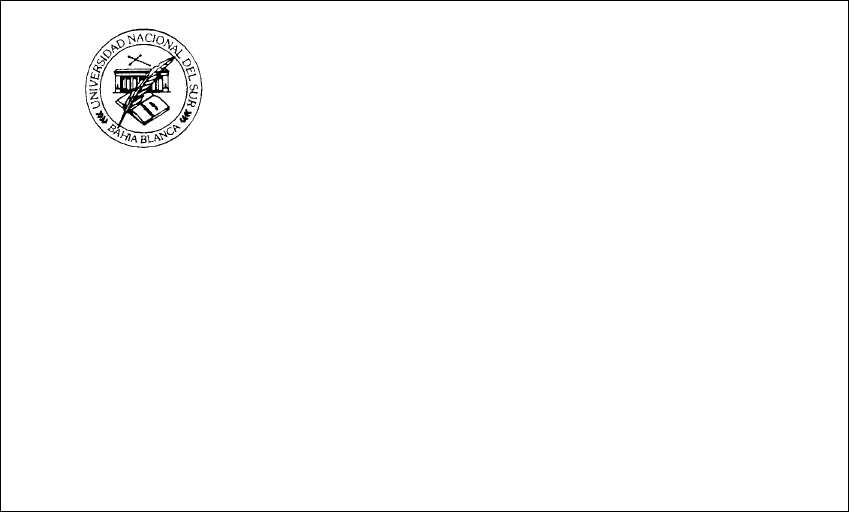
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR
Secretaría General de Posgrado y Educación Continua
La presente tesis ha sido aprobada el …/…/…, mereciendo la calificación
de......(……………………)

PREFACIO
Esta Tesis se presenta como parte de los requisit os para optar al grado A cadémico de Doctor
en Geografía, de la Universidad Na cional del Sur y no ha s ido presentada p reviamente para la
obtención de otro título en esta Universidad u otra. La misma contiene los resultados
obtenidos en investigaciones llevadas a cabo en el ámbito del Departamento de Geografía y
Turismo durante el período comprendido entre el 23 de ma yo de 2006 y el 12 de julio de
2010, bajo la dirección de la Doctora María Laura Sil veira Investigador Independiente de
CONICET en el Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional d e Buenos Aires y P rofesora en la Universidade de São Paulo , y de l a Doctora
María Amalia Lorda como directora asistente, en el marco del Pro yecto de Investigación
“Estrategias de gestión y formación para el desarrollo local en los espacios urbanos,
periurbanos y rurales en el Suroeste Bonaerense” (24/G056), del Departamento de Geografía
y Turismo de la Universidad Nacional del Sur.
Josefina Di Nucci
Departamento de Geografía y Turismo
Universidad Nacional del Sur

AGRADECIMIENTOS
Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET) por el ot orgamiento de una
beca doctoral gracias a l a cual he tenido la oportunidad de poder seguir formándome en esta
carrera académica y profesional.
A mi directora la Do ctora María Laura Silveira c on quien he tenido el pri vilegio de
trabajar en los últ imos años. Agradezco enormemente su dedicación, su pa ciencia, su
acompañamiento y en especial la generosidad qu e ha tenido en compartir conmigo todos sus
conocimientos y experiencias. Sus indicaciones y ens eñanzas han sido centrales y
enriquecedoras en mi camino de formación intelectual.
A mi directora asistente l a Doctora María Amalia Lorda por su constante colaboración
y acompañamiento durante estos años de estudios de doctorado.
Esta tesis es también resultado de todos los años de trabajo compartidos con la
Magister Diana Lan, quien me ha iniciado en la investigación y s e ha oc upado, y lo si gue
haciendo, por brindarm e oportunidades de trabajo, experiencias profesionales, y
especialmente po r acompañarme en todas las decisiones profesionales y personales a lo largo
de mi vida.
Al Magister S antiago Linares, por la paciencia, predisposición y colaboración en la
elaboración de los mapas y tablas. Ha sido mi acompañamiento incond icional en todo el
proceso de trabajo de tesis doctoral.
A la Doctora Claudia Mikkelsen por su completa ayuda en di versas tareas de esta
investigación, por alojar me durante el trabajo de campo en Mar del P lata pero esp ecialmente
por su amistad y generosidad.
A m is compañeros del Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de
Ciencias Humanas en especial a su Director el Doctor Guillermo Velázquez por sus consejos
y oportunidades brindadas a lo largo de estos años.
A di ferentes personas que colaboraron con info rmación im prescindible para esta tesis,
en especial el Magister Jorge Blanco, la Doctora Verónica Holl man, la Doctora María Elisa
Gentile, la Profesora Elda Fernández de Gentile y la Profesora Anabella Dibiase.
A la Facultad de Ciencias Hum anas de la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos A ires, que me ha otorgado distint as licencias y apoyo económico
(pasajes de ómnibus) para realizar los cursos de Doctorado.
A mi familia, mis padres y hermanos quienes siempre han estado atentos e interesados
por mis estud ios y m e han apoyado y alentado en este apasionante trabajo de tesis doctoral.
En especial a mi hermano Javier y su familia que me han alojado y acompañado durante el
trabajo de campo en Buenos Aires.
A mi amiga Magdalena Roa qu ien siempre ha estado preocupada por mi bienestar y
por mi felicidad. Agradezco sus consejos, sus charlas y también sus silencios.
A Lucio quién con s ólo seis años me h a acompañado en la escritura de l a tesis, se ha
preocupado conmigo por los errores, correcciones y apu ros, y se ha alegrado por los logros.
Lucio y S antiago son l os pi lares de mi vida, sin la paciencia y el amor de ell os este trabajo n o
hubiera sido posible. Gracias por tolerar tantas ausencias…
Por último a todas las personas que directa o indirectamente confiaron en la
posibilidad de realización de esta investigación
A todos, muchas gracias.
Para Santiago

RESUMEN
El espacio geográfico m uestra la exist encia de divisiones del trabajo superpuestas según la
capacidad y poder d e diversos actores, como s on las empres as, que particip an en las di stintas
fases de los circuitos espaciales de producción. Esas divisi ones del trabajo coexistentes en l as
ciudades pueden s er estudiadas como un circuito s uperior y un circui to inferior de la
economía (Santos, M. 1 975, 1979) que se distinguen por el grado d e tecnología, capital y
organización, con el cual fabrican, distribu yen y consumen productos y servicios.
En las ciudades de los países subdesarrollados esos circuitos son responsables no sólo
del proceso económico sino también del proceso de organización del espacio. Exi sten en ellas
diferencias profundas en la accesibilidad al consumo y al empleo: una mi noría con altos
ingresos y elev ado consu mo, al lado de la m asa de la población con bajos salarios y, por
consiguiente, menor accesibilidad para el consumo.
Para la compr ensión d e los circuitos de la econom ía el proceso de u rbanización de
Argentina es fundamental debido a que nos permite ir observando la distrib ución del trabajo y
la producción y las dife rentes maneras en que las sucesivas modernizaciones impactan en el
territorio, fuertemente si gnadas por vectores externos e internos, tanto económicos como
políticos.
En la p resente Tesis Doctoral, el objetivo c entral es reflexionar y comprender la
coexistencia de divisiones territoriales del trabajo en ciudad es del área concentrada de
Argentina, desde la perspectiva de la existencia de un circuito superior y de un circuito
inferior de la e conomía urbana de bebidas gaseosas y a guas saborizad as. El primero es
resultado directo de la modernización de activi dades en constante unión con el progreso
tecnológico, existiendo un grupo de pobla ción que de él se beneficia, ya sea por l a
producción o por consumo. Es el circuito conformado por las grandes compañías
trasnacionales y algunas nacionales asociadas, que elaboran bebidas de primeras marcas, y
por las nuevas formas de dist ribución y consumo, como son los s upermercados. Pero junto a
este cir cuito superior, ex iste otro, el inf erior, qu e t ambién es el resultado d e la m odernización
y del pro greso tecnológico, p ero un resultado indirecto. Incluye empresas locales que
elaboran terceras marcas, una amplia red de pequeños comer cios minoristas, como almacenes
y despens as y el sector de la población que ingresa a este circuito por la producción, la
distribución o el consumo.
Entre las variables que se han tomado para el estu dio de esos circuitos de l a economía,
son destacables la t écnica, la organización, el capi tal, las finanzas y la pub licidad. La difusión
y el uso desigual de las t écnicas han si do determinantes para explicar la coexist encia de
circuitos de la economía de estos produ ctos esp ecíficos. La organización de las empresas ha
llevado a un uso jerárquico y corporativo del territorio tanto en la elaboración como en el
consumo en las ciudades estudi adas. Por último, se estudian la concentración del capital y las
finanzas como su principal soporte y el rol pro tagónico que h a adquirido la publicidad
acompañada de discursos light y de «vida sana».
La di námica de estos circuitos se analiza a partir de las características distin tivas del
medio construido y del mercado (Silveira, M. L. 2004) en las ciudades de Buenos Aires, Mar
del Plata y Tandil. Est as ciudades rev elan l a coexistencia de empresas globales, nacionales y
locales en las fases de producción, distribución y comercialización de bebidas gaseosas y
aguas saborizadas, permitiendo la formación de mercados únicos, aunque segmentados.
Vista previa del material en texto
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR TESIS DE DOCTORADO EN GEOGRAFIA DIVISIÓN TERRITORIAL DEL TRABAJO Y CIRCUITOS DE LA ECONOMÍA URBANA: BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS EN BUENOS AIRES, MAR DEL PLATA Y TANDIL JOSEFINA INES DI NUCCI BAHIA BLANCA ARGENTINA 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR TESIS DE DOCTORADO EN GEOGRAFIA DIVISIÓN TERRITORIAL DEL TRABAJO Y CIRCUITOS DE LA ECONOMÍA URBANA: BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS EN BUENOS AIRES, MAR DEL PLATA Y TANDIL JOSEFINA INES DI NUCCI BAHIA BLANCA ARGENTINA 2010 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR Secretaría General de Posgrado y Educación Continua La presente tesis ha sido aprobada el …/…/…, mereciendo la calificación de......(……………………) PREFACIO Esta Tesis se presenta como parte de los requisitos para optar al grado Académico de Doctor en Geografía, de la Universidad Nacional del Sur y no ha sido presentada previamente para la obtención de otro título en esta Universidad u otra. La misma contiene los resultados obtenidos en investigaciones llevadas a cabo en el ámbito del Departamento de Geografía y Turismo durante el período comprendido entre el 23 de mayo de 2006 y el 12 de julio de 2010, bajo la dirección de la Doctora María Laura Silveira Investigador Independiente de CONICET en el Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires y Profesora en la Universidade de São Paulo, y de la Doctora María Amalia Lorda como directora asistente, en el marco del Proyecto de Investigación “Estrategias de gestión y formación para el desarrollo local en los espacios urbanos, periurbanos y rurales en el Suroeste Bonaerense” (24/G056), del Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur. Josefina Di Nucci Departamento de Geografía y Turismo Universidad Nacional del Sur AGRADECIMIENTOS Al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET) por el otorgamiento de una beca doctoral gracias a la cual he tenido la oportunidad de poder seguir formándome en esta carrera académica y profesional. A mi directora la Doctora María Laura Silveira con quien he tenido el privilegio de trabajar en los últimos años. Agradezco enormemente su dedicación, su paciencia, su acompañamiento y en especial la generosidad que ha tenido en compartir conmigo todos sus conocimientos y experiencias. Sus indicaciones y enseñanzas han sido centrales y enriquecedoras en mi camino de formación intelectual. A mi directora asistente la Doctora María Amalia Lorda por su constante colaboración y acompañamiento durante estos años de estudios de doctorado. Esta tesis es también resultado de todos los años de trabajo compartidos con la Magister Diana Lan, quien me ha iniciado en la investigación y se ha ocupado, y lo sigue haciendo, por brindarme oportunidades de trabajo, experiencias profesionales, y especialmente por acompañarme en todas las decisiones profesionales y personales a lo largo de mi vida. Al Magister Santiago Linares, por la paciencia, predisposición y colaboración en la elaboración de los mapas y tablas. Ha sido mi acompañamiento incondicional en todo el proceso de trabajo de tesis doctoral. A la Doctora Claudia Mikkelsen por su completa ayuda en diversas tareas de esta investigación, por alojarme durante el trabajo de campo en Mar del Plata pero especialmente por su amistad y generosidad. A mis compañeros del Centro de Investigaciones Geográficas de la Facultad de Ciencias Humanas en especial a su Director el Doctor Guillermo Velázquez por sus consejos y oportunidades brindadas a lo largo de estos años. A diferentes personas que colaboraron con información imprescindible para esta tesis, en especial el Magister Jorge Blanco, la Doctora Verónica Hollman, la Doctora María Elisa Gentile, la Profesora Elda Fernández de Gentile y la Profesora Anabella Dibiase. A la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, que me ha otorgado distintas licencias y apoyo económico (pasajes de ómnibus) para realizar los cursos de Doctorado. A mi familia, mis padres y hermanos quienes siempre han estado atentos e interesados por mis estudios y me han apoyado y alentado en este apasionante trabajo de tesis doctoral. En especial a mi hermano Javier y su familia que me han alojado y acompañado durante el trabajo de campo en Buenos Aires. A mi amiga Magdalena Roa quien siempre ha estado preocupada por mi bienestar y por mi felicidad. Agradezco sus consejos, sus charlas y también sus silencios. A Lucio quién con sólo seis años me ha acompañado en la escritura de la tesis, se ha preocupado conmigo por los errores, correcciones y apuros, y se ha alegrado por los logros. Lucio y Santiago son los pilares de mi vida, sin la paciencia y el amor de ellos este trabajo no hubiera sido posible. Gracias por tolerar tantas ausencias… Por último a todas las personas que directa o indirectamente confiaron en la posibilidad de realización de esta investigación A todos, muchas gracias. Para Santiago RESUMEN El espacio geográfico muestra la existencia de divisiones del trabajo superpuestas según la capacidad y poder de diversos actores, como son las empresas, que participan en las distintas fases de los circuitos espaciales de producción. Esas divisiones del trabajo coexistentes en las ciudades pueden ser estudiadas como un circuito superior y un circuito inferior de la economía (Santos, M. 1975, 1979) que se distinguen por el grado de tecnología, capital y organización, con el cual fabrican, distribuyen y consumen productos y servicios. En las ciudades de los países subdesarrollados esos circuitos son responsables no sólo del proceso económico sino también del proceso de organización del espacio. Existen en ellas diferencias profundas en la accesibilidad al consumo y al empleo: una minoría con altos ingresos y elevado consumo, al lado de la masa de la población con bajos salarios y, por consiguiente, menor accesibilidad para el consumo. Para la comprensión de los circuitos de la economía el proceso de urbanización de Argentina es fundamental debido a que nos permite ir observando la distribución del trabajo y la producción y las diferentes maneras en que las sucesivas modernizaciones impactan en el territorio, fuertemente signadas por vectores externos e internos, tanto económicos como políticos. En la presente Tesis Doctoral, el objetivo central es reflexionar y comprender la coexistencia de divisiones territoriales del trabajo en ciudades del área concentrada de Argentina, desde la perspectiva de la existencia de un circuito superior y de un circuito inferior de la economía urbana de bebidas gaseosas y aguas saborizadas. El primero es resultado directo de la modernización de actividades en constante unión con el progreso tecnológico, existiendo un grupo de población que de él se beneficia, ya sea por la producción o por consumo. Es el circuito conformado por las grandes compañías trasnacionales y algunas nacionales asociadas, que elaboran bebidas de primeras marcas, y por las nuevas formas de distribución y consumo, como son los supermercados. Pero junto a este circuito superior, existe otro, el inferior, que también es el resultado de la modernización y del progreso tecnológico, pero un resultado indirecto. Incluye empresas locales que elaboran terceras marcas, una amplia red de pequeños comerciosminoristas, como almacenes y despensas y el sector de la población que ingresa a este circuito por la producción, la distribución o el consumo. Entre las variables que se han tomado para el estudio de esos circuitos de la economía, son destacables la técnica, la organización, el capital, las finanzas y la publicidad. La difusión y el uso desigual de las técnicas han sido determinantes para explicar la coexistencia de circuitos de la economía de estos productos específicos. La organización de las empresas ha llevado a un uso jerárquico y corporativo del territorio tanto en la elaboración como en el consumo en las ciudades estudiadas. Por último, se estudian la concentración del capital y las finanzas como su principal soporte y el rol protagónico que ha adquirido la publicidad acompañada de discursos light y de «vida sana». La dinámica de estos circuitos se analiza a partir de las características distintivas del medio construido y del mercado (Silveira, M. L. 2004) en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil. Estas ciudades revelan la coexistencia de empresas globales, nacionales y locales en las fases de producción, distribución y comercialización de bebidas gaseosas y aguas saborizadas, permitiendo la formación de mercados únicos, aunque segmentados. ABSTRACT The geographical space shows the existence of work divisions superposed according to the capacity and power of different actors, as enterprises. They participate in the different phases of the space circuits of production. Those divisions of work that are coexistent in the cities may be studied in a superior circuit and in an inferior circuit of the economy. They are distinguished by the grade of technology, capital and organization that they employ to manufacture, distribute and spend products and services. In the cities of the underdevelopment countries those circuits are responsible for the economical process as well as the organization of the space. There are deep differences in the way to access to consume and work. We have two parts: one, a minority with the high incomes and great consume; on the other hand most of the population, with low salaries, with less possibility to access to consume. To understand the economical circuits, it’s important to know the process of urbanization of Argentina. It let us have a look at the distribution of work and production and the different ways in which the different changes break in the territory strongly signed by external and internal vectors, as well as economical and political ones. In the present doctoral thesis, the main object is to think and understand the coexistence of territorial divisions of work in cities in the area concentrated in Argentina from the perspective of the existence of a superior circuit and of an inferior circuit of the urban economy of sodas and flavored waters. The first is the direct result of the modernization of activities, joined to the technology process. There is a group of people that gets benefits from it, by production or by consume. It is the circuits formed by the great companies that produce Premium brands and by the new form of distribution and consume like supermarkets. But, close to this circuit, there is another, the inferior one, that it is also the result of the modernization and the technological progress, with an indirect result. It includes enterprises that manufacture second brands a big network of retail shops like local stores and people who enter this circuit by the production, distribution and consume. Among the variables taken to the study of those circuits of economy, we may mention the techniques, the organization, the capital, the finances and the publicity. The diffusion and unequal use of the techniques have been very important to explain the coexistence of circuits of the economy in these specific products. The organizations of the enterprises has led to a corporative and hierarchical use of the territory, both in the elaboration and the consume of the mentioned cities. To end, the concentration of capital and finances are considered the principal support and leading rol that publicity has got with terms like light and good health. The dynamics of these circuits is analyzed after the clear characteristics of the place built and of the marked (Silveira, M. L, 2004) in the cities of M del Plata and Tandil. These cities reveal the coexistence of global, national and local enterprises in the phases of production, distribution and commercialization of sodas and flavored water. This permits the formation of unique markets, though they are segmented INDICE GENERAL INTRODUCCION ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 PRIMERA PARTE URBANIZACIÓN Y ESPACIO DIVIDIDO: LA FORMACIÓN DEL MEDIO TÉCNICO- CIENTÍFICO-INFORMACIONAL EN ARGENTINA --------------------------------------------11 CAPITULO 1 ARGENTINA Y SU ÁREA CONCENTRADA ENTRE LAS DÉCADAS DE 1950 Y 1990: GÉNESIS DEL MEDIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL .............................. 12 1.1. GÉNESIS DEL MEDIO TÉCNICO CIENTÍFICO INFORMACIONAL EN ARGENTINA Y SU ÁREA CONCENTRADA: A MODO DE INTRODUCCIÓN ............................................................................. 12 1.1.1. Fin de la Industrialización interna e inicios de la industrialización transnacional: la necesidad de modernizar el territorio ............................................................................... 14 1.1.2. Normas “aperturistas”, movimientos de capital y desindustrialización ................ 18 1.1.3. Una nueva división interna del trabajo industrial: el acontecer jerárquico en las áreas de promoción industrial .......................................................................................... 20 1.1.4. Una nueva división territorial del trabajo y una misma repartición geográfica: la conformación del área concentrada del país .................................................................... 23 1.1.5. Los sistemas de ingeniería públicos e inversiones estatales: densificación del medio técnico-científico .................................................................................................. 25 1.2. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN ARGENTINO Y LA FORMACIÓN DEL ÁREA CONCENTRADA DEL PAÍS .................................................................................................................................... 26 1.2.1. Tendencias de la urbanización en Latinoamérica y Argentina: la urbanización terciaria y el papel de la industria en la urbanización argentina ...................................... 26 1.2.2. La conformación de la red urbana argentina y del área concentrada. La primacía de Buenos Aires y los vacíos urbanos ............................................................................. 29 1.2.2.1. El crecimiento de las ciudades en Argentina y en el área concentrada .......... 37 1.2.3. La metropolización de Buenos Aires ..................................................................... 40 1.2.4. Estructura demográfica y estructura económica terciaria: algunos ejemplos en el área concentrada del país ................................................................................................. 44 CAPITULO 2 EL PERÍODO DE LA GLOBALIZACIÓN EN ARGENTINA Y SU ÁREA CONCENTRADA: OBJETOS, ACCIONES Y NORMAS DEL TERRITORIO DESDE 1990 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------46 2.1. EL PERÍODO ACTUAL Y SUS VARIABLES DETERMINANTES: INFORMACIÓN, CONSUMO Y TÉCNICA .................................................................................................................................... 46 2.1.1. Sociedad de consumo y sociedad excluyente en Argentina, en el período actual . 49 2.1.2. El valor simbólico del consumo ylos discursos “light” del período ..................... 52 2.2. NUEVAS RELACIONES CONSTITUTIVAS DEL TERRITORIO ARGENTINO Y SU ÁREA CONCENTRADA .......................................................................................................................... 53 2.2.1. Neoliberalismo y uso desigual del territorio en la actividad industrial ................. 58 2.2.2. Concentración, centralización y transnacionalización de la economía argentina y del circuito espacial de producción de bebidas ................................................................ 59 2.2.3. La producción de bebidas en la década de los noventa, nuevas formas técnicas y organizacionales en el territorio ....................................................................................... 61 2.2.3.1. El poder de las firmas globales en el lugar: bebidas gaseosas en Mar del Plata ...................................................................................................................................... 63 2.3. CRISIS POLÍTICO-ECONÓMICA, INCIPIENTE REINDUSTRIALIZACIÓN, HIPERCONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL: ARGENTINA POST-CONVERTIBILIDAD ...................................... 65 2.3.1. Verticalidades y uso racional del espacio: nuevas formas técnicas y organizacionales ............................................................................................................... 68 2.3.1.1 Producción de preformas y especialización espacial: Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego (AAEdTF).................................................................................... 70 CAPITULO 3 EL PROCESO ACTUAL DE URBANIZACIÓN Y LA DENSIFICACIÓN DEL MEDIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL EN ARGENTINA Y SU ÁREA CONCENTRADA ---------------------------------------------------------------------------------------72 3.1. EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES ARGENTINAS BAJO EL NEOLIBERALISMO .................... 72 3.1.1. La red urbana de Argentina en las últimas décadas ................................................... 74 3.2. NUEVOS CONTENIDOS MATERIALES Y ORGANIZACIONALES EN ARGENTINA Y SU ÁREA CONCENTRADA .......................................................................................................................... 79 3.3. LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LAS CIUDADES DE BUENOS AIRES, MAR DEL PLATA Y TANDIL : FORMA, FUNCIÓN, ESTRUCTURA Y PROCESO................................................................ 85 3.3.1. Urbanización, inversiones y renovación del territorio en Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil ................................................................................................................................ 92 3.4. POBREZA, DESIGUALDAD SOCIAL Y FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL ................................ 101 3.4.1. Las ciudades grandes como abrigo de la pobreza y del circuito inferior de la economía: Buenos Aires y Mar del Plata ........................................................................... 102 SEGUNDA PARTE DIFUSIÓN Y USO DESIGUAL DE LAS TÉCNICAS EN EL CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUCCIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS ......................... 107 CAPITULO 4 DIFUSIÓN Y USO DESIGUAL DE LAS TÉCNICAS EN EL CIRCUITO ESPACIAL DE PRODUCCIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS ------------------ 107 4.1. PRODUCCIÓN, FLEXIBILIDAD Y RIGIDEZ DE LA TÉCNICA: DEL VIDRIO AL PET, DEL PET AL VIDRIO .................................................................................................................................... 107 4.1.1. Crisis económica, limitaciones y soluciones técnicas internas. La posibilidad de flexibilizar las técnicas de las grandes empresas: la vuelta al vidrio y los nuevos envases PET ................................................................................................................................ 113 4.1.2. La solidaridad técnica entre bebidas gaseosas y aguas saborizadas .................... 116 4.1.3. El factor técnico en la producción y los circuitos de la economía ....................... 118 4.2. ENTRE “LO VIEJO” Y “LO NUEVO”: INNOVACIONES TÉCNICAS, VERTICALIDADES Y HORIZONTALIDADES EN LAS INSTANCIAS DE DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO ................................ 119 4.2.1. El aumento de la producción y la necesidad de transformarlas en flujos: las nuevas formas modernas de distribución y consumo ................................................................ 119 4.2.2. La interdependencia entre la ciencia, la técnica y la información en la distribución y comercialización ......................................................................................................... 122 4.2.3. Generalización de la técnica autoservicio versus diversificación de las técnicas tradicionales en el cotidiano homologo ......................................................................... 124 CAPITULO 5 CAPITAL, FINANZAS Y PUBLICIDAD EN LOS CÍRCULOS DE COOPERACIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS ------------------------------------------- 128 5.1. CAPITAL Y PODER EN EL USO DEL TERRITORIO: TIPOS, ORÍGENES Y ESCALAS ................... 128 5.2. EL SISTEMA FINANCIERO COMO NEXO Y DIVISIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LA ECONOMÍA ... 132 5.3. LA PUBLICIDAD COMO “ INFORMACIÓN”: LOS DISCURSOS LIGHT ....................................... 136 CAPITULO 6 ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS Y USO JERÁRQUICO Y CORPORATIVO DEL TERRITORIO PARA LA ELABORACIÓN Y EL CONSUMO ------------------------------- 141 6.1. ORGANIZACIÓN INTERNA Y ESPACIAL DE LAS EMPRESAS: CONCENTRACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN Y FORMACIÓN DE OLIGOPOLIOS ............................................................ 141 6.1.1. Uso jerárquico y concentrado del territorio: la difusión espacial de las redes modernas de comercialización ....................................................................................... 147 6.2. LA DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y LOS OBJETOS CONVERTIDOS EN «MARCAS» .. 151 TERCERA PARTE DIVISIÓN DEL TRABAJO Y SEGMENTACIÓN DE LA ECONOMÍA URBANA EN BUENOS AIRES, MAR DEL PLATA Y TANDIL: BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS --------------------------------------------------------------------------------------- 154 CAPITULO 7 ESPACIO BANAL, DIVISIONES TERRITORIALES HEGEMÓNICAS DEL TRABAJO Y SEGMENTACIÓN DE LA ECONOMÍA URBANA EN BUENOS AIRES ........................ 155 7.1. CIRCUITO SUPERIOR Y DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS: COCA-COLA, PEPSI-COLA, NESTLÉ Y DANONE ................................... 155 7.1.1. Localización, sistemas de ingeniería y uso privatista del territorio ..................... 157 7.1.2. Las divisiones del trabajo particulares de las firmas de marcas globales: distribución y comercialización ..................................................................................... 161 7.1.3. Innovación técnica, gran capital y organización racional: la formación de oligopolios y mercados concentrados ............................................................................ 163 7.1.3.1. Ciencia y técnica: la innovación como eje central de la competencia interempresarial y de la monopolización del mercado .............................................. 165 7.1.3.2. Tecnoesfera y psicoesfera: la importancia de la publicidad para las grandes empresas ..................................................................................................................... 167 7.2. CIRCUITO SUPERIOR MARGINAL Y DIVISIÓN NACIONAL DEL TRABAJO: PRITTY Y PRODEA ................................................................................................................................................ 168 7.2.1. Configuración territorial y medio construido ...................................................... 169 7.2.2. Las posibilidades técnicas y organizacionales en la división del trabajo de las firmas nacionales: crecimiento e inestabilidad ..............................................................171 7.2.2.1. La circulación y el movimiento como límites al uso del territorio en el área concentrada ................................................................................................................ 173 7.2.3. La producción de marcas diferenciales del circuito superior marginal ............... 175 7.2.3.1. La publicidad y su uso coyuntural ................................................................ 177 7.2.3.2. Los problemas de las empresas nacionales: competencia, trabajo, normas y la lucha por mantener su posición.................................................................................. 177 7.3. SEGMENTACIÓN, MARCAS, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO ........................................... 179 7.3.1 Medio construido y mercado en los barrios de Palermo y Villa Lugano.............. 179 7.3.1.1. Circuitos de la economía urbana, comercialización y consumo ................... 185 CAPITULO 8 DIVISIÓN REGIONAL Y LOCAL DEL TRABAJO EN MAR DEL PLATA: ENTRE EL CIRCUITO SUPERIOR MARGINAL Y EL CIRCUITO INFERIOR ------------------------ 192 8.1. CIRCUITO SUPERIOR MARGINAL Y DIVISIÓN NACIONAL Y REGIONAL DEL TRABAJO: NUTRECO ALIMENTOS Y MAR DEL PLATA SODA .................................................................... 192 8.1.1. Práctico-inerte y formas heredadas en la división del trabajo de las firmas regionales ............................................................................................................................................ 194 8.1.2. La división particular del trabajo de las empresas regionales: técnica, capital, organización y mercado de trabajo .................................................................................... 196 8.1.2.1. Distribución y circulación en la división del trabajo del circuito superior marginal ......................................................................................................................... 200 8.1.2.2. Publicidad y contigüidad espacial: el papel del cotidiano y la co-presencia .... 203 8.2. CIRCUITO INFERIOR Y DIVISIÓN LOCAL E INTRAURBANA DEL TRABAJO: EMBOTELLADORA SIERRAS DEL ATLÁNTICO/ SPRING-UP .................................................................................... 205 8.2.1. Técnicas artesanales, organización familiar y trabajo intensivo: fluctuación y crisis ............................................................................................................................................ 207 8.3. TIEMPOS RÁPIDOS Y TIEMPOS LENTOS EN LA DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS DE MAR DEL PLATA ..................... 210 8.3.1. Ciudad turística, medio construido y circuitos de la economía urbana en los barrios de La Perla, Güemes y San Martin .................................................................................... 214 8.3.1.1. El circuito superior y superior marginal de supermercados: superposición de escalas de capitales ........................................................................................................ 218 8.3.1.2. Comercio tradicional y circuito inferior ........................................................... 221 CAPITULO 9 TANDIL EN LA DIVISIÓN TERRITORIAL DEL TRABAJO DE LAS BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS --------------------------------------------------------- 225 9.1. PRODUCCIÓN Y CIRCUITO INFERIOR DE BEBIDAS GASEOSAS: TANDIL JUGOS- TIX ............ 225 9.1.1. Limitaciones técnicas, capacidad ociosa, deterioro del capital y “otras racionalidades” organizacionales: incertidumbre e inseguridad ........................................ 227 9.2. LOS CIRCUITOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS ..... 230 9.2.1. El circuito superior en la distribución de bebidas de marcas hegemónicas ............. 231 9.2.2. La distribución de bebidas de terceras marcas: entre la venta directa y los distribuidores locales ......................................................................................................... 231 9.3. VERTICALIDADES Y HORIZONTALIDADES EN LA COMERCIALIZACIÓN Y EL CONSUMO...... 234 9.3.1. Horizontalidades, comercio tradicional y consumo de bebidas gaseosas ................ 237 CONCLUSIÓN ----------------------------------------------------------------------------------------- 244 FUENTES UTILIZADAS ---------------------------------------------------------------------------- 252 PÁGINAS WEB CONSULTA DAS ---------------------------------------------------------------- 257 BIBLIOGRAFÍA --------------------------------------------------------------------------------------- 258 ANEXO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 271 INDICE DE MAPAS MAPA 1: ARGENTINA. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGLOMERACIONES DE TAMAÑO INTERMEDIO. (ATIS: 50.000 HASTA 999.999 HABITANTES). 1950. ................................................................. 33 MAPA 2: ARGENTINA. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGLOMERACIONES DE TAMAÑO INTERMEDIO. (ATIS: 50.000 HASTA 999.999 HABITANTES). 1980.............................................................36 MAPA 3: ARGENTINA. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGLOMERACIONES DE TAMAÑO INTERMEDIO. (ATIS: 50.000 HASTA 999.999 HABITANTES). 2001. ................................................................. 78 MAPA 4: CONFORMACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES........................88 MAPA 5: PARTIDO GENERAL PUEYRREDON. MAR DEL PLATA . 2009.. ...................................... 90 MAPA 6: CIUDAD DE TANDIL . 2009....................................................................................92 MAPA 7: ARGENTINA. LOCALIZACIÓN DE SUCURSALES DE LAS SEIS GRANDES CADENAS NACIONALES Y TRANSNACIONALES. 2010…….......................................................................149 MAPA 8: EMBOTELLADORAS DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS DEL CIRCUITO SUPERIOR Y SUPERIOR MARGINAL. RMBA. 2009... ................................................................. 159 MAPA 9: CIUDAD DE BUENOS AIRES: BARRIOS PALERMO Y VILLA LUGANO..........................181 MAPA 10: MAR DEL PLATA . EMPRESAS PRODUCTORAS Y DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS. 2009.…….......................................................................196 MAPA 11: CIUDAD DE MAR DEL PLATA , SUPERMERCADOS EN CADENA. 2009…...................216 MAPA 12: TANDIL . SUPERMERCADOS. 2009............................................................................236 MAPA 13: TANDIL . APERTURA DE ALMACENES ENTRE 2004-2007.........................................239 INDICE DE TABLAS Y GRAFICOS TABLA 1: ARGENTINA. TASA TOTAL Y TASAS REGIONALES DE URBANIZACIÓN. AÑOS 1947, 1960, 1970 Y 1980 .................................................................................................................... 28 TABLA 2: ARGENTINA. POBLACIÓN EN AGLOMERACIONES DE TAMAÑO INTERMEDIO. (ATIS: 50.000 HASTA 999.999 HABITANTES) DE 1950 A 1980 .............................................................. 32 TABLA 3: ARGENTINA. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN TRES CATEGORÍAS DE TAMAÑO DE AGLOMERACIÓN, 1950 A 1980. VALORES ABSOLUTOS (MILES DE HABITANTES) Y PORCENTAJES (ENTRE PARÉNTESIS)…………………….................................................................................39 TABLA 4: CONSUMO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (EN MILLONES DE LITROS) ........................ 62 TABLA 5: EMPRESAS PRODUCTORAS DE PREFORMAS PET, 2002...............................................70 TABLA 6: ARGENTINA. TASAS REGIONALES DE URBANIZACIÓN. AÑOS 1991 Y 2001………......72 TABLA 7: ARGENTINA. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN TRES CATEGORÍAS DE TAMAÑO DE AGLOMERACIÓN, 1991 Y 2001. VALORES ABSOLUTOS (MILES DE HABITANTES) Y PORCENTAJES (ENTRE PARÉNTESIS)…………………….................................................................................73 TABLA 8: ARGENTINA. POBLACIÓN EN 2001 DE AGLOMERACIONESDE TAMAÑO INTERMEDIO (ATIS: 50.000 HASTA 999.999 HABITANTES) ............................................................................ 76 TABLA 9: EMBOTELLADORAS DE COCA-COLA EN ARGENTINA. 2010.....................................143 TABLA 10: PRIMERAS Y SEGUNDAS MARCAS DE BEBIDAS GASEOSAS. ARGENTINA.….……....151 TABLA 11: PRIMERAS MARCAS DE AGUAS SABORIZADAS. ARGENTINA...................................152 GRÁFICO 1: PRODUCCIÓN ARGENTINA DE BEBIDAS. 1998........................................................62 INDICE DE IMAGENES IMAGEN 1: PRODEA, PARQUE INDUSTRIAL DE PILAR . 2009………......................................170 IMAGEN 2: IMITACIÓN DE BOTELLAS DE TERCERAS MARCAS..................................................176 IMAGEN 3: COMERCIOS MINORISTAS. BARRIO VILLA LUGANO. 2009.....................................191 IMAGEN 4: NUTRECO ALIMENTOS. SIERRA DE LOS PADRES. MAR DEL PLATA . 2009..............193 IMAGEN 5: LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE GASEOSAS. PLANTA PRODUCTORA MAR DEL PLATA SODA………………………………………………………………......................................199 IMAGEN 6: EMBOTELLADORA SIERRAS DEL ATLÁNTICO SPRING-UP. MAR DEL PLATA . 2009...............................................................................................................................206 IMAGEN 7: SUPERMERCADOS MAYORISTAS. MAR DEL PLATA . 2009……..............................213 IMAGEN 8: BARRIOS LA PERLA, GÜEMES Y SAN MARTIN. MAR DEL PLATA . 2009.................218 IMAGEN 9: ALMACENES BARRIOS LA PERLA Y GÜEMES. MAR DEL PLATA . 2009...................223 IMAGEN 10: ALMACENES BARRIOS SAN MARTÍN. MAR DEL PLATA . 2009………………......224 IMAGEN 11: ALMACENES BARRIO VILLA AGUIRRE. TANDIL .2009………………..................241 PRINCIPALES SIGLAS UTILIZADAS RMBA: Región Metropolitana de Buenos Aires. UNCPBA: Universidad nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. PET: Polietilen-Tereftalato. AAETdF: Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego. PVC: Policloruro de Vinilo. CEP: Centro de Estudios para la Producción. CAIP: Cámara Argentina de la Industria Plástica. PBI: Producto Bruto Interno. YPF: Yacimientos Petrolíferos Fiscales. INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ATIs: Aglomerados de Tamaño Intermedio. AGBA: Aglomerado Gran Buenos Aires. AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires. CFI: Consejo Federal de Inversiones. PEA: Población Económicamente Activa. SAGPyA: Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos. MERCOSUR: Mercado Común del Sur. PYMES: Pequeñas y medianas empresas FMI: Fondo Monetario Internacional. EPH: Encuesta Permanente de Hogares. IED: Inversión Extranjera Directa. PBG: Producto Bruto Geográfico. TICs: Tecnologías de la de la Información y Comunicación. CAME: Confederación Argentina de la Mediana Empresa. HD: Hard Discount o Tiendas de Descuento. IVESS: Instituto de Verificación de Elaboración de Soda en Sifones. CADIBSA: Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol. NTIC: Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. SUTIAGA: Sindicato Unido de Trabajadores de Aguas Gaseosas y Afines. 1 INTRODUCCION En la presente Tesis, el objetivo central es reflexionar y comprender la coexistencia de divisiones territoriales del trabajo en ciudades del área concentrada de Argentina, desde la perspectiva de la existencia de un circuito superior y de un circuito inferior de la economía urbana (Santos, M. 1975, 1979) de bebidas gaseosas y aguas saborizadas. La dinámica de estos circuitos se analiza a partir de las características distintivas del medio construido y del mercado (Silveira, M. L. 2004) en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil. Estas ciudades revelan la coexistencia de empresas globales, nacionales y locales en las fases de producción, distribución y comercialización de bebidas gaseosas y aguas saborizadas, permitiendo la formación de mercados únicos, aunque segmentados. Consideramos en primer término introducir aquello planteado por A. N. Whitehead (1919, 1994) respecto a la separación del espacio y del tiempo. Señala que ésta ha sido adoptada para una mayor simplicidad en la exposición, pero la idea de período intenta buscar esa unión inseparable entre estas dos dimensiones de la sociedad: “aquello que discernimos es el carácter específico de un lugar a través de un período de tiempo. Es eso que entiendo por “evento”. Discernimos algunos caracteres específicos de un evento. Pero, al discernir un evento, también somos conscientes de su significado en cuanto término relacional en la estructura de eventos” (Whitehead A. N. 1919, 1994, p. 64). El período es, entonces, un conjunto de eventos, de posibilidades a ser realizadas. Este estudio, sobre los circuitos de la economía urbana, trata del período actual, denominado por M. Santos (1996, 2000), como período técnico-científico-informacional. Argentina se encuentra sin dudas en un nuevo período en el que una serie de eventos se materializan como objetos, acciones y, también, como normas, generando nuevas y diferentes relaciones constitutivas de su territorio. Para reconstruir la historia actual del territorio argentino y de su área concentrada, como sucesión de eventos, se considera ir a la génesis del medio técnico científico informacional que se encuentra en la segunda mitad del siglo XX. Las variables claves que permiten comprender este período son la información, la ciencia, las finanzas, el consumo y la técnica, las que se combinan de una forma particular para estudiar estos productos específicos, como son las bebidas gaseosas y las aguas saborizadas. Comprender la existencia de una variada y amplia diversidad de tipos y marcas de esas bebidas, con diferencias sustanciales entre actores participantes en la elaboración, pero también en la comercialización y, especialmente, en el consumo, ha llevado a indagar en un 2 sistema de ideas que sea descriptivo e interpretativo de esta realidad. El mismo es encontrado en la Teoría de los Circuitos de la Economía Urbana, formulada por el Profesor Milton Santos en los años setenta (1975, 1979), y continuado en las formulaciones teóricas posteriores, centradas en el enfoque constitucional y relacional del entendimiento del espacio geográfico (Santos, M. 1996 a; 1996, 2000). Esta teoría considera que en las ciudades de los países subdesarrollados surgen dos circuitos económicos que son responsables no sólo del proceso económico sino también del proceso de organización del espacio; son los denominados circuitos superior e inferior de la economía (Santos, M. 1975, 1979, p. 16). Existen, en estas ciudades, diferencias profundas en la accesibilidad al consumo y al empleo: una minoría con altos ingresos y elevado consumo, al lado de la masa de la población con bajos salarios y, por consiguiente, poca accesibilidad para el consumo. Estas diferencias son causa y efecto de la existencia en estas ciudades de dos circuitos que tienen el mismo origen: el circuito superior y el circuito inferior de la economía. “Dos circuitos que afectan la fabricación, la distribución y el consumo de bienes y servicios. Uno de estos dos circuitos es el resultado directo de la modernización y se refiere a actividades creadas para servir al progreso tecnológico y a la población que de él se beneficia. El otro es también un resultado de la modernización, pero un resultado indirecto, ya que concierne a aquellos individuos que solo se benefician parcialmente del reciente progreso técnico y de sus ventajas” (Santos, M. 1996 a, p. 83). Cada circuito se define por el conjunto de actividades realizadas, y por el sector de población que se asocia a ésta, ya sea por la actividad o por el consumo. De este modo, el circuito superior, estaría constituido por los bancos, comercios e industrias de exportación, industria urbana moderna, servicios modernos, mayoristas y transportistas;mientras que el circuito inferior está compuesto esencialmente, por producciones intensivas en mano de obra (no en capital), por servicios no modernos, comercio no moderno y de pequeñas dimensiones. M. Santos (1975, 1979) plantea que las actividades de fabricación del circuito superior poseen dos organizaciones, la primera correspondiente al circuito superior propiamente dicho, y la segunda es el circuito superior marginal , constituido por formas de producción menos modernas desde el punto de vista tecnológico y organizacional, con características propias de cada uno de los circuitos. “El circuito superior marginal puede ser el resultado de la sobrevivencia de formas menos modernas de organización o la respuesta a una demanda incapaz de suscitar actividades totalmente modernas. Esa demanda puede venir tanto de actividades modernas, como del circuito inferior. Ese circuito superior marginal tiene, por 3 tanto, al mismo tiempo un carácter residual y un carácter emergente” (Santos, M. 1975, 1979, p. 80). Estos dos circuitos de la economía urbana no son dos sistemas aislados e impermeables entre sí, sino que, por el contrario, están en interacción permanente. “Por un lado, la propia existencia de una clase media impide hablar de circuitos cerrados. Su consumo se dirige a uno u a otro circuito con frecuencias variables. Por otro lado, el funcionamiento de cada circuito comprende una articulación interna u horizontal con diferentes grados de integración y una articulación vertical que se realiza por la comunicación entre actividades de los dos circuitos” (Santos, M. 1975, 1979, p. 204). Desde esta perspectiva, los circuitos de la economía urbana son subsistemas del sistema urbano, que poseen relaciones de complementariedad, de competencia y de jerarquías; se trata de una “oposición dialéctica: uno no se explica sin el otro” (Silveira, M. L. 2007, p. 150). Esta idea pone en jaque la asociación equivocada de la existencia en una ciudad de un único mercado moderno. Como indica M.L. Silveira (2004, p. 2), al estudiar las ciudades “sus funciones más modernas, aquellas que orientan su inserción en la actual división internacional hegemónica del trabajo, no pueden ser confundidas con la ciudad en sí misma. Conjunto de todos los instrumentos de trabajo y de todas las formas de hacer, la ciudad solamente podrá ser entendida al considerar la coexistencia de divisiones territoriales del trabajo” (Silveira, M.L. 2004, p. 2). Es posible afirmar que la ciudad es el espacio banal por excelencia, es decir, el espacio de todos, todo el espacio (Santos, M. 1996), donde es posible encontrar “divisiones de trabajo superpuestas” (Santos, M. y Silveira, M. L. 2001, p. 290), tanto en la producción, como en la distribución y en la comercialización. Esas divisiones del trabajo coexistentes en las ciudades pueden ser estudiadas como circuitos de la economía urbana (Santos, M. 1975, 1979) que se distinguen por el grado de tecnología, capital y organización, con el cual fabrican, distribuyen y consumen productos y servicios. Desde este enfoque, la urbanización, como proceso, pasa a ser fundamental en la comprensión de los circuitos de la economía, ya que la urbanización es un fenómeno social, económico, político y espacial y “como toda y cualquier otra forma de repartición en el espacio, depende de la manera como los instrumentos de trabajo y los factores de producción se distribuyen” (Santos, M. 1994, p. 117). El proceso de urbanización en Argentina, en el período actual, va mostrando las diferentes maneras en que las sucesivas modernizaciones impactan en el territorio, fuertemente signadas por vectores externos e internos, tanto económicos como políticos. La 4 preeminencia de la tradicional región pampeana argentina nos lleva a pensar en la existencia de un área concentrada, tal como M. Santos y A. C. Torres Ribeiro (1979), la detectaron para Brasil. Se hace referencia a la concentración de variables económicas, demográficas, urbanas, de infraestructuras, de empresas, de finanzas, de mercado, entre otras. El estudio de la urbanización argentina y del área concentrada, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, ha recibido aportes fundamentales de investigaciones realizadas por C. Vapñarsky y N. Gorojosvsky (1990). Éstos permitieron distinguir hasta inicios de los años noventa, que Buenos Aires era la única ciudad millonaria que vivía un lento proceso de decrecimiento y que las ciudades grandes y medias argentinas eran las que más crecían. Hemos seleccionado para este estudio tres ciudades de diferente tamaño que se distinguen actualmente en la división territorial del trabajo de bebidas gaseosas y aguas saborizadas pero en las que divisiones del trabajo pretéritas de esa actividad constituyen el trabajo muerto sobre el que se realiza el trabajo vivo. Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil se diferencian por su dinamismo económico; características de medio construido y del mercado; existencia de empresas de diferente tamaño y poder produciendo esas bebidas; presencia diferencial de grandes superficies comerciales; densidad de funciones urbanas; participación en redes, conexiones e infraestructuras; entre otras. En estas ciudades, de diferente tamaño y jerarquía, su medio construido y mercado crean condiciones distintas para la existencia y la superposición de los circuitos de la economía y la consecuente segmentación en todas las fases del circuito espacial de producción1. Se han estudiado las fases de fabricación, distribución y comercialización de esas bebidas a través de la selección de empresas del circuito superior propiamente dicho, del circuito superior marginal y del circuito inferior. Cabe destacar que si bien se han tomado esas tres ciudades señaladas, la localización de algunas empresas en varios casos sobrepasa los límites de los municipios, lo cual pone en evidencia que en nuestro enfoque son centrales los procesos explicativos de los lugares y no sus límites. En algunos casos las plantas elaboradoras se encuentran situadas en la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), o en otra localidad menor del Partido de General Pueyrredón, pero sin embargo sus sedes centrales y la producción se organizan desde las ciudades cabeceras, Buenos Aires y Mar del Plata, respectivamente. Es que en oposición a lo 1 Los circuitos espaciales de producción están formados por las diversas etapas que atraviesa un producto, desde el inicio del proceso de producción hasta llegar al consumo final. Hoy tales etapas no se dan necesariamente en la contigüidad y pueden abarcar el planeta, dependiendo de la fuerza de los actores involucrados (Silveira, M. L. 2007). 5 que muchas Geografías posmodernas creen, los lugares no se explican por ellos mismos, “no es, en un cuadro estático la parte y el mundo, la totalidad. El lugar no es un fragmento, es la propia totalidad en movimiento que, a través del evento, se afirma y se niega, modelando un subespacio del espacio global” (Silveira, M. L. 1995, p. 56). Es la totalidad, es decir, la formación socioespacial la que explica los lugares, y estos son atravesados por procesos que los trascienden, llegando a ser mundiales. Recalcamos que no pretendemos hacer un análisis exhaustivo de esas ciudades, sino que hemos tomado situaciones ilustrativas del fenómeno urbano relacionadas a la producción, distribución y comercialización de bebidas gaseosas y aguas saborizadas. Para la fase de producción, se ha realizado un trabajo de campo con entrevistas a las empresas, que para el caso de Buenos Aires consistió en seleccionar empresas representativas del circuito superior y del circuito superior marginal y, para el caso de las ciudades de Mar del Plata y Tandil, se entrevistó a la totalidad de las empresas productoras, pertenecientes al circuito superior marginale inferior. Para las ciudades de Mar del Plata y Tandil se ha incluido también en el trabajo de campo entrevistas a empresas distribuidoras de esas bebidas, porque estos actores participan como verdaderos intermediarios, en especial, del circuito inferior de la comercialización. Se ha realizado un recorte espacial para esta investigación al seleccionar en cada una de esas ciudades barrios bien diferentes en cuanto a su medio construido y sus mercados. Esto resulta central al considerar la comercialización minorista de gaseosas y aguas saborizadas de diferentes marcas, entre los agentes típicos del circuito superior y los del circuito inferior, como son los supermercados y, los almacenes y despensas, respectivamente. Con respecto a las entrevistas efectuadas a estos pequeños comercios se realizó una muestra cualitativa, la que por lo general, estudia un individuo o una situación, unos pocos individuos o unas reducidas situaciones ya que pretende profundizar en un mismo aspecto, aunque no sea generalizable a otros similares. Respecto al número de entrevistas, se utilizó el nivel de saturación de la muestra, es decir se termina de adicionar fuentes cuando la información provista por los anteriores comienza a repetirse, por lo que es probable que el añadir nuevas fuentes sólo proporcionaría informaciones de interés secundario en relación al objeto de la investigación (Ruiz Olabuénaga, J. I. 1996). Además de la información primaria relevada, se ha usado una gran cantidad de informes oficiales, en especial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; Documentos escritos de prensa nacional, provincial y local; revistas especializadas en economía y mercado e información existente en los sitios web oficiales de las empresas. 6 Esta investigación se divide en tres partes, cada una de las cuales está compuesta, a su vez, por tres capítulos. La primera parte se denomina: “Urbanización y espacio dividido: la formación del medio técnico-científico-informacional en Argentina”. En el primer capítulo se estudia la génesis del medio actual en Argentina y su área concentrada, es decir el período que va de 1950 a 1990. Ocurre en esos años lo que podemos denominar el fin de la industrialización interna y el inicio de la industrialización transnacional, siendo necesario modernizar el territorio y crear sistemas de ingeniería públicos, en el sentido de densificar el medio técnico-científico. Se pretende resaltar la existencia de dos áreas en la nueva división del trabajo: las de promoción industrial y el área concentrada del país. Se centra la atención en procesos y normas económicas y políticas y, especialmente, en el proceso de urbanización en el que las actividades terciarias ocuparon un rol central, junto a las industriales. La conformación de la red urbana argentina va mostrando la primacía de Buenos Aires, la existencia de vacíos urbanos y el aglutinamiento de ciudades grandes y medias en el área concentrada del país, como son Mar del Plata y Tandil. Durante esos años resulta significativo el proceso de metropolización de Buenos Aires, es decir, la formación de su región metropolitana. El capítulo dos se inicia con el estudio de las características del período actual de la globalización en el que, algunas de sus variables centrales, resultan explicativas del circuito espacial de producción de bebidas gaseosas y aguas saborizadas: la técnica, la información y el consumo, entre otras. La sociedad contemporánea es denominada generalmente sociedad de consumo, la que en Argentina se conforma junto a una sociedad excluyente. El consumo, la publicidad y la técnica actual van acompañados de un discurso relacionado a la «vida saludable», el «estar en forma» y el «consumo light». Desde 1990 y hasta la actualidad, consideramos un mismo periodo del territorio argentino. Sin embargo, existen dos momentos en relación a los cambios económicos y políticos del país, separados éstos por la crisis 2001- 2002. En estas dos etapas encontramos también modificaciones en el circuito espacial de las bebidas estudiadas ya que aparecen esos nuevos discursos, hay cambios en algunas técnicas usadas, se encarecen los costos de producción por la devaluación y se crea un nuevo producto, las aguas saborizadas. Se analizan en este capítulo esos dos momentos del país y sus implicancias en la actividad estudiada. El tercer capítulo presenta el actual proceso de urbanización acompañado de la densificación del medio de la globalización, en especial en el área concentrada del país y en las ciudades seleccionadas en esta investigación: Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil. Resulta central estudiar aquí además de las características de ese proceso otros nuevos 7 contenidos materiales y organizacionales del territorio que llevan a que se convierta en un «espacio de la globalización» reticular, en el que las desigualdades regionales existentes en Argentina, se mantienen y se profundizan. Nos detendremos en dicha área concentrada, donde algunas variables que caracterizan al medio técnico-científico-informacional poseen mayor presencia y densidad que en otras áreas de Argentina. Nos interesa buscar algunas situaciones urbanas que nos permitan ver, en parte, la reorganización del espacio en Buenos Aires, la mayor metrópolis nacional, en Mar del Plata, ciudad grande (ATIs mayor) y en Tandil, ciudad media (ATIS menor) a partir de las categorías analíticas del espacio geográfico propuestas por M. Santos (1985, 1992): forma, función, estructura y proceso. En esas ciudades las inversiones por parte de empresas privadas, nacionales y extranjeras han asumido un rol central porque han sido importantes y tendientes a la modernización espacial de algunas partes selectivas de aéreas urbanas, en especial metropolitanas. La conformación de un denso y moderno medio construido se convierte en un factor destacado de explicación de los circuitos espaciales de las bebidas gaseosas y aguas saborizadas. La segunda parte se denomina: “Circuitos de la economía urbana de bebidas gaseosas y aguas saborizadas: técnica, capital y organización”. En el capítulo cuatro se analiza particularmente el papel central y determinante de la técnica en el circuito espacial de producción de las bebidas gaseosas y aguas saborizadas. Entre otras innovaciones fue la botella PET la que permitió ampliar la capacidad de producción tanto en las empresas embotelladoras de marcas líderes, como en las nuevas empresas pequeñas y medianas que nacieron bajo esta tecnología. Sin embargo, la casi absoluta generalización del PET no llevó a la homogenización en la elaboración ya que existen enormes diferencias entre las empresas productoras de estas bebidas, según tamaño y poder. Es la difusión y el uso desigual de las técnicas, una variable determinante para explicar la coexistencia de circuitos de la economía de estos productos específicos. Además, se observa que en los años posteriores a la crisis de inicios de este siglo algunas grandes empresas tienen posibilidades de flexibilizar las técnicas en relación a la vuelta al vidrio, crear nuevos envases PET y aprovechar la solidaridad técnica entre bebidas gaseosas y aguas saborizadas. Por otra parte, el aumento de la producción y del consumo no hubieran sido posibles sin cambios transcendentales en las fases intermedias de los circuitos espaciales de producción: distribución y comercialización. Las nuevas técnicas y los progresos en esas fases son centrales en la explicación del proceso de circulación del capital. Aparecen nuevos actores hegemónicos que utilizan varias técnicas modernas muchas de éstas facilitadas por la interdependencia entre la ciencia, la técnica y la información. Sin embargo, queremos evidenciar, por último, que junto a la generalización de 8 la técnica autoservicio se diversifican las técnicas tradicionales en el cotidiano homologo,en el que cada vez más ciertos agentes del circuito superior aprovechan las relaciones de proximidad, que eran una condición y una ventaja de los comercios del circuito inferior. En el capítulo quinto se presentan otras de las variables distintivas de los circuitos, el capital, en relación a las finanzas y a la publicidad que, en estas bebidas adquieren un rol protagónico en especial en los círculos de cooperación. El capital en Argentina se caracteriza por su concentración y transnacionalización, lo que evidencia diferente poder de las empresas que usan el territorio. La actividad productiva de las bebidas no es la excepción, se encuentra dominada por verdaderas empresas globales y es posible reconocer los diferentes tipos de concentración estudiados por S. Labyni (1956, 1966): concentración técnica, concentración económica y concentración financiera. Se plantea luego, como los flujos de todo tipo y en particular los vinculados al consumo, acompañados indefectiblemente de los flujos monetarios se aceleran rápidamente. El sistema financiero que constituye uno de sus principales soportes para comprender la lógica de la circulación y acumulación del capital, actúa como nexo y división de los circuitos de la economía. En las bebidas gaseosas y en las aguas saborizadas, la publicidad siempre ha sido un componente central del producto, en especial para las marcas globales. Pero, cada vez más, las actividades del circuito superior están basadas en la publicidad, siendo la marca un componente de altísimo peso y poder, por el valor y apreciación que el consumidor hace de las mismas. La publicidad, que generalmente no era un medio muy utilizado por las pequeñas empresas, ha llegado también al circuito inferior, aunque siguen siendo centrales allí las relaciones de cotidianeidad y la vinculación con sus clientes. En el capítulo seis se estudia la tercera variable determinante de los circuitos de la economía, la organización de las empresas que lleva a un uso jerárquico y corporativo del territorio tanto en la elaboración como en el consumo en las ciudades estudiadas. La organización interna y espacial de los agentes del circuito superior está centrada en la búsqueda de racionalidad económica, mientras que la de los agentes del circuito inferior puede calificarse de irracional o, mejor aún, con otras racionalidades. Se observa que en las bebidas gaseosas y aguas saborizadas la concentración económica es acompañada de la concentración espacial siendo el oligopolio la condición más general del mercado en la actualidad. Estas formas del mercado también se presentan en la comercialización principalmente en hipermercados y supermercados. Éstos son actores privilegiados del circuito superior que se convierten en oligopolios territoriales y usan de manera jerárquica y concentrada el territorio. Por último, en ese capítulo se comenta brevemente otra de las 9 características de esta actividad como es la diversificación de la producción y de marcas, diferenciando marcas propias, primeras, segundas y terceras marcas de bebidas. Se observa que cada vez más algunos objetos se convierten en «marcas». La tercera parte se denomina “División del trabajo y segmentación de la economía urbana en Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil: bebidas gaseosas y aguas saborizadas”. El capítulo siete estudia Buenos Aires desde la concepción de espacio banal donde actúan divisiones territoriales hegemónicas del trabajo, con una fuerte segmentación de su economía urbana. Se diferencia el estudio en la fabricación de estas bebidas, entre un circuito superior con características internacionales y, un circuito superior marginal, con un fuerte componente nacional, para luego llegar a la segmentación en la comercialización y consumo, en dos barrios de esta ciudad, Palermo y Villa Lugano, que varían entre otras cosas por las características de su medio construido y su mercado. El capítulo ocho analiza situaciones significativas en Mar del Plata, en cuya actual división territorial del trabajo de estas bebidas, se encuentran importantes rugosidades resultado de pretéritas divisiones del trabajo. La existencia de un importante circuito superior marginal en la fabricación de estas bebidas y un desarticulado circuito inferior, le da a esta ciudad una enorme importancia regional y local. Se han seleccionado tres barrios, La Perla, Güemes y San Martin, en los que la función turística, la superposición de capitales y su propia configuración territorial permiten encontrar características distintivas en la comercialización en especial en el circuito inferior. El noveno y último capítulo presenta a la ciudad de Tandil en la división territorial del trabajo de bebidas gaseosas y aguas saborizadas. Se halló un débil circuito inferior en la fabricación de esas bebidas con importantes limitaciones técnicas, capacidad ociosa, deterioro del capital y “otras racionalidades” organizacionales, en las que la incertidumbre e inseguridad económica dominan. Se observa cómo en esa ciudad aún el componente local juega un importante rol, en la distribución y comercialización tanto en el circuito superior, como en el inferior. Se estudió la comercialización minorista en la ciudad y particularmente en dos barrios, Centro y Villa Aguirre, que nos permitieron ver el accionar conjunto de cadenas de supermercados, de un circuito superior marginal en crecimiento, compuesto por supermercados orientales y supermercados independientes y de un denso circuito inferior compuesto por almacenes y despensas en el que priman las relaciones de co-presencia y solidaridad, reunidos por un territorio compartido. Presentamos por último algunas conclusiones que las hemos reunido en tres ejes: el período actual y la centralidad de la técnica; circuitos de la economía urbana de productos 10 específicos y, urbanización y división del trabajo. Pensamos que es necesario que la Geografía actual retome los estudios de la economía política de la ciudad, siendo la Teoría de los Circuitos de la Economía Urbana (Santos, M. 1975, 1979) una de las propuestas más significativas. 11 PRIMERA PARTE URBANIZACIÓN Y ESPACIO DIVIDIDO: LA FORMACIÓN DEL MEDIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL EN ARGENTINA 12 CAPITULO 1 ARGENTINA Y SU ÁREA CONCENTRADA ENTRE LAS DÉCADAS DE 1950 Y 1990: GÉNESIS DEL MEDIO TÉCNICO-CIENTÍFICO- INFORMACIONAL 1.1. GÉNESIS DEL MEDIO TÉCNICO CIENTÍFICO INFORMACIONAL EN ARGENTINA Y SU ÁREA CONCENTRADA: A MODO DE INTRODUCCIÓN La interdependencia de tres categorías como son modo de producción, formación social y espacio resultan centrales en este estudio. M. Santos (1996 a, p. 23) plantea que “la localización de los hombres, las actividades y las cosas en el espacio se explica tanto por las necesidades “externas”, aquellas del modo de producción “puro”, como por las necesidades “internas”, representadas esencialmente por la estructura de todas las demandas y la estructura de las clases; es decir, la formación social propiamente dicha”. En Argentina, desde la crisis financiera internacional de 1929 como «vector externo» y el modelo de industrialización sustitutiva de importaciones como «vector interno» (especialmente a partir de los años 1940, con el gobierno peronista), se resguardaron las actividades industriales como ejes centrales de su política económica y su organización territorial. En esos años, a pesar del aliento a las pequeñas y medianas firmas industriales de capitales argentinos, también actúan empresas de capitales extranjeros, en especial algunas filiales. Así, en 1942 inicia sus actividades Coca Cola de Argentina S.A., siendo Reginald Lee S.A. el primer embotellador independiente de nacionalidad argentina en la zona sur del Gran Buenos Aires (Partidos de Quilmes, Florencio Varela, Berazategui y AlmiranteBrown), con depósitos en Quilmes. Con respecto a la industrialización doméstica, su expansión fue permitida por el desarrollo previo de estas actividades productivas en lo respectivo a bienes de consumo (alimentos, bebidas, textiles, confecciones), electrodomésticos, maquinarias, metalúrgicas sencillas e industrias asociadas a la construcción. Sin embargo, la actividad industrial orientada casi exclusivamente hacia el mercado interno “encontró obstáculos para mantener su dinamismo a medida que creció su obsolescencia tecnológica y que no tuvo posibilidades - empresariales y tecnológicas- de avanzar hacia procesos productivos más complejos, en un contexto de permanentes restricciones en sus balances de pagos” (Kosacoff, B. 2007, p. 15). 13 Frente a la crisis interna de los primeros años de 1950, algunos países de América Latina, incluida Argentina, consideraron como una salida iniciar la apertura al capital extranjero, comenzando a resquebrajarse, en muchos sentidos, la lógica de «crecimiento cerrado» de la industrialización sustitutiva de importaciones. Este modelo económico encuentra su última fase entre los años 1950 y mediados de 1970, orientada hacia los complejos petroquímicos y metal-mecánicos, especialmente automotriz, en los que ya era masiva la participación de filiales de empresas transnacionales. Así, a partir de la década de 1950, Argentina presenta nuevos componentes en el espacio geográfico, es decir en los sistemas de objetos, en los sistemas de acciones y lo que es fundamental en las normas que median la conformación de esos sistemas (Santos, M. 1996, 2000). Se inicia la difusión del medio técnico-científico “que tiende a superponerse, en todos los lugares, aunque diferencialmente, al llamado medio geográfico” (Santos, M. 1994, 1997, p. 139). La categoría conceptual medio pertenece a las concepciones más antiguas y clásicas usadas por la Geografía. Así, A. Demangeon (1942, 1963) ya señalaba que la expresión de medio geográfico es más comprensiva que la de medio físico ya que abarca la acción del mismo hombre sobre la naturaleza, la cual sería permitida por la ciencia y por el dominio sobre las distancias que los avances en los transportes le han asegurado. Este mismo autor señala que “así, las obras humanas, resultantes de todo el pasado de la humanidad, contribuyen ellas mismas a constituir el ambiente, el contorno, el medio geográfico que condiciona la vida de los pueblos” (Demangeon, A. 1942, 1963, p. 13). Por su parte, M. Sorre (1961, 1967) señalaba también que es la victoria de la técnica sobre la Naturaleza, la que ha permitido sumarle al estudio del medio natural, el del medio social, o mejor dicho, de los medios sociales. Pero fue M. Santos (1996, 2000) quien propuso dividir la historia del medio geográfico en tres etapas: el medio natural, el medio técnico y, el medio técnico-científico- informacional2. La génesis del medio actual se inicia después de la Segunda Guerra Mundial, pero se va a desenvolver en los países del Tercer Mundo a partir de la década de 1970. Así, M. L. Silveira (1999) explica que desde 1950 y hasta la década de 1970, se ha desarrollado en Argentina el medio técnico-científico, momento en el que se inicia una transferencia de capitales internacionales hacia los países periféricos, destinados en especial a la industria y más tarde, a las finanzas. 2 Se puede encontrar un desarrollo de los medios anteriores al actual en M. Santos (1996, 2000, cap. 10, p. 197). 14 Se observa en Argentina la necesidad de densificar técnicamente el territorio, iniciándose un proceso de «modernización productiva» basado en la incorporación de tecnologías de los países desarrollados bajo el modelo «fordista». Esto es acompañado por la «modernización del territorio» a los fines de ir configurando un espacio delineado para estas nuevas inversiones internacionales, siendo central aquí el rol del Estado. A pesar de que algunos mecanismos políticos en las décadas del cincuenta y del sesenta permitían el inicio de un control «externo» de la economía argentina, va a ser a mediados de los setenta cuando las normas del Estado mutan para otorgar una mayor libertad a los mecanismos del mercado, en la liberalización y el proceso de apertura externa. El contexto internacional había cambiado. El shock petrolero de 1973 llevó a una elevada liquidez financiera y a la expansión de un nuevo mercado financiero poco regulado que estaba dispuesto a prestar dinero. Así, con la introducción del enfoque monetarista en economía y de un Estado «subsidiario», Argentina abandonó finalmente el modelo semi- proteccionista, pro-estatista y mercado-internista. A partir del Golpe Militar de 1976 se inicia en el país esta nueva versión de la economía abierta, la Escuela Monetarista, con reducción de los aranceles de importación y la reforma financiera en 1977 que libera la tasa de interés y crea un mecanismo totalmente distinto para la asignación de los créditos (Kosacoff, B. 2007). Consideramos que en la historia territorial argentina de las décadas de 1950 a 1990, existen significativos cambios e inflexiones políticas y económicas, con eventos centrales que fueron delineando la constitución del medio geográfico actual de la globalización3. 1.1.1. Fin de la Industrialización interna e inicios de la industrialización transnacional: la necesidad de modernizar el territorio A partir de la década de 1950 comienza una etapa que tiene como intención mantener el sistema vigente, pero abriendo las puertas a las inversiones extranjeras que lograría el resurgir del crecimiento industrial. “La producción no crecía por falta de máquinas; éstas sólo podían venir del exterior pero el país no generaba las divisas para comprarlas (…). La única fuente visible eran las empresas transnacionales, en la medida en que estuvieran dispuestas a aportar esos equipos bajo la forma de inversiones directas” (Schvarser, J. 1996, p. 221). Así, se tomaron medidas para intentar otro tipo de relación con los países poderosos, en especial, con Estados Unidos, siendo centrales: la Ley de Radicación de capitales (1953); los nuevos contratos petroleros; el ingreso al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al 3 No pretendemos aquí realizar un análisis exhaustivo de la historia política, económica y social de Argentina, ni de los modelos económicos del país, ya que esto escaparía al objetivo de esta investigación. 15 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Estas disposiciones fueron explícitamente más desarrolladas por el gobierno de la Revolución Argentina (1966), realizando profundas transformaciones necesarias para la libre y eficaz acción del capital internacional (Rofman, A y Romero, L.A. 1973, 1998). A partir de 1953, la Ley Número 14.122 fomentó las inversiones de capitales extranjeros en las actividades mineras e industriales, oponiendo ciertas restricciones para el giro extraterritorial de las utilidades y rendimientos del capital. Sin embargo, las normas posteriores fueron siendo cada vez más permeables a la acción del gran capital, ya que, en 1955 se eliminaron esas restricciones, en 1958 se autorizó la libre transferencia de utilidades y capitales y, a partir de 1963, se avalaron las garantías a las inversiones (Rofman, A. y Romero, L.A. 1973, 1998). Junto a esta norma es destacable también la promoción industrial de algunas actividades en particular4. Durante la década de 1950, apareció en el mundo una nueva industria petroquímica, con productos, calidades y cantidades desconocidas que podía abastecer a otras industrias como la automotriz, la aeronáutica, la de materiales de la construcción, la textil, entre otras (Centro de Estudios para la Producción. 2004). En Argentina nace la industria petroquímica, cuyos primerospasos fueron dados por YPF y Fabricaciones Militares5, instalándose luego, algunas plantas petroquímicas acordes a un mercado interno incipiente6. Junto al avance de esta industria, surgieron fabricantes de máquinas que construyeron las primeras inyectoras, máquinas para moldeo al vacío y máquinas para soplado, relacionadas a la elaboración de envases de plástico. Entre los años 1958 y 1969 se incentivó la entrada de empresas extranjeras, que destinaron mayoritariamente sus capitales a la industria y a la extracción petrolera, en particular la petroquímica, la automotriz, la siderurgia y la electrónica (Centro de Estudios para la Producción. 2004). Los avances técnicos y científicos de la industria plástica serán fundamentales para el sector de las bebidas gaseosas y aguas, ya que a partir de la década de 4 J. Schvarser (1996) señala que la Ley dio lugar a tres radicaciones de importancia, Fiat e IKA (Industrias Kaiser Argentina) en Córdoba, y Mercedes Benz en el Gran Buenos Aires (González Catán). También la Ley permitió la concesión de una enorme zona en Neuquén a un consorcio de los Estados Unidos para que explotara petróleo. 5 Sus plantas fueron desarrolladas con recursos locales y con el apoyo técnico de profesionales emigrados de Europa, que luego participaron de distintos emprendimientos químicos y petroquímicos. 6 Como resultado de ese crecimiento, a principios de la década del 1940 se conformó la Asociación de Moldeadores Plásticos, entidad que nucleaba a los fabricantes de manufacturas. Luego esta institución cambió su nombre por el de Cámara Argentina de Moldeadores Plásticos, para luego adoptar su nombre actual: Cámara Argentina de la Industria Plástica (CAIP). 16 1970 se comienzan a usar, en dicha industria, los envases de plástico (PVC: policloruro de vinilo) retornables y luego, descartables. La industria en general, entre los años 1964 y 1974, creció al 7% anual e incrementó su participación en el PBI del 25% al 28% por el aumento de la tasa de inversión. Este crecimiento fue acompañado por mayor y mejor empleo, productividad, salarios y caída de los precios relativos. Así, a mediados de los años 1960, los complejos metalmecánicos, petroquímicos y alimenticios, representaban más del 60% del producto industrial (Kosacoff, B. 2007). Se puede observar en estos años, cómo el proceso de evolución de la totalidad del espacio en Argentina supone una confrontación y conflicto entre factores externos e internos, en relación especialmente a las inversiones extranjeras. Éstas fueron protagonizadas por un nuevo actor económico a escala internacional, las empresas multinacionales7, las cuales participan de la división internacional del trabajo al poseer en general, su casa matriz en algún país del extranjero, en especial en Estados Unidos, y separar espacialmente algunas de las fases de su circuito de producción como por ejemplo la planta productora, de la gerencia, o de los grupos técnicos. La instalación de estas filiales en Argentina provocó también modificaciones en la localización y organización de la industria. Poseían plantas de gran tamaño, con una consecuente relocalización espacial, en especial en Buenos Aires, al trasladarse desde el interior de la ciudad, hacia áreas más alejadas, en los alrededores de las zonas urbanas. J. Schvarser (1996, p. 254) explica la forma particular que en Argentina adquirieron estas empresas: “la estrategia de las transnacionales tendía a reinvertir una parte de las ganancias locales y girar el resto al exterior. La expansión de las filiales se financiaba con la acumulación local (apoyada por créditos en pesos); la matriz recuperaba su aporte real en plazos muy breves y, a partir de entonces, recibía un flujo continuo de ganancias”. Si bien estos flujos externos aumentaron, también acentuaron la dependencia general de la formación socioespacial argentina, de manera tal que “lo interno aparece como la internalización de lo externo” (Santos, M. 1985, 1992, p. 77). Estas firmas con diferentes capacidades productivas y grados de modernización, poseían disímiles posibilidades de acción, combinando, tiempos rápidos y tiempos lentos (Santos, M. 1996, 2000). Sus distintas lógicas se vieron plasmadas en nuevas divisiones del trabajo, en las que la innovación 7 Son empresas privadas o públicas de carácter multinacional y transnacional, que tienen un carácter de empresas multilocalizada. Crecen para abastecer a mercados internos para luego exportar. Iniciaron su actuación internacional desde 1929 pero encuentran su mayor desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial (Méndez, R. 1997). 17 tecnológica cumplió un rol fundamental provocando importantes cambios cualitativos y cuantitativos en la mano de obra usada y la reducción de puestos de trabajo obreros. En la industria de bebidas sin alcohol, en particular en las bebidas gaseosas, las grandes empresas transnacionales licenciaban sus marcas para ser embotelladas, comercializadas y distribuidas por empresas argentinas referentes en la elaboración de estas bebidas o en aguas y vinos. Las empresas fabricantes de sodas poseían las técnicas y maquinarias necesarias para la elaboración de gaseosas, en particular los envases de vidrio, siendo también conocedoras del circuito espacial de distribución y comercialización. Una de las empresas transnacionales más destacadas de la década de los sesenta fue la empresa Schweppes Holdings Limited, con las marcas Crush, Gini y Bidú-cola. Esa empresa dividía su trabajo en el territorio argentino a partir de varias embotelladoras nacionales, que a mediados de 1970 llegaron a ser seis incluyendo una en la ciudad de Buenos Aires, siendo las más destacadas, la cordobesa Pritty y la sanjuanina Peñaflor8. Las filiales de las empresas transnacionales en Argentina tenían un lugar secundario y dependiente de la casa matriz ya que no estaban autorizadas a exportar, sino que sólo debían explotar los reducidos mercados internos. De esta manera, la transferencia de capital y tecnología fue menor que la imaginada y prometida. En este sentido, J. Schvarser (1996, p. 254), explica que “el flujo de inversión directa apenas fue positivo los primeros años del fenómeno y se hizo negativo desde mediados de la década del sesenta porque las salidas de beneficios eran mayores que las nuevas entradas de capital externo”. Por ello estas empresas no resolvieron el problema de la balanza de pagos sino que lo agravaron9. Respecto a la introducción de técnicas modernas ocurrió que, dada la obsolescencia de las maquinarias de la industria nacional, los avances tecnológicos traídos por las filiales de las empresas transnacionales parecían importantes progresos técnicos. Pero en realidad “las lógicas productivas de las filiales quedaban así condicionadas al ritmo de la actividad de las 8 Resulta significativo hacer una referencia especial a estas empresas argentinas por la importancia que adquirirán en la década de 1990 en la elaboración de gaseosas con marcas propias. Pritty inicia sus actividades en el año 1950 como empresa familiar, con una pequeña fábrica de sodas en sifones, para luego fabricar sodas en botella, agua mineral y gaseosas. En el año 1969, la empresa adquirió una planta de Agua Mineral en Saldan (Córdoba), y desde principios de 1970 embotellan Crush y también la marca Seven-up (de Pepsi-Cola). Peñaflor era una empresa familiar de inmigrantes italianos -Familia Pulenta-, que poseían desde 1920 una finca productora de vinos. Entre las marcas que esta empresa produjo a lo largo de su historia cabe mencionar los jugos Cepita (1969), los vinos Bordolino, adquiriendo en 1970 Bodegas Trapiche y Agua Mineral Villa del Sur. En bebidas gaseosas, elaboraban, fraccionaban y distribuíanla línea de bebidas de la empresa transnacional Schweeppes. 9 Ese autor señala además que “un estudio mostró que las filiales de las transnacionales norteamericanas sólo habían exportado el 6% de sus ventas totales en 1966; al mismo tiempo, remitían al exterior 220 millones de dólares anuales bajo la forma de ganancias y otros rubros” (Schvarser, J. 1996, p. 257). 18 matrices. Si estas cambiaban más rápido de modelos, más rápido era el reemplazo de modelos en la filial” (Schvarser, J. 1996, p. 259). Un importante avance tecnológico, referido a las bebidas gaseosas, fue la introducción en la década de 1970 de maquinarias para envasar aguas y gaseosas en PVC, las que eran importadas y muy costosas. La empresa Pritty S.A, embotelladora de marcas internacionales, fue una de las precursoras de esta nueva tecnología, ya que en el año 1975 construyó una nueva planta con maquinaria europea que le permitió lanzar agua mineral y gaseosas en plástico descartable de 1500 cm3. Desde esos años, las empresas transnacionales, requieren un espacio más racional a sus fines, ya que las nuevas diferentes formas de producir necesitan y a la vez generan nuevas formas espaciales. Entre algunas de las nuevas lógicas, las más destacadas son: la accesibilidad a las principales vías de comunicación terrestre o fluvial; la cercanía a los puertos; la necesidad de grandes volúmenes de agua para los procesos productivos y/o para la refrigeración; la provisión de abundante energía; el fácil acceso a un gran mercado comprador; la existencia de vías de eliminación de desechos y sobrantes; la existencia de grandes espacios libres para construir depósitos, entre otras. En Argentina, este espacio racional va a estar asociado especialmente a las grandes ciudades, en particular a Buenos Aires y su área metropolitana, donde el proceso de desclocalización y relocalización de la industria generó el crecimiento de varias localidades en dicha área. 1.1.2. Normas “aperturistas”, movimientos de capital y desindustrialización Desde mediados de 1970 Argentina retoma de manera exabrupta las políticas liberales, a partir de la liberación del sistema de precios, la disminución de los aranceles de importación; la supresión de las retenciones a la exportación de bienes del sector primario, la eliminación de precios sostén para las cosechas de cereales, la paulatina apertura del mercado de cambios hasta su completa liberación en 1980, la ampliación de la libertad de acción de las empresas, el abandono de políticas de intervención en las regiones extrapampeanas, la Reforma Financiera de 1977, que abandonó el control por parte del Banco Central de la política financiera y, la política de estabilización de precios (Rofman, A y Romero, L. A. 1973, 1998). Así, el territorio nacional argentino comienza a transformarse en un “espacio nacional de la economía internacional” con la construcción de modernos sistemas de ingeniería mejor 19 utilizados por firmas transnacionales que por la propia sociedad nacional (Santos, M. 1996, 2000, p. 206). Como indica M. Schorr (2004, p. 63) “desde allí en adelante ya no fue la vinculación entre la producción industrial y el Estado el núcleo central del proceso económico, sino la valorización financiera y la salida de capitales al exterior vinculadas a otro tipo de Estado, modificación que derivó en la contracción y en la reestructuración de la producción industrial”. Esta política económica llevó a los inicios de la desindustrialización del país, que se agravará en la década de los noventa, permitió la entrada masiva de productos importados y afectó la balanza comercial. Al respecto de este proceso, D. Azpiazu, et. al. (1986, p. 97) señalan que el PBI industrial de 1983 fue equivalente al 90% del generado una década atrás (1973) o al 85% si se lo contrasta con el de 1974. Asimismo, B. Kosacoff (2007) plantea que entre los años 1975 y 1990 la actividad industrial disminuyó en un 25% con muy baja productividad en la economía y un importante cierre de establecimientos fabriles de mayor tamaño (20%). Si bien se produjo un incremento considerable de la productividad de la mano de obra, ésta estuvo más relacionada con la «racionalización» de su uso que con un cambio tecnológico (Kosacoff, B. 1989). Entre 1983 y 1990 bajo el gobierno democrático fueron los mismos actores económicos que habían experimentado una importante expansión durante la última dictadura militar, quienes lograron acaparar el poder económico interno, en especial, algunos grupos económicos nacionales y conglomerados extranjeros10. A escala internacional este período es la fase en la que la ciencia y la técnica interactúan dominadas por el mercado, ocurriendo por ejemplo, la transición de la electromecánica a la electrónica. Sin embargo, en la formación socioespacial argentina dominan y crecen aún, actividades industriales asociadas a las ventajas comparativas existentes como son la dotación de recursos «naturales» y el desarrollo de grandes plantas de insumos, pero sin los encadenamientos hacia bienes diferenciados con mayor valor agregado (Kosacoff, B. 2007). 10 M. Schorr (2004, p. 69) señala que se “incrementaron significativamente la cantidad de sus empresas controladas y vinculadas (Pérez Companc, Bunge y Born, Soldati, Bridas, Macri, Techint, Deutsch, Arcor y Ledesma -en conjunto, las compañías relacionadas a estos conglomerados pasaron entre los años de referencia de 336 a 491- ). En paralelo, las firmas controladas por y vinculadas a un número reducido de holdings relativamente pequeños (Schcolnik, Bagley, Intemendoza-Taturales y Corcemar) y Celulosa Argentina (que a comienzos del período era uno de los principales grupos del país) pasaron de 81 a 46”. 20 La producción de alimentos y bebidas aumentó su participación en el producto industrial del 21,7% al 26,5% entre 1970 y 1990 (Kosacoff, B. 2007), siendo destacable que la competencia externa11 no fue tan fuerte para algunos de estos productos específicos como son los cigarrillos, golosinas y bebidas gaseosas, manejados por empresas conocedoras de las redes de comercialización y de distribución. Si bien las políticas monetaristas y las leyes aperturistas implantadas en Argentina en esos años generaban condiciones favorables para la expansión de las empresas transnacionales, no se registra la entrada de casi ninguna nueva firma extranjera de importancia y las inversiones de las firmas ya radicadas fueron de escasa magnitud (Kosacoff, B. 1989). Para estas grandes corporaciones, los espacios nacionales (o de escalas menores) se convierten en una plataforma de actuación sólo cuando las condiciones internas les son favorables, contando además, con cierta autonomía en la toma de decisiones con respecto a la política económica gubernamental12. 1.1.3. Una nueva división interna del trabajo industrial: el acontecer jerárquico en las áreas de promoción industrial En Argentina, desde la década de 1940, han existido leyes y decretos, que promueven actividades industriales, siendo pionera la sanción de la Ley 14.780 del año 1958 y algunos decretos derivados, que promocionaron sectores industriales específicos, como el siderúrgico, el petroquímico y el celulósico. Confiando en que «la mano invisible del mercado» iba a equilibrar y resolver todos los problemas, el gobierno del presidente Frondizi toma medidas laxas dejando que varias empresas entraran a producir al mercado nacional13. M. L. Silveira (1999, p. 110) señala que “las funciones de la división internacional del trabajo no se instalan ignorando las características jurídicas de los lugares, sino por su 11 Las ramas industriales más afectadas fueron las que estaban expuestas a la competencia internacional, como la producción de textiles, ropa y calzado, lade madera y muebles y, la de productos metálicos, maquinarias eléctricas y material de transporte (Kosacoff, B. 1989). 12 Así por ejemplo, la participación del capital extranjero en la industria descendió del 31,2% en 1973 al 28,3% en 1981, dándose el cese de actividades de una decena de las firmas transnacionales más importantes del país. Se destaca la desaparición de cuatro firmas automotrices (General Motors, Citroën, Peugeot, que cedió su licencia a Fiat, y Chrysler, que vendió su planta a Wolkswagen) y dos siderúrgicas en el marco de los procesos de reestructuración de estos sectores. Asimismo, se produjo la nacionalización de algunas firmas y el cierre de plantas de empresas transnacionales, estimándose que en conjunto se afectó la producción de algo más de un centenar de establecimientos de firmas de capital extranjero, que ocupaban a mas de 50.000 personas y que representaban aproximadamente el 24% del empleo y el 17% de la producción del total de empresas industriales transnacionales radicadas en el país (Kosacoff, B. 1989 y Schvarser, J. 1996). 13 “En menos de dos años, de julio de 1958 a mayo de 1960 se aprobaron 138 propuestas de radicación de capital externo por un monto nominal de 271 millones de dólares. Seis de ellas sumaban el 60% de dicho monto y con las tres siguientes se alcanzaban los dos tercios del total. En el otro extremo de la escala, 86 propuestas representaban apenas el 4% de la inversión aprobada” (Schvarser, J. 1996, p. 227). 21 intermedio. Así como los objetos no funcionan aisladamente tampoco las normas trabajan fuera de los conjuntos de los que forman parte”. Así, más tarde en el año 1977 el gobierno militar sanciona la Ley 21.60814 correspondiente a un régimen de promoción industrial en todo el territorio nacional que sufrirá modificaciones en el gobierno democrático de Alfonsín, con la ley 22.876 del año 1983. A partir del año 1979, se inicia una forma de promoción industrial diferente que consiste en promover la localización industrial por parte de los propios gobiernos provinciales en zonas específicas como fueron el Territorio Nacional de Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur (ley 19.640 del año 1972), y las provincias de La Rioja (ley 22.021 del año 1979), San Luis y Catamarca (ley 22.702 del año 1982) y San Juan (ley 22.973 del año 1983)15. Frente a un aumento de la propensión en el consumo de bienes electrónicos y electrodomésticos, en particular la decisión oficial de lanzar la televisión color en Argentina16, la industrialización en ese territorio nacional, asume un rol central, modificándose algunos de los procesos productivos preexistentes, seleccionando nuevas tecnologías y desarrollando actividades de ensamble, entre otras. Sin embargo, en opinión de J. Schvarser (1996, p. 296) Tierra del Fuego “no era un núcleo productivo sino una plataforma de armado ligada a la provisión externa”. También fueron importantes, aunque en menor escala, producciones textiles y de confecciones y productos de plástico, como envases, que a partir de los años noventa, serán centrales en la elaboración de todo tipo de productos alimenticios y de bebidas, en particular, gaseosas. Los regímenes de promoción especiales otorgados en las provincias de La Rioja, San Luis, Catamarca y San Juan fueron un sistema inédito de decisión ya que eran aprobados por los gobiernos provinciales pero los fondos eran otorgados por el Tesoro Nacional. D. Azpiazu (1989, p. 62), señala que entre los años 1973 y 1985 “las cuatro provincias denotan un similar comportamiento intercensal: incremento más o menos significativo en la cantidad de establecimientos medianos y grandes; creciente diversificación de la producción 14 Entre los tipos de beneficios promocionales más relevantes, cabe destacar los arancelarios, tributarios para la industria promovida y los inversionistas; beneficios adicionales a la exportación y restricciones temporarias a las importaciones de bienes competitivos. 15 Los criterios de selección de estas provincias fueron arbitrarios ya que no fueron las provincias con mayores signos de retraso económico relativo, sino que dicha elección de debió a acuerdos políticos y grupos de presión de poder local (Rofman, A. y Romero, L.A. 1973, 1998). 16 La introducción de la televisión color en el país alentó la adopción de tecnologías del tipo SKD o CKD. SKD (Semi-Knocked Down), armado a partir de la compra a un sólo proveedor de un número muy reducido de subconjuntos ya ensamblados y ajustados; CKD (Completely-Knocked Down), armado a partir de la compra a un sólo proveedor de los componentes y las partes separadas (Kosacoff, B. 1989, p. 53). 22 industrial; crecimiento notable de la ocupación sectorial y aumento considerable en el tamaño medio de la planta”. Este conjunto interdependiente de normas promocionales provocó cierta relocalización industrial, pues gran cantidad de empresas se trasladaron desde otras provincias, generando una nueva división del trabajo al interior de las empresas, que en muchas ocasiones fue acompañada de cambios tecnológicos significativos, en el equipamiento, la maquinaria y en nuevas líneas de producción17. En estos subespacios promocionados puede definirse la existencia de un acontecer jerárquico “que es uno de los resultados de la tendencia a la racionalización de las actividades y se hace bajo una dirección, una organización, que tienden a estar concentradas” (Santos, M. 1996, 2000, p. 140)18. Como indica este autor, se trata de un cotidiano dirigido por una información privilegiada, en las que existe la primacía de las normas con relevancia de la política. Así, fue escasa la implicancia local en lo respectivo al uso de bienes y servicios ofrecidos, ya que dicha solidaridad no dependió de la contigüidad espacial, siendo mínima la articulación entre las industrias promocionadas y las respectivas economías provinciales. Además, dominaron las fuerzas centrífugas ya que este tipo de industrialización llevó a la preferencia de capitales extralocales con escasa retención provincial del excedente y por lo tanto, dependencia y subordinación de las actividades desarrolladas, a empresas de escala nacional o internacional. Si bien es el acontecer jerárquico el que crea este subespacio, también se realizan en estos lugares los otros tipos de aconteceres, el homólogo y el complementario, ya que existen de una u otra forma, contigüidades funcionales y relaciones entre espacios, por ejemplo con ciudades vecinas en lo referido a la mano de obra, insumos, algunos servicios, etc. De esta manera, las diversas normativas puestas en funcionamiento en estos años reestructuraron la industria argentina, produciendo una configuración territorial basada en una reorganización productiva y técnica. 17 J. Schvarser (1996, p. 296) señala críticamente que “la herencia del equipo económico que se negaba a promover la industria auténtica fueron las “fábricas con rueditas”; las leyes de promoción regional fueron uno de los mayores ejemplos de lo que no debía hacerse por la enorme desproporción entre los subsidios y los resultados obtenidos”. 18 M. Santos (1996, 2000) señala que el acontecer solidario que define un sub espacio, región o lugar, se presenta bajo tres formas en el territorio actual: un acontecer homólogo, un acontecer complementario y un acontecer jerárquico. “El acontecer homólogo es aquel de las áreas de producción agrícola o urbana, que se modernizan mediante una información especializada y generan contigüidades funcionales que dan los contornos del área así definida. El acontecer complementario es aquel de las relaciones entre ciudad y campo y de las relaciones entre ciudades, consecuencia igualmente de necesidades modernas de la producción y del intercambio geográficamente próximo. Finalmente, el acontecer jerárquicoes uno de los resultados de la tendencia a la racionalización de las actividades y se hace bajo una dirección, una organización, que tienden a estar concentradas” (Santos, M. 1996, 2000, p. 140). 23 1.1.4. Una nueva división territorial del trabajo y una misma repartición geográfica: la conformación del área concentrada del país La producción y difusión del medio técnico-científico presentó una difusión diferencial, como también había ocurrido con el medio técnico anterior, conformándose un “área o región concentrada” en Argentina, al igual que en otros países latinoamericanos y en particular en Brasil, estudiada por M. Santos y A. C. Torres Ribeiro (1979). El primer autor señala que para el caso brasileño “se trata de un área continua, donde una división del trabajo más intensa que en el resto del país garantiza la presencia conjunta de variables más modernas – una modernización generalizada- al paso que, en el resto del país la modernización es selectiva, inclusive en aquellas manchas o puntos cada vez más extensos y numerosos donde están presentes grandes capitales, tecnologías de punta y modelos elaborados de organización” (Santos, M. 1993, 2008, p. 42-43)19. Lejos de querer aplicar mecánicamente ese proceso reconocido por M. Santos y A. C. Torres Ribeiro (1979) para el caso brasileño, creemos que puede identificarse para Argentina una difusión concentrada de las variables que consideramos centrales para estudiar y explicar este período. Así, el área concentrada en Argentina abarcaría, a grosso modo, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la provincia de Buenos Aires y Córdoba, y el centro y sur de la provincia de Santa Fe. Entre las décadas de 1959 a 1980 se fue dando en el país una nueva división territorial del trabajo, con un fuerte componente transnacional pero manteniendo una misma repartición geográfica. Observamos que el mayor monto de las inversiones públicas y privadas, de capitales nacionales y extranjeros, continuó centralizado en el área concentrada del país, con la excepción de algunas áreas de la Patagonia. 19 La denominación usada aquí “área o región concentrada” no se opone a la vasta y rica discusión, realizada en la Geografía Argentina, sobre las diferentes regionalizaciones; sino que por el contrario éstas han sido centrales para pensar en Argentina esa categoría propuesta por M. Santos y A.C. Torres Ribeiro (1979) para Brasil. Al estudiar la difusión del medio técnico-científico-informacional en el período actual, y la coexistencia de divisiones territoriales del trabajo y circuitos de la economía urbana de productos específicos, como son las bebidas gaseosas y las aguas saborizadas, se irán tomando variables de estudio que no son contrarias a las usadas para las regionalizaciones argentinas, sino que son parcialmente coincidentes, habiendo un solapamiento de variables e ideas. Hablamos aquí de “área o región” porque los límites son difusos y no son centrales en este planteo, más preocupado por los procesos y formas-contenidos de este sub espacio que por sus límites. No se pretende realizar una discusión sobre la región ni las regionalizaciones argentinas, y tampoco podría llevarse a adelante en esta ocasión de investigación, centrada en otras discusiones y planteos teóricos y empíricos. Al respecto pueden verse algunos de los últimos libros de G. Velázquez (2001 y 2008) que son una contribución central para el estudio de esas cuestiones. 24 Las normas fueron posibilitando esta concentración ya que las políticas crediticias jugaron un papel central en la localización de empresas e inversiones en ese área. Se dio así, un predominio en la entrega de créditos a la industria en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, con respecto al resto del país: “en 1965, el 30,7% de tales créditos correspondieron a la Capital Federal y el 22,6% a la zona de los partidos del Gran Buenos Aires, lo que suma un 53,3% para toda el área metropolitana” (Rofman, A y Romero, L.A. 1973, 1998, p. 225). También, las inversiones realizadas a partir de algunas leyes de promoción de las décadas de 1950 y 1960 favorecieron a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Capital Federal, Santa Fe y Chubut, lo que indica que a excepción de algunas zonas de la Patagonia, las radicaciones se dieron en el área que ya poseía un más alto desarrollo relativo. A mediados de la década de 1960, la provincia de Buenos Aires reunía la mitad de las inversiones, en tanto que las actividades químicas y petroquímicas superan el 40% del total, en particular alrededor de tres ciudades: Bahía Blanca, Campana y La Plata. En la provincia de Córdoba las inversiones preponderantes fueron en «productos metálicos y material de transporte», con una agrupación del 80% de las radicaciones centradas en la industria automovilística. En Santa Fe las actividades estaban ligadas también a las rama químicas y petroquímicas, con el 80% de las radicaciones extranjeras, en especial en las cercanías de Rosario contiguamente a la cabecera del poliducto Campo Durán-San Lorenzo y a la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Rofman, A y Romero, L.A. 1973, 1998). Si bien las políticas de promoción industrial implementadas desde los años 1960 tenían como objetivo atender las problemáticas regionales y minimizar los desequilibrios espaciales, “la sexta parte de los proyectos aprobados y poco menos de un tercio (30,6%) de la inversión y de la ocupación media por establecimiento y una superior intensidad media de capital” (Azpiazu, D. 1989, p. 74) fueron en el área concentrada del país. En la mayoría de los casos corresponden a los sectores siderúrgicos y petroquímicos, que necesitan la provisión de ciertos insumos ya existentes en esa área o provistos en esos años, como por ejemplo el Polo Petroquímico de Bahía Blanca y el de Ensenada en el Gran La Plata. De esta manera, la promoción industrial que fue una medida política clave de esas décadas, permitió igualmente el aglutinamiento de esta actividad en dicha área central del país20. 20 Fueron aprobados 115 proyectos que corresponden al 16,6% del total del país, con 9.570 personas ocupadas que corresponden al 17,8% del total del país. Cabe destacar que las provincias de Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, fueron las que mayor número de proyectos aprobaron (237 25 1.1.5. Los sistemas de ingeniería públicos e inversiones estatales: densificación del medio técnico-científico Entre las décadas de 1950 y 1990, el contexto económico y político externo e interno, con una economía basada en la industrialización, primero sustitutiva de importaciones y luego transnacional, llevó a que el Estado participara de manera activa para modernizar el territorio, tanto en la producción de fijos, con destacados sistemas de ingeniería, como en la construcción de las bases para una verdadera fluidez del territorio “permitiendo que los factores de producción, el trabajo, los productos, las mercaderías, el capital pasen a tener una gran movilidad” (Santos, M. 1993, 2008). Los sistemas de objetos y de acciones públicos llevados a cabo por el Estado manifiestan una modernización territorial selectiva, en especial, la construcción de vías de comunicación y circulación en el litoral, infraestructuras petrolíferas y gasíferas, hidroeléctricas en el Nordeste y en la Patagonia y usinas térmicas y termonucleares (Silveira, M. L. 1999). Se construyen en el país “macrosistemas técnicos”, que son “aquellos sistemas técnicos sin los cuales los otros sistemas no funcionarían” (Gras, A, citado por, Santos, 1996, 2000 p. 150). Se realizaron grandes obras de ingeniería21 para dotar de energía al espacio nacional (Central Hidroeléctrica El Chocón y Central Nuclear Atucha, por ejemplo), no solamente através de la ampliación de las ya instaladas en el área metropolitana, sino también, por medio de la instalación de nuevas centrales hidroeléctricas y termonucleares. Cabe destacar algunas de las otras grandes obras que conforman ese macrosistema técnico como son la construcción de las Hidroeléctricas Futaleufu, Salto Grande y de la Central Costanera; los puentes Resistencia-Corrientes y Posadas-Encarnación; la autopista Rosario- Santa Fe; la construcción del gasoducto Comodoro Rivadavia-Bahía Blanca; el complejo ferroviario Zarate-Brazo Largo; Petroquímica Mosconi22; el puerto de la ciudad de Puerto correspondiendo al 34,2% del total del país), con mayor cantidad de ocupados (16.331, correspondiendo al 30,4% del total del país), pero con una menor inversión que las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe (1.957.301 miles de U$S, correspondiendo al 26,9% del total nacional). 21 Las grandes obras de ingeniería llevadas a cabo en estos años permitió la participación en estas obras públicas de grandes empresas transnacionales y nacionales, llevando a la consolidación de algunos grupos económicos. J. Schvarser (1996) señala que fue extensa la lista de los convenios firmados con empresas europeas, siendo destacable la opción por Siemens para la provisión de equipos para la primera central nuclear (Atucha), la provisión de equipos telefónicos y de control local de toda el área de comunicaciones desde 1968 y los mayores beneficios de las empresas italianas como por ejemplo Impregilo una empresa constructora del Grupo Fiat, ganó la obra de El Chocón. 22 J. Schvarser (1996, p. 276), señala que “cabe destacar este proyecto de la rama petroquímica, el cual se decidió realizar y se concretó en muy poco tiempo ya que en 1974 ya operaba. La planta se ubicó en Ensenada, junto a la refinería de YPF que la proveía de insumos, formándose una sociedad anónima estatal donde se 26 Madryn23 y el Polo Petroquímico Bahía Blanca24, entre otras obras. (Rofman, A. y Romero, L. A. 1973, 1998 y Silveira, M. L. 1999). M. L. Silveira (1999, p. 105) señala que “el triángulo Rosario-Buenos Aires-La Plata se afirma como una zona luminosa por excelencia de la formación socioespacial nacional” y agrega que “la expansión de los servicios, vinculada a las necesidades de una industria más tecnificada y las exigencias de un planeamiento de las actividades se concentra en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata, Santa Fe, Mar del Plata y Bahía Blanca”. Observamos como las inversiones públicas con dinero social tocan diferencialmente el territorio nacional, hasta el punto que todas estas localidades corresponden a las ciudades más importantes del área concentrada del país. 1.2. EL PROCESO DE URBANIZACIÓN ARGENTINO Y LA FORMACIÓN DEL ÁREA CONCENTRADA DEL PAÍS 1.2.1. Tendencias de la urbanización en Latinoamérica y Argentina: la urbanización terciaria y el papel de la industria en la urbanización argentina Durante el período 1950-1970 los cambios ocurridos en el territorio, en la economía y en la sociedad, implicarán también nuevas tendencias en la urbanización latinoamericana en general y argentina, en particular. Como vimos, es destacable primero el papel del modelo de industrialización sustitutiva de productos de consumo y después de la industrialización transnacional acompañada de todo un proceso de terciarización de la economía urbana, que llevó a engrosar la población residente en las ciudades, ensanchar los sectores urbanos de la economía y modificar y alterar las relaciones urbano-rurales. asociaron Fabricaciones Militares e YPF; su planta se convirtió en un polo de atracción de empresas que se fueron instalando a su alrededor para procesar sus productos”. 23 Se renovó el puerto de la ciudad de Puerto Madryn por el proyecto militar de fabricar aluminio, la empresa fue Aluar, ya que se necesitaba importar materia prima y exportar los excedentes posibles; además debía localizarse relativamente cerca de una fuente de energía eléctrica para lo cual se construyó Futaleufú. “Las inversiones en infraestructura realizadas por el gobierno para que ese proyecto se llevara a cabo incluyeron al construcción de Futaleufú, la línea de alta tensión hasta Puerto Madryn, la ampliación del Puerto local y la construcción de la carretera hacia el norte. Además los bancos públicos concedieron créditos, avales y subsidios para la instalación de la empresa, que comenzó a producir en 1978” (Schvarser, J. 1996, p. 274). 24 El proyecto de mayor amplitud fue el Complejo Petroquímico de Bahía Blanca que se decidió instalarlo allí porque pasaba el gasoducto Comodoro Rivadavia-Buenos Aires y estaba el puerto, ofreciéndose subsidios, créditos, avales y otros apoyos a las empresas que se instalaran. La adjudicación de las empresas satélites, a su vez socias en del Polo, recayó en varios grupos existentes como Ipako, Induca y Electroclor, que se repartieron los distintos productos a elaborar (Schvarser, J, 1996). 27 Se considera, por lo tanto, que la urbanización es un dato central para caracterizar este período y para estudiar las diferencias regionales de Argentina, siendo centrales las variables relacionadas a ese proceso en la formación del área concentrada del país. A. Quijano (1973) plantea que, en los países latinoamericanos, puede hablarse de un proceso de «urbanización de la economía», ya que crecen y se modifican los sectores urbanos de la estructura económica de la sociedad, debido a las nuevas tendencias que orientan la expansión y cambio de las relaciones económicas de dependencia. A la generalización del proceso de urbanización de la economía, correspondió la generalización de la urbanización ecológico-demográfica, expresada por el aumento relativo de la población urbana, y del número y tamaño de las localidades urbanas. Plantea así, que éstas son dos dimensiones particulares de un mismo proceso conjunto, que puede denominarse «urbanización de la sociedad» y «urbanización del espacio». Es ésta la dimensión más material de esa sociedad. M. Santos (1981, p. 11) señala que “no hubo, en los países subdesarrollados, como ocurrió en los países industrializados, un pasaje de población del sector primario para el secundario y, en seguida, para el terciario. La urbanización se hizo de manera diferente: es una urbanización terciaria. Solamente después, evidentemente con excepciones, es que la gran ciudad provoca la creación de industrias”. A su vez, M. Castells (1973, p. 74) plantea también que “en la base del reciente proceso de urbanización no se encuentra el paso de una economía agraria a una economía industrial, sino un aumento vertiginoso del sector «terciario», junto a un débil crecimiento del sector secundario que se da, sobre todo, en el campo de la construcción”. G. Germani (1971) denomina a este fenómeno como «urbanización sin industrialización o con industrialización retrasada», remarcando que una gran parte de la población urbana es marginal en lo respectivo a su actividad económica y en consecuencia a las formas de consumo. De este modo, el comercio y los servicios no se corresponden con actividades modernas sino a formas tradicionales no modernas y de baja o nula productividad, por lo cual el crecimiento de este terciario incluye actividades precarias, instituciones públicas repletas de ocupados, cuentapropistas, servicios personales, etc. Entre los años 195025 y 1980, la población total de Argentina aumentó de casi 17 millones a casi 28 millones de habitantes, creciendo algo más de 65% en treinta años, observándose así, una tendencia mayor a la aglomeración de lapoblación y a la urbanización. 25 Se debe señalar que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizó en el año 1947, aunque se usará en ocasiones el año 1950 para referirse a datos de dicho censo. 28 La población urbana argentina26 crece a una tasa más alta que la población total y que la población rural. Si bien esta última fue disminuyendo su importancia relativa en el total nacional durante todo el siglo XX, sólo comienza a decrecer en números absolutos a partir de 1947 (Lattes, A. 1975). Como se observa en la Tabla 1, Argentina ya poseía un porcentaje de población urbana de 62,2% en 1947, pasando a 72% en sólo 13 años (1960) y a 83% en 1980. Sin embargo, presenta importantes diferencias regionales e interprovinciales. TABLA 1: ARGENTINA. TASA TOTAL Y TASAS REGIONALES DE URBANIZACIÓN. AÑOS 1947, 1960, 1970 Y 1980 1947 1960 1970 1980 Metropolitana 98,33 98,96 99,51 99,43 Pampeana 55,70 71,42 77,37 82,09 Noroeste 38,14 48,05 58,22 66,32 Nordeste 33,79 43,85 51,23 61,45 Cuyo 46,70 57,41 63,93 69,79 Patagonia 31,26 45,73 62,70 75,32 Total país 62,20 72,00 79,00 83,00 Fuente: Elaboración propia en base a INDEC. 1947, 1960, 1970 y 1980. Entre las décadas de 1950 y 1980 (Tabla 1) se va dando el crecimiento general del nivel de urbanización, la disminución de la heterogeneidad entre las regiones y la completa urbanización de la región metropolitana. Hasta 1947 una sola región, la pampeana, presentaba un nivel de urbanización superior al 50% mientras que ya para 1970 en todas las regiones la tasa de urbanización era superior al 50%. Sin embargo, algunas regiones presentaban aún valores bajos de urbanización como la región Noroeste con 58% y Nordeste con 51%. Si bien, la Tabla 1 pretende mostrar un cuadro general de la urbanización argentina en ese período, cabe señalar que los crecimientos urbanos de las regiones se deben, en general, al incremento de algunas de sus provincias y en particular a ciudades, mostrando así, fuertes disparidades intrarregionales27. En ese año cuando la población urbana total llegaba a casi el 80%, sólo la región metropolitana superaba ese índice (99,5 %). La década de 1980 encuentra a las regiones con una aceleración en el crecimiento de las tasas de urbanización, aunque son aún dispares, siendo más elevadas en la región 26 Una localidad es urbana, cuando supera los 2000 habitantes y es no urbana o población rural agrupada cuando su población es inferior a dicha cifra (INDEC. 2001). 27 Z. Recchini de Lattes (1975a) señala que desde mediados del siglo XX se agranda el espectro de provincias que alcanzan grados relativamente altos de urbanización, destacándose Buenos Aires (ciudad y provincia), Santa Fe y Entre Ríos (que más tempranamente habían alcanzado grados relativamente altos de urbanización), Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán y todas las provincias patagónicas (Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro). 29 metropolitana y pampeana, que coincide con lo que denominamos aquí área concentrada del país. 1.2.2. La conformación de la red urbana argentina y del área concentrada. La primacía de Buenos Aires y los vacíos urbanos Numerosos geógrafos se han preocupado por el estudio de la red urbana en los países subdesarrollados ante la ausencia de redes con similares características a las de los países desarrollados de occidente. A grandes rasgos, se podría considerar que dos han sido las grandes propuestas explicativas: la teoría de los lugares centrales formulada por W. Christaller28 (1933) y la regla del rango-tamaño (rank-size correlation), de carácter más empírico, concebida por Auerbach (1913) y acreditada por K. Zipf (1941) quien le dio dicha denominación29. Otro antecedente es el estudio de M. Jefferson (1939) sobre la primacía urbana para quien, en muchos países estudiados existían ciudades primadas que no sólo eran la capital político-administrativa, sino que poseían destacada importancia económica, cultural y política. R. L. Corrêa (1989, p. 17) señala que, en la década de 1950, “el desarrollo es asociado a la existencia de una distribución de tamaño de ciudad según la propuesta de Zipf; el subdesarrollo, por otro lado, es asociado a la existencia de la primacía urbana”. Lo común entre todos esos modelos era la tesis de que el proceso de desarrollo de los países centrales se repetiría en breve en los países subdesarrollados30. Si bien las formulaciones precedentes han dejado un legado imprescindible para el estudio de las redes y jerarquías urbanas en los países subdesarrollados, sus estructuras urbanas poseen particularidades históricas que necesitan de explicaciones propias. Así por 28 De una manera sintética cabe la explicación de R. L. Corrêa (1989, p. 21): “según esta teoría existen principios generales que regulan el número, tamaño y distribución de los núcleos de poblamiento: grandes, medias y pequeñas ciudades, y aún minúsculos núcleos semi-rurales, todos son considerados como lugares centrales. Todas son dotadas de funciones centrales, esto es, actividades de distribución de bienes y servicios para una población externa, residente en la región complementaria (hinterland, área de mercado, región de influencia), en relación a la cual la localidad central tiene una posición central. La centralidad de un núcleo, por otro lado, se refiere a su grado de importancia a partir de sus funciones centrales: mayor el número de ellas, mayor su región de influencia, mayor la población externa atendida por el lugar central, y mayor su centralidad”. Para un desarrollo más profundo se recomienda la lectura de H. Carter (1972, 1983), capítulos 4, 5 y 6. 29 Según Zipf, la distribución del tamaño de las ciudades puede ser vista a través de una ecuación de series armónicas, por medio de la cual se podría encontrar una relación empírica entre el tamaño de cada ciudad y su lugar en la ordenación de todas las ciudades de mayor a menor. Esta regla dio como patrón que en algunos lugares la mayor ciudad es dos veces más grande que la segunda en tamaño, tres veces mayor que la tercera y así sucesivamente (Carter, H. 1972, 1983 y Corrêa, R. L. 1989). 30 N. Meichtry (2007) explica que C. Vapñarsky ha sido en Argentina quien ha establecido que ambos modelos, el de primacía y el rango-tamaño, no son fenómenos contradictorios, ni mutuamente excluyentes, si el análisis se refiere a las ciudades mayores del sistema. 30 ejemplo M. Castells (1973, p. 79) afirmaba que un rasgo del proceso de urbanización de Latinoamérica es la “formación de un tejido urbano truncado y desarticulado, cuya característica más sorprendente es la preponderancia de las grandes aglomeraciones y en particular la concentración del crecimiento urbano en una gran región metropolitana, que concentra la dirección económica y política del país”. Para el caso argentino, C. Vapñarsky y N. Gorojovsky (1990), han realizado una importante y sustancial clasificación de las ciudades según el dato demográfico, distinguiendo a las ciudades en función de su volumen de población. En Geografía urbana este tipo de clasificación y la funcional31 de carácter más descriptivo, han sido comúnmente usadas. Podemos agregar otra clasificación diferente realizada por M. Santos para estudiar ciudades brasileñas en la década de 1970 que considera “que la capacidad de organización del espacio por la ciudad depende de su nivel funcional” (Santos, M. 1975, 1979, p. 223). Así clasificó las ciudades en: locales, regionales, metrópolis incompletas y metrópolis completas. La red urbana de Argentina entre los años 1950 y 1970 posee algunas características que son comunes a las que M. Santos (1981) señalo para los países subdesarrollados: son redes poco desarrolladas en su trazado; heterogéneas, por encontrarsemal conectadas entre sí, ya que entre zonas de elevada densidad, aparecen «desiertos urbanos», y vulnerables, por ser sometidas a una sucesión de cambios muy rápidos. Como indica R. L. Corrêa (1989, p. 48) “la red urbana se constituye simultáneamente en un reflejo de y una condición para la división territorial del trabajo”. Así, en 1950 la red urbana argentina reflejaba aún la división del trabajo correspondiente al modelo agroexportador. Buenos Aires era la primera ciudad y el principal puerto, con una substancial macrocefalia en relación a su cuantía demográfica pero sobre todo, a la económica. Para M. Santos (1975, 1979) la macrocefalia es el resultado del progreso tecnológico y de las tendencias a la concentración que ella provoca y tienen su «climax» con lo que se llama ciudades primadas: “las ciudades inicialmente privilegiadas se benefician con una acumulación selectiva de ventajas y, así, acogen las nuevas implantaciones” (Santos, M. 1975, 1979, p. 240). La primacía urbana de Buenos Aires se mantuvo relativamente estable entre las décadas de 1950 y 1970, cuando comenzó a disminuir muy lentamente. 31 G. Chabot ha sido uno de los pioneros de estos estudios en Francia y se puede encontrar una extensa y completa clasificación funcional en Beajeau-Garnier, J y Chabot, J (1963, 1975). 31 N. Meichtry (2007) elabora un índice de primacía sobre el total de la población urbana, para demostrar la fuerte concentración demográfica en el Aglomerado Urbano Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires)32. Si bien es posible «medir» la macrocefalia de Buenos Aires y su situación de ciudad primada, cabe remarcar que “es un grave error limitar la definición del término a una ecuación entre efectivos demográficos, como si la primacía fuese antes que todo un fenómeno demográfico” (Santos, M. 1975, 1979, p. 242). Debe tenerse en cuenta las realidades históricas que han llevado a que se acumulen en una sola ciudad todos los sectores de actividad económica, social y política, generando cierta selectividad para las posteriores instalaciones y acumulaciones del capital. Este es el caso de Buenos Aires, cuya centralidad generó también la difusión aglutinada del capital en el área concentrada. En la jerarquía urbana de 1950 (Tabla 2) a Buenos Aires le seguían unas 15 aglomeraciones de tamaño intermedio (ATIs)33, siendo la mayor Rosario valorizada cómo el segundo puerto del país. Estas dos ciudades eran mucho mayores que cualquier otra aglomeración argentina. Luego continuaban las ciudades de Córdoba y La Plata con funciones administrativas y universitarias. Estas tres ciudades del área concentrada del país sumaban la mitad de la población del total de las aglomeraciones de tamaño intermedio (ATIs). Le siguen otras importantes ciudades de las economías tradicionales del Noroeste, Tucumán, Cuyo y Litoral. El resto de las ciudades corresponde a capitales provinciales: San Juan, Salta, Santiago del Estero, Corrientes, Paraná y Resistencia (Tabla 2 y Mapa 1). De la red urbana de los años 1950 ligada a la Argentina agroexportadora formaban parte Bahía Blanca, Río Cuarto y Mar del Plata34. Como señala R. L. Corrêa (1989, p. 49) “es a través de las funciones articuladas de sus ciudades (…) que la red urbana es una condición para la división territorial del trabajo”. La función urbana turística de Mar del Plata se relacionaba a lo que se denominó turismo de masas que adquirió, en esta ciudad, características de turismo interno y vacacional. Poseía, además, otra función la de ser puerto pesquero para flotas costeras, 32 Los valores son: en 1947, de 47,8%; en 1960, de 46,8%; en 1970, de 43,2% y en 1980, de 42,9%. Establece, además, otro índice que permite ver la primacía de las grandes ciudades y es denominado “dos ciudades”, que mide la relación entre Buenos Aires y la segunda ciudad. Asimismo, Buenos Aires era en 1947: 9,9 veces Rosario; en 1960: 10,6 veces Rosario; en 1970: 10,4 veces Rosario; y en 1980: 10,1 veces Córdoba. 33 Denominación de C. Vapñarsky y N. Gorojovsky (1990), para las aglomeraciones de 50.000 habitantes y más, excepto Gran Buenos Aires. 34 De manera particular, la ciudad de Bahía Blanca era considerada un puerto triguero, Río Cuarto ocupaba una importante función como nodo de transportes en la Pampa Húmeda occidental, y Mar del Plata fue desde su origen lugar de veraneo de la clase alta, para convertirse luego en el balneario predilecto de la clase media de Buenos Aires (Vapñarsky, C. y Gorojovsky, N. 1990). 32 ocupando así hasta mediados de 1960, un rol central en relación al consumo interno. Sin embargo “desde 1963 la pesca en altura supera a la costera y ya en 1986 sobre un total de 299.152,2 toneladas que se capturaban, el 82% pertenecía a la pesca de altura” (Cignoli, A. 1997, p. 77). Esto llevó a que algunos establecimientos industrializadores se trasladaran y otros nuevos se radicaron en la costa patagónica, en particular en Puerto Madryn y Puerto Deseado, reduciéndose así la importancia de Mar del Plata como puerto pesquero. TABLA 2: ARGENTINA. POBLACIÓN EN AGLOMERACIONES DE TAMAÑO INTERMEDIO (ATIS: 50.000 HASTA 999.999 HABITANTES) DE 1950 A 1980. 1947 1960 1970 1980 2. Córdoba 411 577 793 983 3. Rosario 536 655 813 957 4. Mendoza 225 344 492 613 5. La Plata 298 405 491 566 6. Tucumán 228 310 362 501 7. Mar del Plata 135 216 305 415 8. San Juan 122 154 224 292 9. Santa Fe 180 211 249 292 10. Salta 77 117 177 261 11. Bahía Blanca 121 143 182 224 12. Resistencia 75 112 148 220 13. Santiago del Estero-La Banda 66 111 138 196 14. Corrientes 65 98 133 181 15. Paraná 87 111 128 162 16. Posadas 72 99 144 17. Neuquén-Cipoletti 131 18. San Salvador de Jujuy 83 125 19. Río Cuarto 54 74 93 113 20. San Nicolás de los Arroyos 51 69 98 21. Comodoro Rivadavia 76 97 22. Concordia 57 72 94 23. Formosa 61 72 94 24. Catamarca 54 64 89 25. Tandil 53 65 79 26. San Rafael 60 73 27. San Luis 51 71 28. Pergamino 56 69 29. Villa María 51 59 68 30. Zárate 56 67 31. La Rioja 67 32. Olavarría 52 64 33. Necochea-Quequén 63 34. Junín 54 59 62 35. San Francisco 59 36. Coronel Rosales 51 56 37. Campana 54 38. Rafaela 53 39. Trelew 52 40. Santa Rosa (La Pampa) 52 41. Gualeguaychú 51 42. Villa Mercedes (San Luis) 51 Aglomeración Población (miles de habitantes) en: Totales 2.680 4.091 5.772 7.959 Fuente: elaboración propia en base a Vapñarsky, C. y Gorojovsky, N. (1990) 33 MAPA 1: ARGENTINA. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGLOMERACIONES DE TAMAÑO INTERMEDIO (ATIS: 50.000 HASTA 999.999 HABITANTES). 1950. Fuente: elaboración propia en base a Vapñarsky, C. y Gorojovsky, N. (1990) Como se observa en el Mapa 1, la configuración espacial resultado de la permanencia del modelo agroexportador agrupaba en el área concentrada del país más de la mitad y el 65% de la población de las aglomeraciones de tamaño intermedio (ATIs). Este aglutinamiento urbano existió junto a todo un conjunto de fijos como son rutas, vías de ferrocarril y otras infraestructuras que permitían la creación de flujos de personas, mercancías y capitales 34 propios de dicha economía, los cuales también se difunden de manera concentrada en dicha área. Cabe destacar la existencia de importantes vacios urbanos (Kayser, B. 1964, 1980) en las diferentes regiones argentinas (Tabla 2), en especial en la Patagonia. Fue recién en el Censo del año 1970 cuando se registran aglomeraciones de tamaño intermedio menores en esa región, como son Neuquén-Cipolletti y Comodoro Rivadavia. La existencia de la ciudad primada llevó a la necesidad de intervención del Estado capitalista en los mecanismos de mercado para descentralizar espacialmente la acumulación del capital (Singer, P. 1973). La teoría de los «Polos de Desarrollo» del economista francés F. Perroux (1955) fue muy aplicadaen las décadas de los sesenta y setenta en Argentina, en busca de un desarrollo más equilibrado social y espacialmente de la red urbana. En este sentido, se verifican la implantación de las medidas de «desarrollo regional»35 y diferentes políticas en áreas promovidas industrialmente36. Sin embargo, el desarrollo de ciertos polos no llevó al desarrollo de sus respectivas áreas de influencia sino que ha sido a expensas de ellas, incrementando así la desigualdad intrarregional (Velázquez, G. 2008). Hacia 1980, C. Vapñarsky y N. Gorojovsky (1990) indican que se hacen evidentes indicios de modificación del sistema urbano argentino. La red urbana, que era reflejo de la división del trabajo pretérita, comienza a responder a la implementación de una industrialización transnacional, convirtiéndose así, en una condición para el desarrollo de la nueva división del trabajo. Como se observa en la Tabla 2, en 1980 hay mayor cantidad de ciudades grandes que coinciden con centros regionales, como Mendoza, Tucumán, Mar del Plata y La Plata37. La nueva división del trabajo valoriza ciertos lugares en detrimento de otros que lo poseían anteriormente, como por ejemplo Santa Fe, antigua capital de provincia, centro ferroviario y puerto sobre el Rio Paraná, con una industrialización menos intensa y diversificada. 35 “La más destacada es, durante la década del sesenta, la creación del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), que se proponía contribuir a un desarrollo regional mas “equilibrado” a partir del establecimiento de “Regiones de desarrollo”, con sus respectivos “Polos” en el Noroeste (Salta), Nordeste (Corrientes- Resistencia), Centro (Córdoba), Cuyo (Mendoza), Pampeana (Rosario), Metropolitana (Buenos Aires), Comahue (Neuquén) y Patagonia (Comodoro Rivadavia)” (Velázquez, G. 2008, p. 140) 36 G. Velázquez (2008, p. 251), señala que “bajo esta concepción, el espacio está compuesto por centros, polos, o focos de los que emanan fuerzas centrífugas y a donde concurren fuerzas centrípetas. Dichos polos de crecimiento poseen dinámica propia otorgada por la interacción funcional con el resto del sistema productivo, en el que las relaciones interinstitucionales, financieras, administrativas, de transporte, etc. Juegan un papel fundamental en el mecanismo de decisión de los impulsos propulsores de las actividades líderes. Así el espacio estaría compuesto por una trama de polos que se crean, expanden o declinan y que implicarían el desarrollo o la declinación de sus respectivas áreas de influencia”. 37 El crecimiento de la ciudad de La Plata, de debió también a la incorporación de la actividad industrial en el Gran La Plata, Berisso y Ensenada 35 Continúan destacándose Córdoba y Rosario, que para 1980 eran ya casi ciudades millonarias y que se fueron convirtiendo en centros económicos con diversificación productiva permitida por las políticas industriales de esas últimas décadas. Para 1980 fueron 25 nuevas localidades las que alcanzaron el umbral de aglomeración de tamaño intermedio (ATIs) y que no completaban ese tamaño en 1950 (Tabla 2). Algunas, crecieron como resultado de la descentralización y promoción industrial, como Catamarca, San Luis, La Rioja y Mercedes; y otras, de la política de polos de desarrollo, como en la región Patagónica, Comodoro Rivadavia, Trelew y Neuquén-Cipolletti, que casi duplicó su población entre 1970 y 1980. 36 MAPA 2: ARGENTINA. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGLOMERACIONES DE TAMAÑO INTERMEDIO (ATIS: 50.000 HASTA 999.999 HABITANTES). 1980. Fuente: elaboración propia en base a Vapñarsky, C. y Gorojovsky, N. (1990) La ciudad de Mar del Plata en 1950 era una aglomeración de tamaño intermedio (ATIs) menor con 135.000 habitantes y pasó a ser en 1980 una ATIs mayor superando los 400 mil habitantes y convirtiéndose en la sexta ciudad más grande del país. Hasta 1970 la ciudad de Mar del Plata concentraba cerca del 95% de la población urbana del Partido de General Pueyrredón. Recién en 1980 se registran localidades menores de ese partido con características urbanas. 37 En 1950 Tandil (provincia de Buenos Aires) era una ciudad pequeña con cerca de 36 mil habitantes, cuyo partido reunía una población rural de un poco más de 22 mil personas. Como se indica en la Tabla 2, Tandil para 1960 ya era una ATIS menor que para el año 1980 reunía aproximadamente 80 mil habitantes38. En estos años al compás del proceso de industrialización nacional, la ciudad de Tandil comenzó a formar parte de la división del trabajo transnacional y nacional debido a la producción de partes para terminales de automotores39. Esta actividad atrajo población de los desplazados del campo a causa de la mecanización de las cosechas y algunos pocos trabajadores que quedaban en la actividad minera canteril40. Otras de las producciones destacables eran las agroindustrias centradas en lechería, quesería y manteca y el curtido de cueros para producción de prendas de vestir41. Ahora bien, la primera acción gestada localmente y con cierta trascendencia regional fue la fundación de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA)42, por la cual Tandil fue obteniendo una nueva función urbana cultural como una ciudad universitaria43. 1.2.2.1. El crecimiento de las ciudades en Argentina y en el área concentrada Los trabajos de C. Vapñarsky y N. Gorojovsky (1990) y de G. Velázquez (2008) indican que, durante las décadas de 1950 a 1980, a pesar de la preponderancia de Buenos Aires, aumenta la participación relativa de población residente en aglomeraciones de tamaño intermedio (ATIs), y el incremento y dispersión espacial de este tipo de ciudades. 38 Si bien hasta mediados del siglo XX la población rural del Partido de Tandil aún era elevada, se inicia un proceso de crecimiento de residentes en la ciudad de Tandil que representaban el 61% para 1947, elevándose al 88,7% para 1980. 39 Según C. Lorenzo (1979) para mediados de 1950 el 10% de su producción local se colocaba en mercados internacionales 40 Las características «naturales» de la sierras del Sistema de Tandilia, permitieron la explotación canteril. Entre fines del Siglo XIX y principios del XX, la ciudad fue desarrollándose progresivamente con el impulso económico que le brindó la pujante actividad de la explotación de la piedra; esta actividad extractiva se caracterizaba por el volumen de las extracciones así como por la cantidad de trabajo asociada (especialmente pobladores de origen español y yugoslavo). Grandes volúmenes de piedra fueron destinados al empedrado de numerosas calles en toda la Provincia, al puerto de Buenos Aires y a la construcción de la base militar Puerto Belgrano en Coronel Rosales. Aproximadamente, entre 3.000 y 4.500 personas participaban de la actividad canteril. En la década del 1920 se puede señalar el fin de este ciclo, por el creciente reemplazo tecnológico de los adoquines por el hormigón, en un marco de duros enfrentamientos entre sectores gremiales, sindicalistas y anarquistas (Velázquez, G. 1997). 41 Como lo ocurrido en otras ciudades argentinas, desde los años 1970 aumenta la participación del PBI terciario. En 1973 el PBI se dividía entre el sector primario 27%, secundario 26% y terciario 47%. El PBI secundario era fuertemente representando por la industria con 76% y el terciario por comercios y hoteles en un 50%, seguido por el transporte, en un 23% (Lorenzo, C. 1979). 42 Se fundó en 1964 y su denominación fue Universidad de Tandil, la cual se nacionalizó en 1975 y junto con las unidades académicas de Azul y Olavarria crearon la UNCPBA. 43 De acuerdo a la clasificación funcional de las ciudades de J. Beaujeu-Garnier y G. Chabot (1963, 1975). 38 Siguiendo la Tabla 3 se observa que la categoría 1 mantuvo su poblaciónprácticamente estacionaria en términos absolutos, de 9 millones de habitantes en 1950, a algo más de 10 millones en 1980. Pero dado el importante aumento total de la población nacional, su participación en términos relativos disminuyó del 53,3% en 1950 al 36% en 1980. En esta categoría cabe detenerse en las ciudades pequeñas (de 20.000 hasta 49.999 habitantes) que ven aumentar su población, duplicándola entre 1950 a 1980, pero con un crecimiento muy lento en la participación total de la población nacional, (Tabla 3). El crecimiento de población de esas ciudades puede explicarse por tres procesos interconectados (Vapñarsky, C. y Gorojovsky, N. 1990): el carácter despoblador de la actividad agropecuaria, los efectos demográficos de la demanda de empleo industrial y de actividades de comercio y servicios encadenadas a la industria y generadoras de empleo y el impacto del transporte automotor sobre la distribución de la población en zonas agrarias. Este último factor fue permitido por el desarrollo de la industria automovilística y por la ampliación, mejora y pavimentación de la red vial, haciendo posible la separación espacial entre residencia y lugar de trabajo. H. Carter (1972, 1983, p. 39) afirma que “la urbanización, como proceso, supone la concurrencia de dos elementos: la multiplicación de puntos de concentración de población y el aumento del tamaño de cada una de esas concentraciones. Aunque en todo caso, siempre tendrán una importancia crucial las correlaciones tecnológicas, económicas y sociológicas del proceso más que la determinación concreta de tamaños o dimensiones particulares”. En Argentina, los datos muestran que, entre 1950 y 1980, se ha multiplicado el número de aglomeraciones de tamaño intermedio (Tabla 2) y se observa un crecimiento de la población que reside en ellas (categoría II, Tabla 3). 39 TABLA 3: ARGENTINA. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN TRES CATEGORÍAS DE TAMAÑO DE AGLOMERACIÓN, 1950 A 1980. VALORES ABSOLUTOS (MILES DE HABITANTES) Y PORCENTAJES (ENTRE PARÉNTESIS). Categoría 1950 1960 1970 1980 I.a. Población dispersa y en pueblos pequeños (aglomeraciones de hasta 1.999 habitantes) 5750 (34,2) 4750 (23,8) 4800 (20,7) 4700 (16,8) I.b. Población en pueblos grandes (aglomeraciones de 2.000 hasta 19.999 habitantes) 2300 (13,6) 3250 (16,3) 2850 (12,2) 3400 (12,1) I.c. Población en ciudades pequeñas (aglomeraciones de 20.000 hasta 49.999 habitantes) 950 (5,6) 1150 (5,8) 1450 (6,2) 1950 (6,9) I. Población dispersa y en aglomeraciones de hasta 49.999 habitantes Subtotal (Categoría I) 9000 (53,3) 9150 (45,8) 9150 (39,0) 10050 (36,0) II.a. Población en ATIs menores: de 50.000 hasta 399.999 habitantes 1750 (10,5) 2450 (12,3) 3200 (13,7) 3950 (14,1) II.b. Población en ATIs mayores: de 400.000 hasta 999.999 habitantes 950 (5,7) 1650 (8,3) 2600 (11,1) 4000 (14,3) II. Población en aglomeraciones de tamaño intermedio (ATIs): de 50.000 hasta 999.999 habitantes Subtotal (Categoría II) 2700 (16,2) 4100 (20,5) 5800 (24,8) 7950 (28,4) III. Población en Aglomeración Buenos Aires, única de 1.000.000 o más habitantes 5150 (30,5) 6750 (33,8) 8450 (36,2) 9950 (35,6) Total: población del país 16.850 (100) 20000 (100) 23350 (100) 27950 (100) Fuente: elaboración propia en base a Vapñarsky, C. y Gorojovsky, N. (1990) En 1950 esas aglomeraciones eran solamente 15 y para 1980, llegaban a 41 ciudades (Tabla 2). La población que habita esas ciudades casi se triplicó en esos treinta años (de 2,6 millones en 1950 a alrededor de 8 millones en 1980) (Tabla 3). “Más notable aún es la creciente participación de las ATIs en la población del país; mas de 28 % en 1980, pero apenas poco más de 16 por ciento treinta años antes” (Vapñarsky, C. y Gorojovsky, N. 1990, p. 57). Hacia 1950 las ATIs menores alojaban casi el doble de población que las ATIs mayores, mientras que en 1980, dichas cantidades eran prácticamente iguales (Tabla 3). El aumento en el número de ciudades medias se ha ido dando como resultado del propio crecimiento de estas ciudades, y por las incorporaciones «desde abajo» de ciudades más pequeñas. Cabe remarcar que en 1980, 17 de las 42 ciudades consideradas ATIs se localizan en el área concentrada del país, teniendo en cuenta las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 40 Córdoba. Ahora bien, en este proceso de crecimiento y redistribución de ciudades y población urbana, se observa, una vez más, una repartición espacial desigual en el territorio argentino, es decir, el 43% del total de ATIs existentes en 1980. Pero el aglutinamiento en este área, pareciera ser mayor si consideramos que estas 17 ciudades reúnen más de la mitad (54%) de la población urbana que habitaba en ATIs argentinas para 1980 (4.289 miles de habitantes). 1.2.3. La metropolización de Buenos Aires M. Santos (1975, 1979, p. 223) señala que “el fenómeno metrópolis es inseparable de la gran ciudad o de la capital de un Estado moderno. La gran ciudad se volvió metrópolis, cuando se da la revolución del consumo en el mundo. Nuevas necesidades, tanto en la escala de las relaciones internacionales como en la escala de los simples individuos, no sólo aumentarán la dimensión de las ciudades sino también, provocará un hinchamiento y una diversificación de las actividades”. La existencia de un cierto proceso de deslocalización industrial entre 1950 y 1970 no modificó la concentración demográfica y económica en grandes conglomerados urbanos del área concentrada del país donde se observan las mayores densidades de flujos de excedente económico y la aceleración en la expansión del sector terciario (Rofman, A y Romero, L. A. 1973, 1998). El desarrollo de industrias de transformación y de consumo para el mercado interior necesitaba de mano de obra urbana, pero especialmente del potencial mercado de consumo que daban las grandes aglomeraciones. La población de la aglomeración Buenos Aires44 se duplicó en treinta años aunque disminuyó su participación relativa en el total de la población del país (Tabla 3). En dicha ciudad se observa un crecimiento del área urbanizada45: “las áreas que rodean la ciudad capital se estaban integrando económica y socialmente con ella, al mismo tiempo que se volvían, más y más, una sola aglomeración continua” (Recchini de Lattes, Z. 1975 a, p. 129). Esta misma autora indica que el llamado Gran Buenos Aires creció por su propio crecimiento 44 Según C. Vapñarsky (1998) una localidad se define como una aglomeración, cuando se toma el criterio físico que se basa en la existencia de un conjunto de constructos materiales fijos al territorio, normalmente un entramado de edificios y calles. A partir del año 1991, el INDEC adoptó este criterio de definir la localidad como aglomeración (citado por R. Bertoncello, 2004). 45 Según explican J. Beaujeu-Garnier y G. Chabot (1963, 1975) las Naciones Unidas, hablan de «área urbanizada», para referirse al fenómeno de desbordamiento de la ciudad propiamente dicha, que añade el área edificada contigua. 41 vegetativo, por población proveniente del resto del país46, del exterior47 y en especial del centro de la misma aglomeración. H. Bozzano (2007, p. 43) plantea que “entre 1940 y 1962 la región metropolitana pasa de 680 a 1.450 km2. Esta situación significa que la superficie loteada de los partidos del Gran Buenos Aires se multiplica casi tres veces. De la expansión territorial resulta un espacio caracterizado por numerosos barrios alejados y mal vinculados con el centro de la ciudad”. Este crecimiento de la Capital Federal (hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y todo un conjunto de municipios y partidosde la provincia de Buenos Aires, que se encuentran localizados alrededor de la ciudad Capital, conforma lo que se denominó Región Metropolitana de Buenos Aires48. La superficie o área metropolitana49 más extendida es aquella que rodea a una gran ciudad y cuya población orienta sus actividades en función de ésta” (Beaujeu-Garnier, J. y Chabot, G. 1963, 1975, p. 34). La ciudad como núcleo de la aglomeración tuvo saldos migratorios prácticamente nulos desde antes de 1950, y su población hasta 1980 ha fluctuado en alrededor de 3 millones de habitantes. A. Rofman y L.A. Romero (1973, 1998) señalan que dicha población no disminuyó, porque la superficie que abarca la ciudad es enorme y la edificación aún era baja hacia 1950, lo que permitió la densificación de edificación y población por fuera del centro comercial y administrativo, expandiéndose la «aglomeración entera». 46 A. Lattes (1975) señala que, entre 1947 y 1970, la mayoría de las corrientes migratorias internas tienen como lugar de destino el Gran Buenos Aires, cualquiera sea la distancia a este lugar. Hacia fines de 1970 y durante la década siguiente disminuyen las migraciones internas con un cambio de tendencia en esos movimientos que se reorientan preferentemente hacia las ciudades medias (Velázquez, G. 2008). 47 Z. Recchini de Lattes (1975 a), afirma que son tres los componentes del crecimiento urbano: 1) el crecimiento vegetativo de la población urbana, 2) la migración neta hacia áreas urbanas y 3) la reclasificación de lugares que en un momento eran rurales en urbanas. Los dos primeros, tienen más peso que el tercero para la población urbana en su conjunto. 48 R. Bertoncello (2004) explica que el INDEC ha dispuesto que a partir de agosto del año 2003 deje de usarse la expresión Área Metropolitana y se use la de Aglomerado Gran Buenos Aires (AGBA), que incluye la ciudad de Buenos Aires y 24 Partidos del Gran Buenos Aires. En este trabajo nos referiremos a la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) ya que la bibliografía especializada y usada aquí, toman esta denominación. Sin embargo este autor explica que “considerar a la población total de estos componentes, lleva sin embargo a otra definición, la que denominábamos hasta hoy Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque ahora el INDEC propone reemplazarla por la denominación Gran Buenos Aires. Su población no es la misma que la de la aglomeración, pues incluye a quienes residen en los partidos pero fuera del área aglomerada; de todos modos su volumen es muy pequeño y puede considerarse residual. Pero también es distinta porque no se incluyen los otros seis partidos afectados por la aglomeración, pero que por alguna razón aún no se consideran parte del AMBA; y el volumen de población implicado no es menor”. Estos partidos son Pilar, Escobar, General Rodríguez, Presidente Perón, San Vicente Y Marcos Paz con un total de 605.047 personas para el año 2001. 49 “El centro de investigaciones urbanas de la Universidad de California le da un sentido muy preciso: “es un agrupamiento de 100.000 habitantes como mínimo, conteniendo por lo menos una ciudad (área urbana contigua) de por lo menos 50.000 habitantes, más las divisiones administrativas (al nivel de condado) contiguas que presentan caracteres parecidos y donde, en particular, más del 65 por 100 de la población ejerce actividades no agrícolas” (Beaujeu-Garnier, J y Chabot, G. 1963, 1975, p. 34). 42 Para H. Torres (1993, 2006) existió hasta 1960 un proceso de «suburbanización económica» de tipo popular, generada especialmente por la subvención del transporte en los ferrocarriles suburbanos nacionalizados50 y por loteos económicos. En la Capital Federal en su conjunto se desarrolla una forma de densificación urbana de la que son protagonistas las clases medias (departamentos en «propiedad horizontal»51). El crecimiento de toda la región metropolitana se relaciona también con el traslado hacia otras localidades, de las industrias que requerían más espacio, lotes más económicos, mayor accesibilidad para residencias de obreros y menor congestión del tráfico. Además, con las restricciones normativas para la localización industrial en la Capital y en la primera corona, muchas empresas se instalan en la periferia (segunda corona)52. Asociadas a la expansión urbana y a las migraciones internas, surgen las denominadas «villas miserias», que en la Capital Federal se localizaban en ares centrales como la zona portuaria y ferroviaria, y en la zona sur, próxima al Riachuelo (Rio de la Matanza). En el Gran Buenos Aires, la zona de mayor concentración es un anillo disperso que aproximadamente coincide con los partidos de la "primera corona", alrededor de la Capital Federal53 (Torres, H. 1993, 2006, p. 21). Buenos Aires presentaba así una centralidad de toda índole, política, económica y social favorecida por el mercado de consumo en expansión, la economía de escala y la «economía de aglomeración». Así, una vez que existe una gran ciudad, ésta seguirá creciendo como resultado de los atractivos que ofrece en términos de ofertas de trabajo y de capital, de 50 “A diferencia de otras metrópolis latinoamericanas, Buenos Aires tenía ya en la década de 1940 una importante red de ferrocarriles suburbanos que era básicamente utilizada para los desplazamientos cotidianos residencia-trabajo. La corona externa de la aglomeración, por lo tanto, reunía las condiciones para ser considerada potencialmente urbana” (Torres, H. 1993, 2006, p. 12). 51 “Ambas situaciones posibilitaron que el porcentaje de propietarios en el área metropolitana experimentara un formidable incremento entre 1947 y 1960 (de 26,8% en la primera fecha a 58,1% en la segunda). En el Gran Buenos Aires esa proporción aumenta de 43,3% a 67,2%; en la Capital Federal el aumento de la proporción de propietarios es aún más espectacular: de 17,6% a 45,6%” (Torres, H. 1993, 2006, p. 14). 52 J. Blanco (2005a, p. 2062) señala que “desde el punto de vista organizacional, la ciudad autónoma y los municipios del conurbano bonaerense son unidades muy consolidadas, con alta densidad de ocupación y que desde hace varias décadas conforman un ámbito de urbanización continuo y articulado, con variaciones de las densidades de población y empleo desde el centro hacia la periferia, bajo un esquema de un centro metropolitano fuerte y subcentros de menor jerarquía. De allí que se utilice habitualmente la denominación de “coronas” para dar cuenta de los distintos niveles de consolidación y de densidad de los municipios aglomerados a la ciudad central, partiendo de la premisa que la consolidación del conjunto urbano se dio a partir de ejes de expansión radiales, pero con un nivel tal de ocupación actual de los intersticios que el resultado son las mencionadas coronas”. 53 Para apreciar su magnitud puede recurrirse a las estadísticas de 1976 para la Capital Federal (antes de los operativos masivos de erradicación),que registran una población de 225.000 personas y al Censo de Villas de Emergencia (1981, Provincia de Buenos Aires) que arroja, para el Gran Buenos Aires, una población de 290.000 personas (Torres, H. 1993, 2006). 43 infraestructuras, de mercado, entre otras, que llevaría a una espiral ascendente de desarrollo (Carter, H. 1972, 1983). Entre 1960 y 1980, el desmantelamiento de la industrialización sustitutiva genera la disminución de la tasa de crecimiento metropolitano54, el debilitamiento del peso relativo de las migraciones55 y la reducción de las políticas públicas centrales en el anterior desarrollo urbano (Tella, G. 2007). Se fue conformando así lo que se llamó regiones metropolitanas (o áreas metropolitanas extendidas, o metrópoli-región) que corresponde a extensas áreas alrededor de una gran ciudad o metrópoli, en las cuales existen otras ciudades de menor tamaño e importanciay áreas rurales con actividades asociadas a las gran ciudad56 (Bertoncello, R. 2004). Asimismo, es común hablar de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), compuesta por la ciudad Autónoma de Buenos Aires, el llamado conurbano bonaerense y las áreas de expansión metropolitana más alejadas (Blanco, J. 2005a). Hasta los años 1960, las líneas de ferrocarril acompañaron y condicionaron una metropolización de Buenos Aires más relacionada a grupos de menores ingresos. Fue la existencia de autopistas radiales que se integran con una red de rutas secundarias y que permiten acceder al perímetro más externo de la aglomeración, lo que permitió una suburbanización residencial de grupos de mayor poder económico (Torres, H. 1993, 2006), en las décadas subsiguientes57. Se considera así que Buenos Aires en este período es la metrópolis argentina responsable de la macro organización del territorio. 54 “A partir de 1960, el crecimiento del región metropolitana se desacelera (tasas de 2,1% para 1960-70 y de 1,6 para 1970-80). 1970 constituye un punto de inflexión, cuando el peso de la población del área como porcentaje de la población del país llega a su máximo histórico (35,4%), manifestándose luego una tendencia débil a la disminución (Torres, H. 1993, 2006, p. 23). 55 Entre 1970 y 1980, por primera vez el crecimiento vegetativo supera a las migraciones; entre los migrantes extranjeros, la proporción de los de los países limítrofes aumenta considerablemente (entre 1960 y 1980, de 8% a 27%)” (Torres, H. 1993, 2006, p. 23). 56 Desde la década de 1960, en la medida que aumenta el tamaño del mercado interno argentino y específicamente del AMBA, comienza una tendencia de gran desarrollo de las actividades agrícola intensivas. “Se trata del período de expansión más importante de la producción hortícola y de la introducción de nuevas técnicas de producción intensivas en la región metropolitana: la floricultura desde 1958-1960 y la avicultura comercial desde 1966-1968” (Bozzano, H. 2007, p. 44). 57 Entre fines de la década de 1960 y principios de la de 1970, se construyeron el Acceso Norte (con sus ramales a Tigre, Escobar y Pilar) y parte del Acceso Oeste (Blanco, J. 2005 a). 44 1.2.4. Estructura demográfica y estructura económica terciaria: algunos ejemplos en el área concentrada del país M. Santos (1981, p. 36) señala que “las características de la formación de la población urbana (migraciones y crecimiento natural) que nos ayudan a entender la estructura demográfica nos permiten también explicar su estructura económica”. Como ha señalado G. Germani (1971, p. 168) en Argentina a partir de los años sesenta “todo el sector secundario se estabilizó o incluso tendió a disminuir en términos porcentuales. Sin embargo, al mismo tiempo el surgimiento de nuevas necesidades –salud, educación, servicios sociales, recreación y horas libres, organización y administración- impulsó enormemente el sector de servicios. De este modo fue el intenso aumento de la productividad en la agricultura y en la industria lo que permitió el crecimiento del sector terciario”. El sector terciario, que incluye el comercio, el transporte y los servicios, representa en 1970 el 48% de la PEA total de Argentina. Los servicios representan la proporción esencial de este terciario siendo además el que creció más rápidamente, de 23% en 1950 a 28% en 1960 (Castells, M. 1973). Así, por ejemplo para el año 1980, la PEA de la Capital Federal en comercios y servicios era de 68,1% y la de Mar del Plata de 57,3 % (datos de CFI 1989, publicados en Nuñez, A. 2000). Esta autora expone que en Mar del Plata “el terciario será el sector económico que crecerá sostenidamente a expensas, por un lado, de la PEA expulsada de las actividades primarias y, por otro lado, del proceso de desindustrialización registrado entre 1974 y 1985, dado que hacia 1974 había en el Partido de General Pueyrredón 6,4 establecimientos comerciales por cada uno industrial, mientras que en 1985 esta cifra asciende a 12,2” (Nuñez, A. 2000, p. 61). Ahora bien en Argentina el porcentaje de «servicios personales» que incluye el doméstico, era para 1970 de 38% de los trabajadores en el total de servicios58. Los «servicios sociales», como la instrucción pública, médicos, asistencia social, etc., reúnen algo más de la cuarta parte de los trabajadores en servicios, proporción casi equivalente a la que representa la administración pública y la defensa (Recchini de Lates, Z. 1975b). La redistribución de la PEA fue acompañada por la inestabilidad y precariedad laboral, como puede observarse en Mar del Plata que “entre 1947 y 1980 los asalariados disminuyeron un 8,3%; los empleadores se reducen a la 1/3 parte” (Nuñez, A. 2000, p. 62- 58 En Mar del Plata, en 1947 los porcentajes de PEA trabajando en servicio doméstico eran casi nulos, mientras que para 1980 trepan al 4% de la PEA total. 45 63). El avance de la terciarización y del cuentapropismo (que se cuadruplicó entre 1947 y 1980), se hace más profundo por el tipo y estacionalidad de sus actividades principales: la construcción en invierno, la pesca en primavera y, los servicios en el verano, por lo cual absorbió gran cantidad de migrantes59 (datos de CFI, 1989, publicados por Nuñez, A. 2000). Este terciario ha sido denominado “terciario primitivo” por J. Beaujeu-Garnier y “pseudo-terciario” por G. Germani (1971, p. 175) quien señala que “las personas en esta situación no solamente no ejercen actividades propias de un sector terciario moderno, sino que sus consumos y formas de vida (aunque no necesariamente sus aspiraciones) siguen en gran parte siendo marginales con respecto a la sociedad moderna”. Claramente el sector de comercio y servicios cumple un papel de “sector refugio” o “sector acogida” (Santos, M. 1981, p. 52) para una gran cantidad de población, en especial migrantes. Entre la década de 1950 y 1980 se observa en Argentina una transformación fundamental de la economía de la sociedad y de la organización del espacio, como resultado de la difusión de nuevas formas de consumo desconocidas hasta este momento. El crecimiento urbano de Argentina, y especialmente de algunas de sus ciudades, vino de la mano de profundas desigualdades socioespaciales con un crecimiento de actividades secundarias y en especial, terciarias que no necesariamente reflejaban la modernización tecnológica y el crecimiento económico. Lo indicado por M. Santos (1975, 1979) para las sociedades urbanas de los países subdesarrollados es relevante para las ciudades argentinas en especial las más grandes y con alto componente migratorio, como Buenos Aires y Mar del Plata: “la existencia de una masa de personas con salarios muy bajos o viviendas de actividades ocasionales, al lado de una minoría con rentas muy elevadas, crea en la sociedad urbana una división entre aquellos que pueden tener acceso de manera permanente a los bienes y servicios ofrecidos y aquellos que, teniendo las mismas necesidades, no tienen condiciones de satisfacerlas. Eso creó al mismo tiempo diferencias cualitativas y cuantitativas en el consumo. Esas diferencias son la causa y el efecto de existencia, o sea de la creación o de la manutención, en esas ciudades, de dos circuitos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios” (Santos, M. 1975, 1979, p. 29). 59 En Mar del Plata se observan cambios en este sector entre 1947 y 1980: disminuye el porcentaje de PEA empleadores de 19,5% a 8,3%; aumenta considerablemente el porcentaje de PEA por cuenta propia, de 7,6% a 21.1% en el mismo período y disminuyen los asalariados en la PEA de comercios y servicios, de 71,6% a 61,2% (según datos publicados por Nuñez, A. 2000) 46 CAPITULO 2 EL PERÍODO DE LA GLOBALIZACIÓNEN ARGENTINA Y SU ÁREA CONCENTRADA: OBJETOS, ACCIONES Y NORMAS DEL TERRITORIO DESDE 1990 2.1. EL PERÍODO ACTUAL Y SUS VARIABLES DETERMINANTES: INFORMACIÓN, CONSUMO Y TÉCNICA Al período actual signado por la globalización60 D. Harvey (2000, 2004) lo analiza como un proceso, una condición y un tipo específico de proyecto político, abordajes que no son mutuamente excluyentes. Considera que el término globalización significa alguna cosa relativa a nuestra geografía histórica reciente, en el sentido de designar “una nueva fase de exactamente ese mismo proceso intrínseco de producción capitalista del espacio” (Harvey, D. 2000, 2004, p. 81). Considera, entonces, al proceso de globalización como un proceso de producción de desarrollo temporal y geográfico desigual, y no como un proceso omnipotente y homogenizador, expresión ésta, opresiva y restrictiva. La globalización es un hecho consubstancial al propio capitalismo y al mismo mercado, que ha dado lugar históricamente a una corriente de flujos internacionales de mercancías, trabajo y capital. Sin embargo, el carácter internacional, mundial o global de este modo de producción no ha sido siempre el mismo adquiriendo nuevas dimensiones y características desconocidas. D. Harvey (2000, 2004) considera cuatro alteraciones o cambios que generan una nueva dinámica al período actual: la desregulación financiera, los profundos cambios tecnológicos y de innovaciones y mejoras de productos, el sistema de medios de transporte y de comunicaciones y el costo y el tiempo de transporte de mercaderías y personas Entonces, la globalización es entendida como el estadio supremo de la internacionalización (Santos, M. 1994, 1997). En este sentido para O Ianni (1999, p. 34), “la historia del capitalismo puede ser vista como la historia de la mundialización, de la globalización del mundo”. Este proceso de internacionalización de la economía provoca una excesiva concentración de los medios de producción, de comercialización, financieros y de servicios, 60 Algunos autores diferencian entre los conceptos de globalización y mundialización, e inclusive internacionalización. En este trabajo no abordaremos ese debate y utilizaremos el concepto de globalización en un sentido amplio porque pensamos que puede incluir a los demás términos. 47 en general (Uribe Ortega, G. 1993). M. Santos (1996, 2000, p. 172) señala que “ahora todo se mundializa: la producción, el producto, el dinero, el crédito, la deuda, el consumo, la política y, la cultura. Ese conjunto de mundializaciones -cada una sustentando, arrastrando, ayudando a imponer la otra- merece el nombre de globalización”. Asistimos así “a la universalización acelerada de los objetos técnicos, que atiende deliberadamente las acciones hegemónicas. Las órdenes emitidas llegan a los diferentes lugares simultáneamente, gracias a los flujos de información” (Almeida, E. 1997, p. 36). Bajo este proceso, el medio geográfico actual, a diferencia de los anteriores, posee una lógica global, permitida por la unión indisociable e inteligente entre ciencia, técnica e información, que acaba por ser impuesta diferencialmente a todos y a cada uno de los territorios. Este es el “momento en el cual se constituye sobre territorios cada vez más vastos, el medio técnico-científico-informacional, es decir, el momento histórico en el cual la construcción o reconstrucción del espacio se da en un contexto de ciencia y técnica” (Santos, M. 1996a, p. 106). El espacio geográfico del mundo actual puede considerarse como un medio técnico-científico-informacional, que es la expresión geográfica del proceso de globalización y que si bien posee muchas veces una presencia puntual, marca la totalidad del espacio (Santos, M. 1985, 1992 y 1996, 2000). La importancia de la técnica actual es tal que M. Santos (1996, 2000) considera que las transformaciones contemporáneas del espacio geográfico son explicadas sobre la base de tres unicidades: la unicidad técnica61, la unicidad del tiempo (con la convergencia de los momentos)62 y la unicidad del motor de la vida económica y social63. Con el transcurso del capitalismo, es menor el número de modelos técnicos existentes, ya que “el movimiento de unificación, intrínseco a la naturaleza del capitalismo, se acelera, para alcanzar hoy su punto 61 Pero unicidad técnica no significa presencia única de una técnica única, ya que “cada nueva familia de técnicas no expulsa completamente las familias precedentes, sino que conviven juntas según un orden establecido por cada sociedad en sus relaciones con otras sociedades” (Santos, M. 1996, 2000, p. 162). 62 El desarrollo de otras técnicas, como la de velocidad y medición del tiempo, hace posible conocer instantáneamente momentos lejanos y, por tanto percibir su simultaneidad. Desde posturas postmodernas (ver Harvey, D. 1989, 1998) son usadas numerosas metáforas, siendo los conceptos escasos y vagos. Entre el uso de metáforas las del espacio y el tiempo han tomado un lugar privilegiado. Así P. Virilo anuncia que la velocidad – símbolo del mundo actual- provoca una especie de pérdida del espacio material. Declara que “con los medios de comunicación instantánea (satélites, TV, cable de fibras ópticas, telemática…) la llegada toma el lugar de la partida: todo “arriba” sin que sea necesario partir” (Virilo, P. 1984: 15; citado por Santos, M y Silveira, M. L. 1998, p. 102). Este autor no tiene en cuenta que para que se den los flujos inmateriales existen previamente soportes territoriales. 63 Las dos unicidades anteriores no serían posibles sin la existencia de una unicidad del motor de la vida económica y social en todo el planeta, es decir “la emergencia de una plusvalía a nivel mundial (…) garantizada, directa o indirectamente, por la existencia sistemática de grandes organizaciones, que son los grandes actores actuales de la vida internacional” (Santos, M. 1996, 2000. p. 171). 48 culminante con el predominio, en todos los lugares, de un único sistema técnico, que es la base material de la globalización” (Santos, M. 1996, 2000, p. 161). De este modo, toda la superficie del planeta se vuelve funcional a las necesidades y usos de los Estados y de las empresas, lo cual lleva a que la compartimentación del espacio, que siempre existió, se comience a dar como fragmentación revelando “un cotidiano en que hay parámetros exógenos, sin referencia al medio. La asimetría en la evolución de las diversas partes y la dificultad o mismo la imposibilidad de regulación, tanto interna como externa, constituyen una marcada característica” (Santos, M. 2000, p. 81). Resulta fundamental afirmar que el proceso de globalización no homogeniza, no borra ni las desigualdades ni las contradicciones de la vida social, sino que por el contrario las profundiza y desarrolla64. Es así que para entender el mundo de hoy, dos variables se consideran centrales y determinantes: la información y el consumo, imperativos que son fundados bajo la misma ideología. M. Santos (1975, 1979, p. 28), expone que “por primera vez en la historia de los países subdesarrollados, dos variables elaboradas en el centro del sistema encuentran una difusión generalizada en los países periféricos”. Para L. E. Alonso (1999, p. 131), lo nuevo de este fenómeno es “la agresividad de su presentación retórica, la forma de propagarlo como una realidad que está por encima de los sujetos sociales, lo que le otorga un carácter de no opinable”. El papel de las empresas hegemónicas es fundamental porque “producen el consumidor antes que producir los productos. (….). Entonces, en la cadena causal, la llamada autonomía de la producción cede lugar al despotismo del consumo. De ahí, el imperio de la información y de la publicidad” (Santos, M. 2000, p. 48). En productos que no son deprimera necesidad, como son las bebidas gaseosas y las aguas saborizadas, la publicidad como «información» y las nuevas técnicas de elaboración y comercialización, juegan un papel esencial en el aumento de la producción y del consumo, manejado preferentemente por las grandes empresas globales del sector. Si bien en Argentina la elaboración de estos productos específicos está presente desde hace varias décadas, es a partir de los años noventa que la producción y el consumo crecen sostenidamente. Para el año 1998, la facturación de bebidas en el país fue de 9.138 millones de pesos, siendo las gaseosas 64 En este sentido, P. Veltz (1999, p. 104), afirma que “este mundo más organizado en redes, más independiente, es también un mundo más fraccionado, más dividido, en el que las diferencias crecen de forma dramática entre las zonas que participan en el gran movimiento de mundialización, y las que están excluidas, olvidadas”. 49 las que más ganaron entre las bebidas y representaban casi la tercera parte del monto total (Datos de Bruzone, A. SAGPyA. 1999). Las ventas de gaseosas se triplicaron entre los años 1990 y 2000, en virtud de la diversificación de los productos y de las nuevas marcas, permitida por los cambios técnicos que llegaron precipitadamente con las políticas neoliberales de los noventa. Si bien el sector está concentrado en dos grandes empresas globales (Coca-Cola y Pepsi-Cola), con filiales locales que operan bajo el sistema de franquicias, existen más de cuarenta plantas que elaboran, envasan y distribuyen bebidas gaseosas (con diversas marcas), algunas de las cuales conservan un fuerte componente regional en su producción (Grillo Trubba, D. SAGPyA. 2004). Como afirma M. Santos (1996) dos brazos permiten el desarrollo de la globalización en el período actual, uno político, la democracia de mercado y otro, económico, el neoliberalismo. Así M. Svampa (2005, p. 295), señala que en nuestro país “la relación entre neoliberalismo y globalización fue naturalizada, lo cual contribuyó a desdibujar el carácter político de las llamadas reformas estructurales. Este proceso acompañó el vaciamiento institucional de la democracia, identificada sin más con la democracia liberal y representativa, así como la consolidación de un Estado, apoyado sobre el triple eje «patrimonio-asistencialismo-matriz represiva»”. Los orígenes del medio técnico-científico-informacional en Argentina datan de mediados de 1970, pero es a partir de 1980 que asume profundamente esas características y se densifica ese medio de la globalización. Desde 1990 y hasta la actualidad, consideramos un mismo periodo del territorio argentino. Sin embargo, existen dos momentos en relación a los cambios económicos y políticos del país, separados éstos por la crisis 2001-2002. En estas dos etapas encontramos también modificaciones en el circuito espacial de las bebidas estudiadas, ya que aparecen nuevos «discursos» relacionados al consumo light, hay cambios en algunas técnicas usadas, se encarecen los costos de producción por la devaluación y se crea un nuevo producto, las aguas saborizadas. Estos dos momentos del país y sus implicancias en la actividad estudiada serán analizados en detalle a lo largo de este capítulo. 2.1.1. Sociedad de consumo y sociedad excluyente en Argentina, en el período actual El consumo ha estado siempre presente a lo largo de la historia de la humanidad “sin embargo, sólo recientemente estamos asistiendo a una fuerte homogenización de las pautas y 50 formas de consumo, en sintonía con el proceso de globalización económica, social y cultural que afecta al mundo contemporáneo” (García Ballesteros, A. 1998, p. 50). Esta nueva etapa dominada por la información, el consumo y la técnica llevó a que numerosos autores consideren la existencia de una «sociedad de consumo» (Baudrillard, J. 1969, 1971), «sociedad burocrática de consumo dirigido» (Lefebvre, H. 1968, 1972) o, «comunidad de consumidores» (Bauman, Z. 2000, 2003 y 1998, 2005). Para este último autor “en su etapa presente (…) la sociedad humana impone a sus miembros (…) la obligación de ser consumidores. La forma en que esta sociedad moldea a sus integrantes está regida, ante todo y en primer lugar, por la necesidad de desempeñar ese papel; la norma que les impone, la de tener capacidad y voluntad de consumir” (Bauman, Z. 2000, 2003, p. 44). El consumo representa mucho más que una necesidad o una satisfacción es un proceso de significación, de comunicación, de clasificación y de diferenciación. La desigualdad social, traducida en diferentes capacidades y prácticas de consumo, se consolida y acrecienta con la aparición de nuevas formas de consumo de shoppings-centers y supermercados, de los objetos técnicos modernos, de los productos de primera marca y de una enorme cantidad de nuevas necesidades que el propio consumo fabrica constantemente. Éstas son accesibles a una clientela segmentada social y culturalmente, de la que quedan excluidos importantes grupos sociales. La sociedad argentina desde los noventa podría enmarcarse en los parámetros de la sociedad de consumo, «favorecida» por la convertibilidad65 de la moneda y la importación de productos, entre otros aspectos. Así, A. Wortman (2003) explica que la vida urbana de las clases medias argentinas en esa década estuvo marcada por los nuevos consumos típicos de la globalización y de las nuevas tecnologías de la información, como son nuevos consumos culturales, nuevas formas de comer y beber, etc. 65 En marzo de 1991 se da comienzo al Plan de Convertibilidad “al establecer un tipo de cambio fijo, por ley, y convertir la moneda argentina en un apéndice del dólar, se renunció explícitamente a todo atisbo de política monetaria y cambiaria autónoma. Con este esquema de política económica se redujo sustancialmente la “frontera nacional a niveles quizás inéditos desde 1930, pues el Estado renunció no solamente a la emisión sin respaldo en reservas en oro y divisas para garantizar la Convertibilidad, sino que se comprometió a no financiar un eventual déficit con la citada emisión, por lo que el nivel de circulación interna dependió, desde entonces, del monto de recursos acumulados en el Banco Central en activos externos” (Roffman, A. y Romero, L. A. 1973, 1998, p. 271-272). 51 Sin embargo, se trata de una sociedad excluyente, la cual se va conformando atravesada por una fuerte dinámica de polarización social, donde todas las clases sociales sufrieron grandes transformaciones66. Esta situación se profundiza con la crisis económica, política y social de Argentina, iniciada en el año 2001, ya que se acentúa la fragilidad de la cuestión social, siendo cada vez más difuso el límite entre la condición de vulnerabilidad y de exclusión social o desafiliación, según el término usado por R. Castel (1995, 1997). La brecha entre pobres y ricos se acentuó como consecuencia de las diferencias del ingreso, con grandes desigualdades en el poder de consumo. Algunos datos son que en Argentina del 2001 al 2002 la pobreza creció 40%, lo que produjo que más de la mitad de la población no pudiera acceder con sus ingresos a la canasta de alimentos y servicios básicos. La canasta básica que determina la línea de pobreza que mide el INDEC trepó de $599 a $716, pero además de subir esta cuota, la crisis bajó los ingresos a fuerza de desempleo. En efecto, desde mayo de 2001 hasta noviembre de 2002, se perdieron 750.000 puestos de trabajo. Según el INDEC 80% de los empleos destruidos corresponden a puestos formales y, de ellos, dos tercios son empleos asalariados y estables. En el mismo lapso, el cuentapropismo creció 11% su participación en el total de ocupados. De esta manera, las tendencias a la modernización, la llegada de diversas variables elaboradasen el exterior, la difusión de la información y de nuevas formas y pautas de consumo, profundizan la distinción en las sociedades urbanas, entre los que tienen acceso permanentemente a los bienes y servicios ofrecidos y los que aún presentando necesidades similares, no pueden satisfacerlas (Santos, M. 1996a) Se recrean así en las ciudades dos circuitos que afectan a la fabricación y al consumo de bienes y servicios. Para las bebidas gaseosas se puede reconocer un circuito que es resultado directo de la modernización de actividades en constante unión con el progreso tecnológico y un grupo de población que de él se beneficia, ya sea por la producción o por consumo (Santos, M. 1975, 1979). Es el circuito conformado por las grandes compañías transnacionales y algunas nacionales asociadas, que elaboran bebidas de primeras marcas, y 66 M. Svampa (2005, p. 11) explica de manera detalla esta transformación: “mientras que los grupos pertenecientes a la cúspide de la sociedad aunaron alta rentabilidad económica y confianza de clase (…), una gran parte de la sociedad, perteneciente a las clases medias y populares, experimentó una drástica reducción de sus oportunidades de vida. Aún así, el proceso no fue de ningún modo, homogéneo, pues si bien es cierto que amplias franjas de la clase media experimentaron el empobrecimiento y la caída social, otras se acoplaron con mayor éxito al modelo y buscaron afirmar la diferencia por medio del consumo y los nuevos estilos de vida. Por último, las clases trabajadoras (…), atravesaron un proceso de descolectivización que arrojó a la situación de marginalidad y exclusión a vastos sectores, por vía del trabajo informal y el desempleo”. 52 por nuevas formas de distribución y consumo, como son los supermercados. Pero junto a este circuito superior, existe otro, el inferior, que también es el resultado de la modernización y del progreso tecnológico, pero un resultado indirecto. Incluye empresas locales que elaboran terceras marcas, una amplia red de pequeños comercios minoristas, como almacenes y despensas y el sector de la población que ingresa a este circuito por la producción, la distribución o el consumo. Sin embargo, la satisfacción de estos consumidores no es completa ya que no se logra acceder a primeras marcas o a productos modernos, cuyo valor simbólico añoran. 2.1.2. El valor simbólico del consumo y los discursos “light” del período El consumo, la publicidad y la técnica actual necesitan un discurso que los anteceda con una cierta ideología (Santos, M. 2000). Por detrás de ciertos objetos que nos convocan a determinadas formas de comportamiento, hay «discursos» relacionados a la «vida saludable», el «estar en forma» y el «consumo light», entre otros. Z. Bauman (2000, 2003 a, p. 83) señala que, “si la sociedad de productores establece que la salud es el estándar que todos sus miembros deben cumplir, la sociedad de consumidores blande ante sus miembros el ideal de estar en forma. Los dos términos -“salud” y “estar en forma”- suelen ser usados como sinónimos; (…). Sin embargo considerarlos sinónimos es un error (…). La salud y el estar en forma pertenecen a dos discursos muy distintos y aluden a dos preocupaciones muy diferentes”. Estos discursos surgen como formas de totalitarismo que, fundamentados en la ciencia y en la técnica, contribuyen para impulsar el consumo de productos considerados saludables como por ejemplo las gaseosas dietéticas y el agua saborizada. A fines del año 2002 aparece en Argentina la primera agua saborizada marca Ser de la firma Danone. Desde el año 2003, el mercado de aguas saborizadas progresa creciendo el consumo en un 41% entre 2005 y 2006. A su vez, desde el 2005 las bebidas gaseosas light crecen más que las azucaradas. Se observa en todo el sector en general, una permanente innovación en tipos, marcas, sabores, ítems, logos y packaging. Como indica Z. Bauman (2000, 2003, p. 47) existe un aumento constante de la capacidad de consumo, ya que “no se debe dar descanso a los consumidores. Es necesario exponerlos siempre a nuevas tentaciones”. El poder de estos discursos actúa con fuerza en todos los eslabones del circuito productivo67: producción, distribución, comercialización y consumo. Es central, en las 67 Queremos mencionar el trabajo de C. Cariola y M. Lacabana (1985) sobre los circuitos de acumulación como un antecedente imprescindible para cualquier investigación que se ocupe de estudiar circuitos productivos y en 53 actuales practicas de consumo, tanto el «valor simbólico» del objeto y de los lugares de consumo, como el de «la marca». Su obtención supone integrarse a un determinado grupo social68, jugando un papel importante la publicidad y los medios de comunicación. Así, A. García Ballesteros (1998, p. 52) señala que “los nuevos objetos de consumo comienzan siendo exclusivos de los estratos sociales de mayor poder adquisitivo y se convierten en objetos de aspiración, en necesidad/obligación, para las clases medias, pues la publicidad se encarga de realzar el ejemplo de los que poseen el objeto que se trata de difundir”. La publicidad centrada en esos discursos de la vida “sana y light” predominan en las bebidas gaseosas y aguas saborizadas, actividades en las que claramente la publicidad como acción, circula informando y desinformando, agravándose así, las relaciones de poder entre las empresas productoras. 2.2. NUEVAS RELACIONES CONSTITUTIVAS DEL TERRITORIO ARGENTINO Y SU ÁREA CONCENTRADA Introducirnos en la historia presente del territorio argentino nos lleva a pensar cómo los sistemas de objetos, los sistemas de acciones y las normas que componen el espacio geográfico, presentan nuevas relaciones en un contexto de globalización a escala planetaria y de neoliberalismo a escala nacional. Las políticas económicas llevada a cabo por el gobierno de C. Menem (1989-1995 y 1995-1999) evidenciaron el accionar global69 que impuso el discurso de la competitividad neoliberal. Resulta central hablar aquí de sistema de normas “porque ellas, como los objetos a los cuales regulan, constituyen familias, solidarias internamente pero con vocación de sustituir el conjunto de imperativos vigente, en busca de volver más eficiente el uso del territorio y homogenizar las razones locales” (Silveira, M. L. 1999, p. 244). Así, el Plan de Convertibilidad del año 1991 fue acompañado de cuatro pilares fundamentales: la creciente especial su impacto regional. Para estos autores los circuitos de acumulación son “una forma de encarar el estudio de la dinámica económica y los aspectos sociopolíticos que de ella se derivan que supera el tradicional esquema de sectores económicos y relaciones técnicas entre ellos” (Cariola, C. y Lacabana, M. 1985, p. 68). Agregan además que “a través del estudio de la acumulación es factible reconocer en los circuitos los elementos relevantes para la comprensión del ámbito territorial, pero es preciso entender que éstos son una parte del conjunto territorial: no es solamente el estudio de los circuitos, sino la comprensión del funcionamiento global del ámbito territorial del cual ellos son una parte sustancial…” (Cariola, C. y Lacabana, M. 1985, p. 69). 68 N. García Canclini afirma (1995, p. 65) que “los gustos de los sectores hegemónicos tienen esta función de “embudo”, desde los cuales se van seleccionando las ofertas externas y suministrando modelos políticos- culturales para administrar las tensiones entre lo propio y lo ajeno”. 69 Este gobierno al igual que otros en América Latina desplegó los principios del Consenso de Washington (1989) en el que los principales organismos internacionales como el Banco Mundialy el Fondo Monetario Internacional, formularon las recomendaciones y lineamientos de las políticas de ajuste estructural y más tarde, las financiaron. 54 desregulación de la economía, la acelerada privatización de empresas públicas productoras de bienes y prestadoras de servicios, la profundización del proceso de apertura externa y la flexibilización70. El régimen regulatorio impuesto por los gobiernos, conocido como desregulación71, permitió la actuación sin control de los actores globales. Como indica M. L. Silveira (1999, p. 244) “presentado como una suerte de flexibilización de las instancias políticas nacionales, ese sistema de acciones significa, ciertamente, una neo-regulación que impone una rigidez ajena a los Estados-nación”. La desregulación significó el repliegue del Estado en el control y participación de los mercados, la aceleración de las privatizaciones, la reforma administrativa con la disminución de empleados públicos, la renegociación del pago de intereses de la deuda externa, el aumento de la recaudación impositiva, la apertura económica, la flexibilización laboral, la renegociación de las mejoras salariales en función del aumento de la productividad, la redefinición de las leyes de asociaciones profesionales de trabajadores y convenciones colectivas de trabajo, la modificación del sistema de las obras sociales y, como punto final, la reforma provisional. Entre varias consecuencias, vale puntualizar aquí que esa neo-regulación profundizó las desigualdades territoriales existentes en nuestro país y ayudó a consolidar la importancia de su área concentrada. De esta manera, “en los hechos, los agentes de mayor poder ampliaron sus grados de libertad, al tiempo que numerosos productores perdían sus tierras y miles de asalariados rurales y urbanos eran despedidos o suspendidos o, los más afortunados flexibilizados. De esta manera se agrava la situación, especialmente del agro extrapampeano” (Gejo, O. et. al. 2000, p. 110). A su vez, M. L. Silveira (1999) explica que “esa forma de regulación es un instrumento fundamental en el proceso de oligopolización de la economía y de re- jerarquización del territorio en los años 90. (…). Es a partir de la reforma del Estado que las firmas hegemónicas pasan a comandar sectores importantes de la economía, como petróleo, gas, hidroelectricidad, energía nuclear, telecomunicaciones, informática, transportes aéreos y 70 Se presentará aquí de manera sucinta esas políticas de los años noventa en Argentina ya que han ido profundamente estudiadas por diversos especialistas de varias disciplinas: Azpiazu, D. y Nochteff, H. (1994); Azpiazu, D. (2002); Basualdo, E. (2000, 2006, 2009); Manzanal, M. (2000); Morina, J. (2003) Morina, J. et. al (2005); Neffa, J. (1998); Rofman, A. (2000); Roffman, A. y Romero, L. (1998); Schorr, M. (2204, 2005) Schorr, M y Wainner, A (2006) y Silveira, M. L. (1999), entre otros. 71 En el año 1991, se sanciona el Decreto de Desregulación, el cual comprende una diversidad de aspectos, como son: “disolución de los respectivos entes en el caso de ciertos productos agrícolas regionales (con la consiguiente supresión de gravámenes específicos), derogación de regulaciones al comercio (interior y exterior) de productos agropecuarios tradicionales, eliminación de derechos de exportación y de algunos de los regímenes de promoción industrial” (Aspiazu, D. y Nochteff, H. 1994, p. 177). 55 terrestres, rutas y ferrocarriles, siderurgia, finanzas y turismo”. Como también indicó M. Manzanal (2000) la desregulación incrementó la concentración económica, porque esta «liberalización» de las reglas, está dejada al accionar de quienes tienen el poder económico, financiero y productivo sobre el mercado. De manera solidaria a la norma anterior, se instala un proceso de privatizaciones de las empresas públicas que cobran una presencia dominante en el conjunto de las estrategias de ajuste neoliberal72. Las principales privatizaciones se llevaron a cabo en las telecomunicaciones, aeronavegación, ferrocarriles, carreteras nacionales, puertos, transporte, distribución del gas natural y de energía eléctrica, Obras Sanitarias de la Nación, siderurgia, extracción de petróleo y elaboración y distribución de sus derivados y petroquímica, de tenencias accionarias en empresas industriales, de empresas del área de Defensa y de otros muy diversos activos (como el Hipódromo, el mercado de la Hacienda de Liniers, más de 5.000 inmuebles, etc.). R. Bustos Cara (2002) indica que las privatizaciones entre 1990 y 1996 significaron un total de 17.804,7 millones de dólares. Existieron relaciones de cooperación entre grandes firmas y el Estado, ya que los compradores fueron asociaciones entre los grandes grupos económicos locales, empresas internacionales relacionadas a estas actividades en el extranjero, y también algunos de los principales bancos acreedores. El negocio73 de las privatizaciones provocó el inicio de una cuantiosa concentración capitalista y de la extranjerización de la economía del país74. Como indica M. L Silveira (1999, p. 261) con las privatizaciones y concesiones “se completa la perfección de los sistemas de ingeniería en los lugares no solamente por las normas técnicas y organizacionales, sino también en virtud de normas políticas que aseguran, en escala del Estado-nación, un cierto uso de los nuevos objetos técnicos”. Una vez más las normas afectan diferencialmente al territorio argentino agravando las diferencias existentes y beneficiando al área concentrada del país y algunos lugares 72 Esta medida tenía como supuesto objetivo “reducir el déficit fiscal, incentivar el ingreso de capitales que permiten superar el atraso tecnológico, reducir el costo de los servicios básicos, y contribuir al fortalecimiento del mercado de capitales” (Obschatko, E. et. al. 1993, p. 31-32). 73 Como indica J. Neffa (1998, p.352) si bien “las nuevas empresas privatizadas funcionaron de manera más eficiente en cuanto a la producción de bienes, la modernización de la infraestructura y la calidad en la prestación de servicios, el incremento de la productividad aparente del trabajo y la fuerte rentabilidad lograda, no se tradujo en una disminución de las tarifas ni en un incremento de los salarios, a pesar de que siguen recibiendo subsidios, como es el caso de las empresas ferroviarias”. 74 Las privatizaciones argentinas les aseguraban a las empresas beneficios desconocidos en negociaciones similares en otros países, ya que se trataba de mercados cautivos con altísimas tasas de retorno, garantías jurídicas, usufructo de infraestructuras preexistentes, erogaciones estatales y, por ende, disminución para las empresas de la carga impositiva necesaria para afrontarlas. 56 específicos fuera de ese área. Así, M. Manzanal (1999 y 2000) explica detalladamente los efectos de las privatizaciones en el interior del país. El ferrocarril tenía una función social para las economías extrapampeanas por lo que su desaparición afectó enormemente esas regiones especialmente al noroeste argentino. Los peajes en rutas nacionales y provinciales llevaron al aumento de los costos de producción y traslado, en especial, para llegar al principal mercado de consumo, Buenos Aires. Para muchas ciudades del interior las actividades que se privatizaron constituían la única o la principal fuente de ingresos y de empleo por lo que una nueva racionalidad y organización, provocó el inmediato desempleo, estimándose en un 36% la reducción promedio del personal en todas las empresas privatizadas75. R. Bustos Cara (2002, p. 125) señala que “la rapidez del cambio y la profundidad con que fue operado sorprendió y desarticuló la estructura territorial anterior sin dar posibilidad a un retorno”. Otra de las acciones normadas que hicieron queel territorio nacional se incorpore más a la economía globalizada fue la apertura comercial, a través de la reducción gradual de los aranceles y barreras no arancelarias a la importación, la eliminación de impuestos a las exportaciones, y la integración regional en el MERCOSUR. El aumento del flujo exportador fue capitalizado por los grandes grupos económicos que disponían de recursos, tecnología e información suficientes como para insertarse con rapidez en los nuevos mercados abiertos (Rofman, A. 2000). La importación irrestricta de bienes tuvo consecuencias negativas sobre la estabilidad empresarial y laboral, desarticulándose la producción fabril local y llevando así, a una “sustitución inversa”, de manufacturas nacionales por importadas (Schorr, M. 2004). M. L. Silveira (2003) explica que, con el fin de propiciar las importaciones aparece una nueva forma de neo-regulación fiscal, el régimen de especialización industrial, que concretiza en los lugares un acontecer jerárquico; “se trata de un programa de Estado mediante el cual las empresas se comprometen a dejar de fabricar algunos productos76 y, al mismo tiempo, aumentar la producción de aquellas manufacturas obtenidas con mayor eficacia” (Silveira, M. L. 1999, p. 274). 75 Como indica M. Manzanal (1999 y 2000) el caso más emblemático es YPF que redujo la cantidad de empleados entre los años 1991 y 1996, de 50.000 a 7.000 personas respectivamente, afectando localidades centradas en dicha actividad como sucedió en Salta con Tartagal, General Mosconi y Campamento Vespucio; en Neuquén, con Cutral-Có y Plaza Hiuncul; y con las ciudades de la cuenca del Golfo de San Jorge: Comodoro Rivadavia, en Chubut y Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, en Santa Cruz. 76 Así, numerosas firmas, en particular las de gran tamaño, abandonaron sus producciones tradicionales para volcarse a la armaduría y/o el ensamblaje de piezas importadas, lo que llevó a que prácticamente dejen de ser industrias de producción y a la desintegración de la actividad manufacturera local en términos de la producción y del trabajo. 57 El Estado-nación alentaba y favorecía la inversión en los servicios públicos privatizados y en las finanzas, y desalentaba la inversión manufacturera. Los circuitos espaciales de producción de varios productos, se ven condicionados por la división del trabajo interna de las empresas transnacionales que controlan y comandan la organización de la producción local. Uno de los resultados fue una marcada reducción del segmento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y también de las microindustrias77, presentándose solamente algunos emprendimientos exitosos en muy pocas actividades78. Estas empresas no podían afrontar las exigencias de adaptarse rápidamente a la nueva realidad y miles de pequeñas y medianas unidades productivas quedaron desprotegidas y fueron incapaces de competir. La crisis y desaparición de estos pequeños actores afecta profundamente a los lugares porque para su actividad la horizontalidad y la contigüidad espacial son centrales, a través del trabajo colectivo y solidario. Por último, nos detendremos en la flexibilidad laboral como norma organizacional del proceso de trabajo que supone cierta capacidad para escoger sus acciones, la que es desigual según el poder de decisión de los diferentes actores. M. L. Silveira (2003) considera que la rigidez es la cara oculta de la flexibilidad, ya que siendo una forma de fluidez acaba imponiendo acciones a los agentes no hegemónicos. Este discurso se impuso primero en las empresas y fue volcado luego, a diversos aspectos de la vida. La flexibilidad se volvió central en la nueva organización jurídica del trabajo en Argentina y se hizo norma en el año 1991 con la Ley de Empleo79 que garantizó el fin de los derechos de los trabajadores y la atomización de la capacidad de negociación de la masa de trabajadores (Silveira, M. L. 1999). Estas normas de organización del trabajo fueron acompañadas por «el silencio del sindicalismo argentino» que, había direccionado el trabajo con un papel protagónico en décadas anteriores. Estas posibilidades laborales flexibilizadas permitieron durante la década 77 Estas consecuencias se tornan graves cuando se considera que, para el año 1993 las Pymes constituían el 30% del total de las plantas industriales, daban cuenta del 46% del empleo, 48% de los asalariados y una baja informalidad, además se trata de las firmas con mayor integración vertical (Kosacoff, B. y Ramos, A. 2001). 78 Cabe recordar que en otros países las Pymes han sido agentes muy exitosos en el desarrollo económico nacional: generación de innovación e investigación en Estados Unidos; redes de Pymes organizadas en torno a grandes empresas como Toyota en Japón; el crecimiento de Pymes en algunas países del sudeste asiático como Taiwán; y el ejemplo más estudiado, el crecimiento y desarrollo de la industria en base a Pymes en Italia (Kosacoff, B. y Ramos, A. 2001). 79 Esta ley introdujo una serie de medidas que “posibilita hacer un uso más flexible de tiempo del trabajo (tanto en términos de la duración de la jornada, de los días de la semana a trabajar, como de la forma y momento de otorgar las vacaciones), la introducción del “período de prueba”, la disminución del costo de despido para las pequeñas y medianas empresas, la reducción de los aportes patronales a la seguridad social y la modificación de las normas sobre accidentes y enfermedades laborales” (Beccaria, L. 2001, p. 211). 58 de los noventa el nacimiento y mantenimiento de una gran cantidad de empresas medianas y pequeñas que producían bebidas gaseosas económicas, cuestión que será explicitada a lo largo de esta tesis. Las consecuencias desde el punto de vista social son altamente costosas pudiendo resumirse en tres: el explosivo crecimiento del desempleo y el subempleo estructural; la tendencia cada vez más desalentadora en las condiciones de vida de la población y una distribución del ingreso con un perfil de creciente regresividad. Es posible observar en la Argentina de los años recientes aquello mencionado por C. Hamilton (2006, p. 25), como una especie de obsesión por el crecimiento, la cual se convierte en un “fetiche”, es decir, “un objeto sin vida venerado por sus aparentes poderes mágicos”. Los costos económicos y sociales, dados por epidemias de desempleo, trabajo excesivo e inseguridad, en la búsqueda de lograr mayores ingresos, son las bases del proyecto de crecimiento neoliberal que claramente ha fracasado y sus resultados han sido altamente desalentadores (Hamilton, C. 2006). 2.2.1. Neoliberalismo y uso desigual del territorio en la actividad industrial La organización espacial de la industria argentina de los noventa es resultado tanto de la división territorial del trabajo anterior, de la etapa de sustitución de importaciones, como de la nueva división del trabajo bajo las políticas neoliberales. La producción histórica desigual del espacio nacional, con una primordial área concentrada del país y algunos puntos secundarios discontinuos en el territorio, se mantiene en los noventa80. En las jurisdicciones que conforman dicha área se localizaban el 75% de las empresas grandes81 del circuito superior de la economía urbana, distribuidas en un 44% en el Conurbano y Capital Federal y en un 31% en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Pero también en ese área es denso el circuito inferior de la economía urbana conformado por el 83% de la PYMES, repartidas mayoritariamente en el Conurbano y Capital Federal (60%) (Ambrosio, F. 1999). La difusión de las inversiones es selectiva y específica, convirtiéndose el espacio en una condición y también en un resultado de las decisiones de inversión. Si bien continúa80 Para un mayor detalle de esta información en el territorio argentino pueden observarse en el Anexo el mapa I p. 272 y el mapa II p. 273. 81 Ambrosio, F. (1999. p. 29) presenta la siguiente clasificación: 1. Grandes Empresas: aquellas empresas que emplean más de 200 ocupados y su VBP es mayor a $15 millones.2. PyMEs: aquellas empresas que ocupan entre 5 y 200 ocupados y su VBP se encuentra entre $500.000 y $ 15 millones. 3. No se consideran las microempresas (aquellas empresas que emplean hasta 5 ocupados) y que sólo representan en su totalidad el 5% de la producción industrial nacional. 59 siendo la región concentrada la que recibió las mayores inversiones, con un 84% del total del país en el período 1990-2001, es la denominada región patagónica82 la que más modifica su participación en el total nacional, triplicando su porcentaje de representatividad entre los años considerados (Ambrosio, F. 1999). En el área concentrada del país se encuentran los valores más altos de inversión en la industria pero también los mayores impactos de la desindustrialización nacional al ser el sub- espacio que históricamente concentró dicha producción y vio disminuir, a casi la mitad, las inversiones al finalizar la década de 1990. 2.2.2. Concentración, centralización y transnacionalización de la economía argentina y del circuito espacial de producción de bebidas A fines de 1990, la desindustrialización, transnacionalización y concentración del capital, resultan ser los procesos característicos de las actividades industriales que le imprimen un sello particular al circuito espacial de alimentos y bebidas. Un conjunto reducido de industrias nacionales y extranjeras, alrededor de cien, concentran el 50% de la producción total (Schorr, M. 2005). Además, muchas de esas firmas controlan empresas de servicios públicos privatizados y financieros. Como indica M. Santos (1996 a, p. 36) “el Estado prepara las condiciones para que estas grandes empresas se apropien de la plusvalía social local, que envían al exterior o utilizan para incrementar sus activos y aumentar, así, sus posibilidades de ampliar la propia plusvalía”. Las normas neo-regulacionistas y la apertura comercial permitieron el aumento de las exportaciones por parte de estos actores hegemónicos y la ampliación del consumo de los grupos sociales más ricos. El Estado posibilitó que las ventas de las principales empresas crecieran por encima de los niveles de producción industrial general y actuaran con cierta autonomía respecto a las crisis cíclicas del modelo de acumulación, en particular las de los años 1995 y 1998 (Schorr, M. 2004). La concentración del capital fue acompañada de la extranjerización del liderazgo empresarial argentino83, compuesto tanto por empresas transnacionales como por 82 Las inversiones en la región patagónica evidencian la nueva división territorial del trabajo centrada en la estructura espacial de recursos naturales, observándose un fuerte crecimiento entre los dos subperíodos, con una alta concentración en la provincia de Neuquén que reúne el 60% de las inversiones de la región, siendo importante también el crecimiento de las provincias de Río Negro y Chubut, en toda la década de 1990. 83 Cabe señalar que desaparecen las grandes empresas estatales de la producción que habían sido muy fuertes en la etapa anterior y disminuyen la proporción de empresas independientes y conglomerados de origen nacional. 60 conglomerados económicos extranjeros84, verdaderas verticalidades territoriales que poseen una racionalidad superior y un discurso pragmático (Santos, M. 1996, 2000). Las decisiones internas son tomadas desde el exterior respondiendo a lógicas globales ajenas al lugar y con claras intenciones rentistas y especulativas85. En la producción de alimentos y bebidas actúan grandes empresas oligopólicas nacionales y extranjeras: grupos económicos nacionales como Arcor, Molinos Río de La Plata y Mastellone Hermanos; conglomerados extranjeros, como Sistema Coca-Cola, La Plata Cereal y Cervecería Quilmes; empresas transnacionales, como Nestlé, Refinerías de Maíz y Swift Armour; empresas locales independientes, como Milkaut y San Sebastián, y asociaciones (entre grupos económicos locales e inversores extranjeros; denominada, joint venture 86, como Bodegas Peñaflor y Oleaginosa Oeste (Schorr, M. 2004). Las inversiones en la industria alimentaria alcanzaron 9.000 millones de dólares entre 1993 y 1998, de las cuales aproximadamente el 60% fueron realizadas por capital extranjero, especialmente de origen europeo. Compraron empresas nacionales con trayectoria, elaboradoras de alimentos y bebidas de marcas con una amplia aceptación en el mercado interno, siendo en los primeros años de los noventa las cervezas, aves, chocolates, gaseosas y panadería, los rubros de mayor inversión, y luego, aceites vegetales, lácteos y procesamiento de pescado. El 69% de las inversiones se concentraron en aceites, lácteos, galletitas y bizcochos, cervezas y gaseosas (Bruzone, A. SAGPyA, 1999). El sector de alimentos y bebidas orienta el 57% de sus inversiones totales a la apertura de nuevas plantas y a la ampliación y modernización de las existentes; el 32% a las compras de empresas y el 11% a las asociaciones de tipo joint venture (Bruzone, A. SAGPyA, 1999). Ésta ha sido una forma de ingreso al mercado nacional de varias empresas extranjeras que se asociaron con importantes y reconocidas empresas argentinas, como Nestlé Aguas con Quilmes para producir y distribuir aguas, y Danone con Mastellone para desarrollar productos lácteos frescos y aguas saborizadas (toda la línea Ser) y con Peñaflor, para vender el agua Villa del Sur. 84 Las empresas transnacionales circunscriben su ámbito operativo a un único sector, mientras que las los conglomerados económicos integran complejos empresarios conformados por una gran cantidad de firmas que operan en muy diversas actividades económicas (no sólo manufactureras) (Schorr, M. 2004). 85 Así “según estimaciones oficiales, entre 1990 y 2000 ingresaron 78 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, por lo cual el acervo de capital extranjero creció a tasas anuales superiores al 20 por ciento y superó los 80 mil millones en 2000” (Kulfas, M, et. al. 2002). 86 Esta última forma de organización empresaria resulta ser beneficiosa para ambos tipos de empresas ya que “los grupos económicos no pueden excluir a los distintos tipos de capital extranjero porque no tienen capacidad económica ni financiera, ni incluso técnica para hacerlo. Sin embargo, y a pesar de esas ventajas, los capitales extranjeros tampoco pueden obviar la presencia de los grupos económicos, por el conocimiento del medio local y, por su capacidad para influir en las políticas estatales” (Basualdo, E. 2000, p. 83). 61 Este proceso de concentración, centralización y transnacionalización de la economía se verá profundizado a partir del fin de la Convertibilidad y en particular como resultado de la crisis de los años 2001-2002. 2.2.3. La producción de bebidas en la década de los noventa, nuevas formas técnicas y organizacionales en el territorio La industria de alimentos y bebidas ha sido una de las actividades que más creció, como resultado de la estabilidad y apertura de la economía y de las ventas en supermercados. Además, comienzan en la década de 1990 las tendencias al consumo de bebidas más naturales como aguas, jugos, gaseosas light, con la aparición de nuevos objetos técnicos y de nuevas bebidas a partir del año 2003. Algunos datos oficiales (Bruzone, A. SAGPyA. 1999) muestran que, entre 1993 y 1998, el valor de la producción de alimentos y bebidas creció un 19%, con una importante y creciente participación de las exportaciones agroalimentarias: 51,4% en ese quinquenio de años.Junto al crecimiento de la producción y del consumo se da una importante diferenciación y segmentación, debido a la aparición masiva de una diversidad de marcas para algunos productos. Éstas son denominadas corrientemente terceras marcas, siendo productos más baratos que no centran su competitividad en la publicidad que incluso pueden no realizar. Su diferenciación se centra en su bajo precio logrando atraer una amplia proporción del mercado, de hasta el 45% en el rubro alimentos para 1998. La aparición de pequeñas y medianas empresas productoras de estas marcas y una gran cantidad de población asociada por el trabajo y por el consumo, forman parte de un circuito superior marginal y un circuito inferior de la economía. Muchos productos de primeras marcas87 perdieron parte de su tradicional mercado por la aparición de bebidas de esas marcas más económicas, ya que su precio representó el 63% del de las primeras marcas y, para el caso de las marcas propias88 de los supermercados, esta proporción fue del 75%. Los productos de marcas propias de supermercados son más caros respecto a las terceras marcas, debido a que el nombre del supermercado tiene el valor simbólico de una marca. En las bebidas, en particular gaseosas, las terceras marcas crecieron 87 Las primeras marcas corresponden a las fabricadas por las empresas líderes del circuito superior, firmas que también fabrican productos de segundas marcas, es decir, de menor calidad y precio. 88 Corresponden a las marcas de supermercados o grandes mayoristas que surgieron por el enorme poder de negociación que poseen esas empresas. Se denominan marcas propias en oposición al término marcas privadas, es decir, a las de fabricantes tradicionales de alimentos y bebidas. 62 incorporando al mercado, nuevos grupos de consumo, pero también a expensas de las marcas hegemónicas (Datos de AcNielsen publicados en Romero, J. Revista Veintidos, 13/01/2000). Como se observa en el Gráfico 1, para el año 1998, la producción nacional de bebidas superó los 10.600 millones de litros, con una facturación cercana a los $9.000 millones (Bruzone, A. SAGPyA, 1999). Al interior de la producción de bebidas, existe una mayor producción de bebidas sin alcohol, con un 68% entre soda, gaseosas y jugos, en ese orden de importancia. GRÁFICO 1: PRODUCCIÓN ARGENTINA DE BEBIDAS. 1998. Fuente: elaboración propia en base a Bruzone, A. SAGPyA. 1999. Para 1998 la facturación de bebidas sin alcohol supera los $ 5.700 millones excediendo en un 43% a las de los productos alcohólicos. Las bebidas gaseosas fueron las que más vendieron dentro del total de bebidas, con un monto de $3200 millones para 1998 (aunque su crecimiento en volumen es menor al correspondiente al rubro aguas), seguido en segundo lugar por los vinos, con $ 2000 millones (Bruzzone, A. SAGPyA, 1999). Se observa en la Tabla 4 el crecimiento sostenido en el consumo de aguas, (aunque aún con valores bajos), de las gaseosas y de los jugos frutales, y la caída en el consumo de soda, aunque sigue siendo la bebida sin alcohol más consumida. TABLA 4: CONSUMO DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (EN MILLONES DE LITROS) Fuente: elaboración propia en base a Bruzone, A. 1999. 63 El crecimiento de las aguas minerales, naturales y mineralizadas artificialmente está relacionado a los discursos de consumo más sano, impuestos especialmente por las empresas hegemónicas del sector que, en general, adquirieron alguna empresa ya existente en dicha actividad e incorporaron a sus líneas de producción, la elaboración de aguas minerales y mineralizadas. Si bien la soda es la bebida sin alcohol que más se produce (29%), la más consumida en el país con 3.250 millones de litros, y la tercera en facturación con $1500 millones, presenta un marcado descenso que puede explicarse por varios factores: el reemplazo por otras bebidas del sector en especial, las aguas no gasificadas y gasificadas89 y las gaseosas; el aumento en el consumo de bebidas gaseosas de terceras marcas (que reemplazan el tradicional jugo con soda); la caída en el consumo del vino de mesa, principal complemento de la soda; y, la alta atomización de la oferta de soda, dada por más de 2.200 fabricantes y el sistema de venta puerta a puerta, que permiten que el mercado de la soda se mantenga. M. Santos (1985, 1992, p. 12) explica que, “en cada época los elementos o variables son portadores (o son conducidos) por una tecnología específica y una cierta combinación de componentes de capital y de trabajo. Las técnicas son también variables, porque ellas cambian a través del tiempo”. Como se detallará más adelante, las innovaciones técnicas relacionadas a la aparición de los envases tipo PET (polietilen-tereftalato) produjeron una nueva organización del circuito espacial de producción de bebidas gaseosas, relacionadas a la aparición de un conjunto de normas que van a regir las relaciones de producción. 2.2.3.1. El poder de las firmas globales en el lugar: bebidas gaseosas en Mar del Plata Los procesos económicos y espaciales como desindustrialización y concentración del capital se han hecho presentes en Mar del Plata de manera rotunda. Según los datos del Censo Económico de 1994 (INDEC) la rama industrial alimentos y bebidas era la principal, con una participación del 46,7% en el producto bruto industrial, correspondiendo el 24, 6% del mismo a la rama alimenticia no pesquera90 (Gennero de Rearte, A. y Ferraro, C. 2002). La elaboración de bebidas gaseosas representaba el 18,2% del valor bruto de la producción alimenticia y de bebidas (excluida la pesca), sólo superada en porcentaje de producción por los productos de panadería con un 22 % (excluidas galletitas e incluidos alfajores). 89 Los datos de la SAGPyA (Bruzone, A. 1999), demuestran que del total de agua mineral, el 76% de las ventas totales corresponde a las aguas no gasificadas y el 24% a las gasificadas. 90 Contribuye además con el 21,3% del empleo industrial y con prácticamente el 5% del total de puestos de trabajo (Gennero de Rearte, A. y Ferraro, C. 2002). 64 Mar del Plata participaba de la división territorial del trabajo de empresas globales de bebidas gaseosas, con dos embotelladoras, Refrescos del Sur para Coca-Cola y Sierras del Mar para Pepsi-Cola. Pero el proceso de concentración empresarial y espacial en megaembotelladoras como consecuencia, especialmente, de cambios técnicos provocó el cierre de la licenciataria de Coca-Cola en 1995 y de Pepsi-Cola en 1996. La firma marplatense Sierras del Mar S.A. era una embotelladora de aguas gaseosas que formaba parte desde el año 1964 de la división territorial del trabajo de Pepsi-Cola, participando en la zona centro-este de la provincia de Buenos Aires. Debido a la política de reestructuración regional impulsada por esa firma transnacional, la empresa marplatense vivió algunos cambios en los años subsiguientes. Así, en 1990 adquirió las embotelladoras y sus respectivas licencias para comercializar en un mercado más amplio que incluía Bahía Blanca y Trelew y en 1991 instalan una línea para el lavado y llenado de envases retornables, poniendo en marcha además un proyecto para extraer y envasar agua mineral. Sin embargo, las políticas de reorganización productiva y espacial de la firma global repercutieron en la planta de Mar del Plata cuando en 1993 fue comprada por la principal embotelladora de Pepsi-Cola en Argentina, BAESA91 (Buenos Aires Embotelladora Sociedad Anónima). Esa empresa formaba parte de una división territorial del trabajo transnacional ya que si bien producía y comercializaba para el centro y sur del país estaba muy bien posicionada dentro del Mercosur92. Pero una vez más las políticas de las empresas determinan y condicionan a los lugares, ya que en 1995 BAESA reestructura sus operacionesen el Mercosur y, a partir de 1996, decide dejar de embotellar en Mar del Plata, concentrando la producción en una planta del Gran Buenos Aires. Mar del Plata pasó de ser centro de producción a centro de distribución. La otra empresa marplatense, Refescos del Sur, produjo hasta 1995 la línea Coca- Cola en Mar del Plata hasta 1995, cuando se convirtió en distribuidora independiente de Coca-Cola denominada BASA (Bebidas Atlánticas, S.A) y pasó a distribuir estas bebidas en Mar del Plata, Miramar y otras ciudades de la costa atlántica. En 1999, fue adquirida por 91 Este grupo realizó importantes inversiones en la planta de Mar del Plata, con el fin de adaptarla a las nuevas restricciones técnicas del envasado no retornable y a la necesidad de diversificar la producción incorporando el envasado de agua mineral, en importante crecimiento de ventas durante estos años. 92 BAESA poseía la licencia para Brasil, Chile y Uruguay; manejaba 12 plantas de embotellamiento, tenía 15000 empleados y controlaba un sistema de distribución masivo que alcanza 700.000 bocas de expendio en el Cono Sur (Gennero de Rearte, A y Ferraro, C. 2002). 65 Reginald Lee, una embotelladora argentina de Coca-Cola que, durante esos años, compró varias distribuidoras todas ex embotelladoras, como en Lobos y La Plata. La situación de esas dos empresas es una evidencia la acción del acontecer jerárquico (Santos, M. 1996a, p. 126) en los lugares que, “involucra una cotidianeidad impuesta desde fuera, comandada por una información privilegiada, una información que es secreto y que es poder”. Aquí dominan las fuerzas centrífugas y priman las normas políticas y de las empresas. Así, Mar del Plata dejó de participar del circuito superior de la producción de bebidas gaseosas, pero quedaron allí, resabios de una importante organización del trabajo material e inmaterial, que será central para explicar la existencia de las actuales empresas productoras de gaseosas pertenecientes al circuito superior marginal y al circuito inferior. 2.3. CRISIS POLÍTICO-ECONÓMICA, INCIPIENTE REINDUSTRIALIZACIÓN, HIPERCONCENTRACIÓN Y CENTRALIZACIÓN DEL CAPITAL: ARGENTINA POST- CONVERTIBILIDAD Desde fines de la década de los noventa la economía argentina presentaba signos de agotamiento del patrón de acumulación sustentado en la valorización financiera presente desde 1976, dando lugar a una dependencia extrema de Argentina con un endeudamiento externo insostenible. El nuevo gobierno de la Alianza en 1999 dio continuidad a las políticas neoliberales. Como indica O. Morina (2003) se profundizó uno de los regímenes tributarios más injustos y regresivos del planeta ya que se avaló y amplió el remate del patrimonio nacional practicado en años previos. Se presentó y aprobó una nueva reforma laboral, aplaudida por las grandes empresas y repudiada por los trabajadores, además, se redujeron los salarios estatales. Se mantuvo la reducción de los aportes patronales de bancos, hipermercados y empresas privatizadas y se siguió subsidiando a concesionarios de peajes, ferrocarriles y operadores fluviales, entre otras medidas. La violenta salida devaluacionista (Gobierno de E. Duhalde) de la Convertibilidad produjo una crisis de extraordinaria intensidad en el 2002, con gravísimas perturbaciones financieras y cesación de pagos sobre parte de la deuda pública De esta manera, se sucedieron una serie de eventos, siendo destacable el denominado «corralito»93 que evitó la caída masiva de un sistema financiero que era incapaz de devolver 93 Se denominó corralito a la restricción a la extracción de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro impuesta por el gobierno de F. de la Rúa en el mes de diciembre de 2001.Cabe recordar que los mayores capitales nacionales y extranjeros del país, ya habían retirado sus depósitos en dólares o los habían transferido a bancos del extranjero. 66 todos sus depósitos y, menos aún, en moneda extranjera y que llevó a la posterior pesificación de los depósitos en dólares, produciéndose una de las crisis económica, política y social más profundas de Argentina Sin embargo, aunque la devaluación pareció haber cambiado de raíz la economía argentina es evidente que su estructura no se modificó sustancialmente ya que, “el nuevo sistema no modificó ningún aspecto esencial del orden imperante desde hace más de veinticinco años, como lo demuestra la distribución de beneficios entre los grupos económicos locales y extranjeros, las alianzas tejidas para administrar el cambio y, finalmente, pero no menos importante, el alineamiento externo del gobierno interino” (Sevares, J. 2002, p. 6). La evolución del sector externo fue el motor inicial que puso en marcha la reactivación económica de la post-convertibilidad (2003), por dos modificaciones sustantivas: la renegociación de una parte de la deuda externa pública y, especialmente, el substancial incremento del saldo de la balanza comercial94 sustentado en las ventas de productos primarios con ventajas comparativas naturales (energéticos, minería y productos agropecuarios). Pero la «salida exportadora» fue controlada por una «elite exportadora»95, que acompañó y avaló al gobierno interino. Fueron los mismos actores que en los años noventa lograron estos beneficios: los grandes grupos económicos de capital nacional y las grandes firmas de capital extranjero, que controlan la actividad fabril y, la agricultura, extracción petrolera y derivados de la minería96. Este nuevo contexto político y económico permitiría, junto al aumento de las exportaciones, un proceso de sustitución de bienes importados por la producción local, que se ha denominado “modelo nacional-industrial”97 (Schorr, M. 2005). 94 O. Morina (2003) señala que en los primeros ocho meses del 2002, la balanza comercial arrojó un superávit de 13.826 millones de dólares, contra los 4.484 para igual período de 2001. 95 Se trata de las cien empresas de mayor volumen anual de exportaciones. En los años de referencia estas compañías representaban menos del 1% de las firmas del país que realizaron ventas al exterior. 96 “Dentro del selecto grupo de las veinticinco primeras del panel correspondiente al 2003 quedan incluidas once compañías oligopólicas del sector agropecuario y/o de la producción agroindustrial (Cargill, Bunge Argentina, Molinos Río de la Plata, Louis Dreyfus, Aceitera General Deheza, Vicentín, Nidera, La Plata Cereal, A.C. Toepfer, ADM Argentina y Asociación de Cooperativas Argentinas), siete que operan en la actividad petrolera y en la minería (Repsol, Petrobrás, Minera Alumbrera, Chevron San Jorge, Pan American Energy, Vintage Oil Petroleum y Refinería del Norte), tres ligadas con la industria siderúrgica (Siderca, Siderar y Aluar), dos automotrices (Volkswagen y Ford) y otras dos que se desenvuelven en el complejo químico-petroquímico (Dow y Compañía Mega)” (Schorr, M y Wainer, A. 2006, p. 4). 97 Al respecto E Basualdo (2009, p. 357) señala muy claramente: “si bien el proceso actual comparte con la segunda etapa de sustitución de importaciones (1958-1975) el protagonismo industrial, es antagónico con la misma en la composición de la demanda porque durante la sustitución de importaciones el consumo de los asalariados asumía un protagonismo decisivo que hoy está ausente”. 67 Ahora bien, junto a la prosperidad de los capitales volcados a las exportaciones, se desplomó la economía popular con altos porcentajes de personas desempleadas y subempleadas (23% y 22% respectivamente para octubre de 2002 según lo relevado por la Encuesta Permanente de Hogares). La pobreza también creció y abarcó al 45,7% de los hogares y al 57,5% de las personas en el total de 31 aglomerados urbanos relevados98 (Datos del INDEC,2002, publicados en Morina, O. 2003). A partir del año 2003, bajo la presidencia de N. Kirchner, se observa una recuperación de la economía general, con una tasa acumulativa anual promedio de 8,2% entre 2002 y 2006 y un crecimiento de esa tasa industrial del 39,5% entre 2002 y 2005, ganando participación en el PBI nacional (Kosacoff, B. 2007). El Estado-nación argentino logró recuperar sus ingresos a través de un control del sistema impositivo, generando un superávit primario superior al PBI que le permitió efectuar una propuesta de reestructuración del pago de la deuda externa y hasta el cancelamiento en un sólo pago, a principios de 2006, de la deuda mantenida con el FMI (Kosacoff, B. 2007). En la etapa 2002-2007 se recompuso el salario real promedio y la ocupación, ya que la reactivación de la producción industrial y de la construcción descendieron la desocupación (hacia fines del 2007 se ubica alrededor del 8% de la PEA), con importantes diferencias entre las ciudades (Basualdo, E. 2009). Hubo además, una recomposición salarial más acelerada en términos de los ingresos de los trabajadores no registrados que los registrados, lo cual implicó que en el 2007 la ocupación sea un 16% más elevada que en 2001, y que el salario real sea prácticamente igual al que regía en ese mismo año99. Sin embargo, “cuando estas transformaciones en el mercado de trabajo se traducen, sobre la base de las mismas estadísticas, en términos de la distribución del ingreso se constata una situación sorprendente, ya que su participación en el valor agregado (en la distribución del ingreso) es menor porque el PBI creció más que la masa salarial” (Basualdo, E. 2009, p. 360). De esta manera, una vez más, es el gran capital en su conjunto quien sale favorecido, ya que se apropió de una porción mayor del valor agregado generado anualmente. 98 La indigencia alcanzó al 19,5% de los hogares y al 27,5% de las personas. Estos resultados incluyen la percepción de ingresos por el Plan Jefas y Jjefes de Hogar. Sin ellos los valores serían más elevados, sobre todo en los hogares y personas indigentes (Datos del INDEC, 2002, publicados en Morina, O. 2003). 99 Esta recomposición del trabajo es resultado de la acción del Estado-nación que tomo medidas referidas al aumento del salario mínimo, vital y móvil, la incorporación de los aumentos de salario de suma fija al salario básico, el impulso para que se retomaran las negociaciones colectivas de trabajo, la derogación de la denominada “Ley Banelco” a través de la Ley 25877 de 2004, que intenta reordenar el mercado laboral, el aumento de las jubilaciones mínimas, etc. 68 Esta fase productiva ascendente sigue estando asentada en las producciones con ventajas comparativas «naturales» y muchas veces desarticulada del total del conjunto productivo local y de las demás fases del circuito productivo, por encontrarse controlado por firmas de capitales extranjeras en la industria, comercio y servicios. El crecimiento económico y la regresividad en la distribución del ingreso se han dado junto a una mayor y acentuada concentración económica y centralización del capital: entre 1995 y 2001, las ventas de las grandes firmas100 representan en promedio el 34,2 % del PBI, generando el 14,3% del valor agregado; entre 2001 y 2005, las ventas de esas empresas, pasan a representar el 49,7% del PBI y generan alrededor del 20,9% del valor agregado (Basualdo, E. 2009). 2.3.1. Verticalidades y uso racional del espacio: nuevas formas técnicas y organizacionales El mercado de las bebidas gaseosas está dominado por empresas hegemónicas con productos de alto valor, por lo cual históricamente el consumo de gaseosas estuvo directamente vinculado con el poder adquisitivo de los consumidores. Sin embargo, a partir de la diversificación de embotelladoras pequeñas de alcance regional y algunas de importancia nacional, existen en el mercado bebidas de terceras marcas más económicas, creando otros circuitos de la economía. Junto al circuito superior característico de estas bebidas y dominado por las marcas hegemónicas, se va constituyendo un circuito superior marginal cuya escala espacial de acción es regional, y un circuito inferior de la economía, en el que la proximidad y co-presencia permiten su existencia. Estos circuitos, claramente existentes y delimitados durante la década de los noventa, son atravesados por la crisis económica, política y social, durante los años 2001 y 2002. Se produjo una disminución del consumo de esas bebidas por parte una sociedad cada vez más empobrecida, lo cual también llevó a cambios organizacionales y espaciales, en especial por parte de las grandes empresas de gaseosas. Durante el año 2002, se observó una disminución cercana al 16% en los volúmenes de venta y una baja en la elaboración, con un volumen cercano a 2.000 millones de litros (había sido de alrededor de 2600 millones de litros en los años 2000 y 2001) (datos de Franco, Daniel. SAGPyA 2003). A partir del año 2003 y con el crecimiento de la economía, la 100 Representada por las 200 firmas de mayor facturación. 69 producción y el consumo de bebidas gaseosas volvió a crecer pero se han presentado importantes cambios. La devaluación aplicada en el 2002 produjo un importante encarecimiento en el costo del material de los envases PET, ya que la materia prima del envase (el grumo) cotiza en dólares, llegando hasta triplicarse su valor. Esto afectó a todas las empresas productoras de bebidas gaseosas, pero con diferencias sustanciales entre las acciones llevadas a cabo por las grandes y pequeñas empresas. Pero el cambio más notable para las bebidas sin alcohol y las gaseosas es la aparición de un nuevo producto en el año 2003, el agua saborizada, creado por la multinacional francesa, Danone para ser producida y consumida en Argentina. Dentro del mercado de aguas, para el año 2004, las aguas minerales sin gas (51,5%) ocupan el primer lugar con un 51,5% seguido de las aguas minerales con gas en un 29,5% y las aguas saborizadas en tercer lugar con 19%. Las dos primeras aguas decrecieron en su participación respecto al año 2003, siendo el agua saborizada la que más creció. Este producto surge como una manera de aumentar en el país el consumo de agua mineral, en este caso saborizada, cuyos montos no son tan altos como en otros países del mundo. Además, la empresa Danone y, más tarde Nestlé, introducen con este nuevo producto una fuerte competencia a las grandes empresas de gaseosas, bajo un contexto de discursos centrados en la vida sana y light. La producción de agua saborizada está controlada entonces por estas dos empresas transnacionales, que en realidad controlan el mercado de aguas del país, Aguas Danone de Argentina S.A. (53% del mercado) y Nestlé Waters (30%). La multinacional Danone es propietaria de las marcas Villavicencio, Villa del Sur (adquiridas en 1999) y Ser. De la asociación (joint venture) entre Quilmes Argentina (49%) y Nestle Watters (51%), se crea la empresa Eco de los Andes S.A. que es propietaria de las aguas, Eco de los Andes, Nestlé Pureza Vital y Glaciar. El explosivo crecimiento en el consumo de aguas saborizadas es resultado de un cambio de hábitos de consumidores de gaseosas, de consumidores de aguas minerales y de nuevos compradores que no consumían las bebidas mencionadas. De esta manera, las empresas de diferentes tamaños como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Pritty, y PRODEA, entre otras productoras de bebidas gaseosas, comienzan a producir aguas y aguas saborizadas. Para las empresas más pequeñas que nacieron elaborando gaseosas económicas, no siempre ha sido posible embotellar aguas saborizadas. 70 2.3.1.1 Producción de preformas y especialización espacial: Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego (AAEdTF) Dentrodel circuito espacial de producción de las bebidas gaseosas, la fabricación de los envases, es decir la botella PET y la tapa, tiene un lugar central que permitió cambios técnicos y organizacionales decisivos en dicho circuito. Para el año 2003, las empresas productoras de preformas PET en Argentina eran 25, de las cuales 8 producían para autoconsumo y 17 vendían su producción en el mercado (Ministerio de Economía y Producción, 10/11/2003). Entre las primeras, se encuentran grandes empresas del sector aunque como puede observarse en la Tabla 5, no todas las grandes embotelladoras producen sus propias preformas. TABLA 5: EMPRESAS PRODUCTORAS DE PREFORMAS PET, 2002. Empresa Millones de unidades Participación % Vinisa 636 14,4 Cipet 600 13,6 Amcor 540 12,2 Alusud 300 6,8 Molinos 300 6,8 Baplast 280 6,3 Syphon 250 5,7 Aguas Danone 210 4,8 Alpla 180 4,1 Prodea 160 3,6 Aceitera G. Deheza 120 2,7 Marph 120 2,7 Nidera 90 2,0 ACNUR 60 1,4 Valvulas Fadeva 60 1,4 Peñaflor 60 1,4 Pritty 60 1,4 Eco de los Andes 60 1,4 Emb. Comahue 60 1,4 Lgomin 60 1,4 Corplast 60 1,4 Carmaq 60 1,4 Altec 40 0,9 Oropel 30 0,7 Tucumán Pet 20 0,5 Total Preformas de PET 4416 100,0 Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Economía y Producción, 10/11/2003. 71 Ahora bien, la fabricación de PET se encuentra concentrada económicamente y espacialmente, ya que en el año 2003, la empresa australiana AMCOR (AMCOR LIMITED y AMCOR PET PACKAGING DE ARGENTINA S.A.) compró la empresa ALUSUD101, que estaba localizada en Tigre y que cesaría su actuación en el negocio PET, y la firma VINISA FUEGUINA S.A., que estaba controlada por ALUSUD. Así, desde ese año, AMCOR concentró el 33,3% de la capacidad de producción local de preformas PET o el 42,7%, si se tiene en cuenta sólo la capacidad instalada de las empresas que venden su producción de preformas PET a terceros. Esta empresa se localiza en Tierra del Fuego, formando parte del régimen de Área Aduanera Especial, por lo cual cuenta con la posibilidad de adquirir la resina PET, libre de aranceles aduaneros, luego procesarla en forma de preformas PET para venderlas libremente en el país. Mientras tanto, el resto de las empresas que se localizan en el interior del territorio argentino y no cuentan con este régimen especial, deben pagar por dicha resina un arancel externo del 18,5%. En el AAETdF hay tres plantas (una de ellas fabrica para autoconsumo), que han registrado un crecimiento del 153% al producir 16.676 toneladas durante el año 2000 y 44.644 toneladas, durante el año 2004. Sin embargo, es muy bajo el nivel de empleo que genera, que es menor al 10 % del personal empleado en el territorio continental (Cámara de Diputados de la Nación, 19/9/2005). Las empresas distribuidas en el resto del territorio son diez, que operan con 13 fábricas, siendo de 23,5% el aumento del consumo de PET producido por éstas. La mano de obra empleada en forma directa por estas firmas es de aproximadamente 1000 personas, distribuidas entre las provincias de Buenos Aires (50 %), Santa Fe (10 %), Córdoba (10 %), Catamarca (10%), Mendoza (5%) y un 15 % restante distribuido entre Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy (Cámara de Diputados de la Nación, 19/9/2005). 101 Es una empresa controlada directamente por ALCOA LATIN AMERICAN HOLDINGS CORPORATION, sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. 72 CAPITULO 3 EL PROCESO ACTUAL DE URBANIZACIÓN Y LA DENSIFICACIÓN DEL MEDIO TÉCNICO-CIENTÍFICO-INFORMACIONAL EN ARGENTINA Y SU ÁREA CONCENTRADA 3.1. EL CRECIMIENTO DE LAS CIUDADES ARGENTINAS BAJO EL NEOLIBERALISMO La población argentina en el período actual se asienta especialmente en centros urbanos, siendo una de las sociedades más urbanizadas del mundo, por encima de la media de Europa y Estados Unidos. Para el año 2001, la población urbana total era del 89,3% (INDEC. 2001). El crecimiento urbano continúa aumentando en todo el país, observándose que para el año 2001 todas las regiones presentan niveles de urbanización superiores al 75%102, aunque con diferencias entre ellas, como puede observarse en la Tabla 6. TABLA 6: ARGENTINA. TASAS REGIONALES DE URBANIZACIÓN. AÑOS 1991 Y 2001 1991 2001 Metropolitana 99,81 99,81 Pampeana 86,82 89,75 Noroeste 74,41 78,58 Nordeste 70,81 78,15 Cuyo 78,90 82,01 Patagonia 83,81 87,69 Fuente: elaboración propia en base a INDEC. 1991 y 2001 Entre esas décadas se observa una desaceleración general de la tasa de crecimiento urbano, que se debe en gran medida al muy alto nivel ya alcanzado por la tasa de urbanización. La región tradicionalmente denominada pampeana comienza a mostrar un estancamiento en su tasa de urbanización a favor de otras áreas103. La provincia de Buenos Aires venia declinando su crecimiento urbano, siendo en los años noventa inferior al promedio nacional. A. Lattes y P. Caviezel (2007) explican que, en el período 1990-2000, se presentan menores tasas de crecimiento de la población total, como consecuencia del menor 102 Según señala R. Bertoncello (2009) a escala provincial sólo dos provincias Misiones y Santiago del Estero poseen menos de dos tercios de su población en la condición urbana. 103 R. Bertoncello (2009, p. 41) considera que, “las provincias del noroeste y nordeste mantienen altos niveles de crecimiento general, lo que se expresa claramente en el hecho de que las tasas de ambas regiones son ahora las más altas tasas del país y se aproximan al doble del promedio nacional. Nuevamente se destaca la situación de muy alto crecimiento de Catamarca, La Rioja y San Luis”. 73 crecimiento vegetativo y migratorio. De esta manera, las tasas de redistribución de la población entre las grandes regiones variaron mucho menos que en etapas anteriores. Las provincias con las mayores tasas de migración positiva fueron Santa Cruz, Tierra del Fuego, Catamarca, La Rioja y San Luis104, se trata de las provincias que ya habían sido beneficiarias de la promoción industrial. Un estudio realizado por A. Portes y B. Roberts (2005) considera que las ciudades bajo el libre mercado en algunos países latinoamericanos presentan algunos cambios, relacionados al crecimiento de las ciudades de tamaño intermedio, a la red urbana, la primacía urbana, el desempleo urbano y empleo informal, la pobreza y la desigualdad. La clasificación propuesta por C. Vapñarsky en tres categorías de asentamiento, fue actualizada por G. Velázquez (2008) y R. Bertoncello (2009) para los años 1991 y 2001. Para el año 1991, la población se distribuía de forma relativamente equilibrada entre esas categorías, con aproximadamente un tercio de la población en cada una de ellas (Tabla 7). TABLA 7: ARGENTINA. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN TRES CATEGORÍAS DE TAMAÑO DE AGLOMERACIÓN, 1991 Y 2001. VALORES ABSOLUTOS (MILES DE HABITANTES) Y PORCENTAJES (ENTRE PARÉNTESIS) Categoría 1991 2001 I. Población dispersa y en aglomeraciones de hasta 49.999 habitantes 10431 (32,0) 11206 (30,9) II. Población en aglomeraciones de tamaño intermedio (ATIs): de 50.000 o más habitantes excepto Gran Buenos Aires 10875 (33,4) 13007 (35,9) III. Población en Aglomeración Gran Buenos Aires 11298 (34,7) 12047 (33,2) Total: población del país 32604 (100) 36280 (100) Fuente: elaboración propia en base a Bertoncello, R. (2009) R. Bertoncello (2009) señala que, dado que el crecimiento medio del país es muy superior al que muestra la primera categoría, se observa que la participación de este grupo en el total disminuye constantemente. El porcentaje de población rural sigue siendo bajo y está representado mayoritariamente por la población rural dispersa en un 68% y “prácticamente todala disminución de la proporción rural respecto a la población total se debe a lo que 104 Fueron 11 las provincias con tasas de migración positiva que obtuvieron valores que oscilan entre 4 por mil y 10 por mil (Lattes, A y Caviezel, P. 2007). 74 disminuye la población rural dispersa. La población rural aglomerada, en cambio, incrementa su proporción dentro del total rural, y prácticamente se mantiene igual respecto del total nacional” (Bertoncello, R. 2009, p. 57). La aglomeración de Buenos Aires, cuya tasa de crecimiento venía siendo menor que la total desde 1970, presenta una disminución del porcentaje de población que allí reside que llegó a casi un 33% en el 2001105. La población en aglomeraciones de tamaño intermedio (ATIs) es la que más ha crecido en ese período reuniendo para el año 2001 el mayor porcentaje de población nacional con un 35,9% (Tabla 7). R. Bertoncello (2009) explica que, dentro de esta categoría son las grandes ciudades del sistema urbano argentino (más de 250.000 habitantes, INDEC. 2001) las que incrementaron su participación total y representan el 57,8% de la población total del país y el 65% de la población urbana. Sin embargo, en este conjunto de ciudades, la aglomeración Gran Buenos Aires ocupa un peso enorme ya que representa el 57% de la población que habita en grandes ciudades. Junto a estas pocas grandes ciudades se verifica un elevado número de aglomeraciones urbanas menores que suman un total de 890 de las cuales casi el 70% tienen menos de 10 mil habitantes y reúnen el 31,7% restante de la población total, representando el 35,5% de la población urbana nacional (Bertoncello, R. 2009). 3.1.1. La red urbana de Argentina en las últimas décadas El sistema urbano argentino comienza a presentar un paulatino abandono del patrón del modelo agroexportador radiocéntrico, especialmente por el aumento, diversificación y distribución espacial de ciudades de tamaño intermedio. La red urbana argentina posee una ciudad primada con tendencia a la disminución. El índice de primacía (sobre el total de la población urbana) elaborado por N. Meichtry (2007) sigue mostrando una fuerte concentración demográfica en el Aglomerado Urbano Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires), pero denota una disminución, pasando de 39,7% en 1991 a 37,1% en 2001. Además, el índice denominado 105 G. Velázquez (2008) asocia la progresiva disminución de la proporción relativa de población de esa aglomeración con algunos factores: 1) los efectos selectivos del modelo de exclusión desde mediados de los setenta; 2) deseconomías de aglomeración en especial en la provisión de servicios y, 3) cuestiones vinculadas con la calidad de vida (costo prohibitivo de vivienda, revalorización de lo «natural»; sensación de alienación e inseguridad, etc.). 75 “dos ciudades”, que permite ver la primacía de Buenos Aires sobre la segunda ciudad, señala que Buenos Aires es 9,3 veces Gran Córdoba para 1991 y 8,8 veces para 2001106. Si bien Buenos Aires puede denotar una disminución en su primacía medida en datos poblacionales, continúa siendo el lugar de comando político y económico y la puerta de entrada y de salida de Argentina hacia el mundo. Las tradicionales explicaciones industrialistas de la urbanización y por lo tanto de la disminución del crecimiento de población de Buenos Aires por desindustrialización y su consecuente reducción de fuentes de empleo especialmente para inmigrantes, como la planteada por A. Portes y B. Roberts (2005), esconden el papel del sector terciario y del consumo en el crecimiento urbano. Estas actividades del circuito inferior cumplen la función de acogida en las grandes ciudades como Buenos Aires. Los aspectos de la red urbana, caracterizados por la macrocefalia y por el aumento y dinamismo de ciudades medias, son en gran parte consecuencia de factores de concentración y dispersión y de la división territorial del trabajo. En el presente período “los factores de concentración son, esencialmente, el tamaño de las empresas, la indivisibilidad de las inversiones y las “economías” y externalidades urbanas y de aglomeración necesarias para implantarlas” (Santos, M. 1985, 1992, p. 29). La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) mantuvo estos factores de concentración y su papel central como condición para la división territorial del trabajo nacional. Las nuevas actividades modernas e intelectuales aunque se difundan y extiendan al resto del territorio argentino se establecen allí, sede del medio técnico-científico- informacional. Junto a los factores de concentración actúan los de dispersión como las condiciones de difusión de informaciones y de modelos de consumo (Santos, M. 1985, 1992) que se distribuyen en cada vez más cantidad de puntos y lugares. Resultado de estos factores y de la división territorial del trabajo actual, la red urbana argentina revela el crecimiento del número de ciudades intermedias (Tabla 8) que en 2001 eran 63 y presentaban una distribución un poco más homogénea en el territorio nacional. Por primera vez en la historia territorial argentina, todas las provincias cuentan con ciudades de este tipo, aunque continúan las disparidades regionales, ya que el área concentrada del país aglutina la mitad de estas ciudades (Mapa 3). 106 Cabe recordar que para el año 1980, Buenos Aires era 10,1 veces Córdoba. 76 TABLA 8: ARGENTINA. POBLACIÓN EN 2001 DE AGLOMERACIONES DE TAMAÑO INTERMEDIO (ATIS: 50.000 HASTA 999.999 HABITANTES) Aglomeración* Población (miles de habitantes) en: 2001 2. Córdoba 1368 3. Rosario 1159 4. Mendoza 847 5. La Plata 682 6. Tucumán 736 7. Mar del Plata 542 8. San Juan 421 9. Santa Fe 452 10. Salta 469 11. Bahía Blanca 272 12. Resistencia 359 13. Santiago del Estero-La Banda 328 14. Corrientes 316 15. Paraná 248 16. Posadas 280 17. Neuquén-Cipoletti 290 18. San Salvador de Jujuy 278 19. Río Cuarto 149 20. San Nicolás de los Arroyos 125 21. Comodoro Rivadavia 136 22. Concordia 137 23. Formosa 198 24. Catamarca 171 25. Tandil 101 26. San Rafael 105 27. San Luis 162 28. Pergamino 85 29. Villa María-Villa Nueva 89 30. Zárate 86 31. La Rioja 144 32. Olavarría 83 33. Necochea-Quequén 79 34. Junín 82 35. San Francisco-Frontera 69 36. Coronel Rosales/Punta Alta 57 37. Campana 78 38. Rafaela 82 39. Trelew 88 40. Santa Rosa (La Pampa) 102 41. Gualeguaychú 75 42. Villa Mercedes (San Luis) 97 43. Bariloche 89 44. Reconquista-Avellaneda 83 45. San Martín-La Colonia (Mendoza) 79 46. Río Gallegos 79 47. Luján 78 48. General Roca 70 49. Presidencia Roque Sáenz Peña 76 50. Venado Tuerto 69 51. San Ramón de la Nueva Orán 67 52. Goya 66 53. Viedma-Carmen de Patagones 65 77 54. Concepción del Uruguay 64 55. Villa Carlos Paz-San Antonio-Villa Rio Icho 61 56. Puerto Madryn 58 57. Tartagal 56 58. San Pedro (Jujuy) 55 59. Chivilcoy 53 60. Azul 53 61. Río Grande 53 62. Mercedes (Buenos Aires) 52 63. General Pico 52 64. Oberá 51 Totales 13.056 *El orden de las aglomeraciones remite al de la Tabla 2 Fuente: elaboración propia en base a Velázquez, G. (2008) En la Tabla 8 tras Buenos Aires se destacan Córdoba y Rosario que, desde el año 1991, son millonarias y actúan como verdaderas metrópolis regionales al poseer también una fuerte conectividad con Buenos Aires. Luego le siguen trece ciudades grandes las que, en su gran mayoría, son capitales provinciales, con la sola excepción de dos aglomeraciones localizadas en el área concentrada del país Mar del Plata y Bahía Blanca (Tabla 8, Mapa 3). 78 MAPA 3: ARGENTINA. DISTRIBUCIÓN DE LAS AGLOMERACIONESDE TAMAÑO INTERMEDIO (ATIS: 50.000 HASTA 999.999 HABITANTES). 2001. Fuente: elaboración propia en base a Velázquez, G. (2008) y Vapñarsky, C. y Gorojovsky, N. (1990) La ciudad de Mar del Plata contaba en el año 2001 con 541.733 habitantes (INDEC 2001) concentrando el 96% de la población total del Partido de General Pueyrredón. Cabe destacar que esta ciudad que tenía un importante crecimiento poblacional en las últimas décadas, presenta desde 1991 la tasa de crecimiento más baja desde fines del siglo XIX (0,5% anual). P. Lucero (2004) explica que el saldo migratorio entre los años 1991 y 2001 fue negativo (-68,5%) pero fue compensado por el saldo vegetativo positivo. 79 El resto de las aglomeraciones de tamaño intermedio (ATIs) podrían dividirse en dos subgrupos: 12 ciudades medias que poseen entre 100 mil y 250 mil habitantes y 34 ciudades locales con población entre 50 mil y 100 mil habitantes (Tabla 8 y Mapa 3). La población urbana de Tandil era en 1991 de 91.101 habitantes y reunía el 89,2 % de la población urbana del partido. Para 2001 la ciudad contaba con 101.208 habitantes, que corresponde al 93,4% de la población urbana, la cual reside en esa ciudad ya que no existen otras localidades consideradas urbanas, es decir, que superen los 2000 habitantes (INDEC). La población rural107 de ese partido se encuentra agrupada en algunos pueblos, siendo los más grandes María Ignacia Vela (1822 habitantes) y Gardey (521 habitantes). La forma espacial de la red urbana argentina (Mapa 3), compuesta por las principales ciudades según su tamaño poblacional, es condición para la división territorial del trabajo y acompaña la difusión más o menos densa del medio técnico-científico-informacional. Pero también esa red urbana es reflejo de la división territorial del trabajo de las grandes empresas que localizan algunas de sus fases productivas preferentemente en ciudades del área concentrada que les aseguren la creación, apropiación y circulación del valor excedente. 3.2. NUEVOS CONTENIDOS MATERIALES Y ORGANIZACIONALES EN ARGENTINA Y SU ÁREA CONCENTRADA Para que la transnacionalización y modernización del territorio argentino sea efectiva, el Estado prepara las condiciones que las grandes empresas necesitan para usar el territorio con su máxima fluidez. Es la referencia a la materialidad y a la organización del territorio, que como indica M. L. Silveira (1999, p. 125) “revelarían la tensión entre globalidad y localidad, entre homogenización y fragmentación, manifestando las contradicciones de cada situación geográfica”. En la época actual el territorio argentino adquiere nuevos contenidos, conformándose sistemas de objetos, que pueden ser pensados como redes por su materialidad pero, también, por su acción coordinada. Se va definiendo el medio técnico-científico-informacional que se presenta a veces, homogéneo y otras veces, discontinuo (Santos, M. 1985, 1992). Este medio es así, condición y condicionante de las formas que adquiere el capital, ya sea como capital- dinero, capital-productivo y capital-mercancía (Harvey, D. 1982, 1990). 107 El INDEC diferencia entre «población rural agrupada» en localidades de menos de 2000 habitantes y «población rural dispersa» en campo abierto. 80 Sin la existencia del sistema de objetos no se asegura la presencia del sistema de acciones que lo acompaña de manera simbiótica, es decir, las acciones que comandan y organizan las otras instancias de la sociedad, en especial la económica y la política, actúan como subordinado y subordinante a la instancia más material de la sociedad, que es el espacio (Santos, M. 1978, 1990). D. Hiernaux y A. Lindón, (1993, p. 104) consideran al respecto que “el espacio tiene la posibilidad de influir sobre la totalidad social. Esto hace que el espacio pase a ser condicionante de los procesos sociales, lo cual no es contradictorio con la esencia social de la instancia espacial”. Una vez más, el papel de las normas es central ya que lejos de ser la acción de la “mano invisible del mercado” la que moldea el territorio nacional en el periodo actual de internacionalización de la economía y neoliberalismo, es el Estado y la “mano visible de las corporaciones” (como lo denomina Chandler, citado por Harvey, D. 2006, p. 39) la que normatiza a favor de las grandes compañías. Así, con las privatizaciones y/o concesiones, se inició un importante proceso de modernización de ciertos sistemas de ingeniería, y con la apertura económica y llegada de grandes compañías transnacionales, se fueron conformando redes modernas informacionales, de consumo y financieras, entre otras, que constituyen un territorio pensado por los interés del gran capital, con altas tasas de retorno a su favor. Si bien el territorio argentino se va convirtiendo en un «espacio de la globalización», las desigualdades regionales existentes en Argentina, se mantienen y se profundizan. Queremos detenernos aquí en el área concentrada del país, donde algunas variables que caracterizan al medio técnico-científico-informacional poseen mayor presencia y densidad que en otras áreas de Argentina. La red de transporte y comunicaciones del territorio argentino está conformada por las infraestructuras viales y ferroviarias, que permiten los flujos de personas, bienes y servicios. La red ferroviaria se redujo drásticamente en las últimas décadas108 como resultado de un proceso de desinversión y cierre de ramales. En el año 2003, la red estaba concesionada a seis empresas de transporte de cargas y a cuatro que operaban los servicios de pasajeros en la Región Metropolitana de Buenos Aires, mientras que algunos tramos, como Buenos Aires- Mar del Plata o Viedma-Bariloche, estaban en funcionamiento bajo la administración de los gobiernos provinciales. 108 Para el año 2004 su extensión era de 28.841 km mientras que en el año 1957 su extensión era de 49.938 km (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 2008) 81 La mayor densidad de redes ferroviarias, tanto de carga109 como de pasajeros, coincide con el área concentrada del país (ver Mapa III del Anexo, p. 274) existiendo en ese área la única extensión que es exclusiva de pasajeros y une Buenos Aires con algunas localidades de la costa atlántica, especialmente Mar del Plata. En el interior del país, en especial el Noroeste y Noreste, es muy amplia la red que, en la actualidad, se encuentra sin operación. La estructura ferroviaria converge en Buenos Aires, ya que se mantiene la infraestructura que fue planificada bajo el modelo agroexportador y de sustitución de importaciones. Ahora bien, como indica M. Santos (1996, 2000, p. 149) “la vida de las técnicas es sistémica y su evolución también lo es” por lo cual, un sistema de técnicas puede tomar el lugar de otro, como ocurre con el sistema vial, tanto de pasajeros como de carga, que reemplazó al ferrocarril en Argentina110. Las rutas poseen una extensión de alrededor de 500.000 km111 estando pavimentadas menos del 15%, las que son, fundamentalmente, rutas nacionales. El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (2008) señala que un porcentaje importante presenta condiciones intransitables de manera permanente o temporaria y ciertos tramos presentan problemas de capacidad, fundamentalmente los accesos urbanos y a puertos como Rosario y Buenos Aires. El sistema técnico vial refleja la importancia de Buenos Aires, remarcando el viejo patrón de organización aglutinado en el área concentrada, perdiendo densidad hacia el norte y sur del territorio (Ver Mapa IV del Anexo, p. 275). Los elementos fijos en cada lugar, que actúan a modo de sistema como las rutas, permiten la existencia de flujos que recrean las condiciones sociales y redefinen cada lugar. “Los flujos sonel resultado directo o indirecto de las acciones y atraviesan o se instalan en los fijos, modificando su significado y su valor, al mismo tiempo que también se modifican” (Santos, M. 1994, 1997, p. 50). En el área concentrada de Argentina se evidencia la 109 Muchos de estos tramos ferroviarios continúan en funcionamiento porque las empresas que los concesionaron son justamente sus principales usuarios como por ejemplo el transporte de carga de los ex- ferrocarriles Mitre y Roca. 110 Cabe señalar que en los países más desarrollados el ferrocarril es usado ampliamente por el enorme beneficio que tiene entre otros aspectos, para largos trayectos, virtud que podría ser sumamente aprovechada en Argentina debido a su extensión Norte-Sur. 111 De esos 500.000 km de rutas 400.000 km son caminos municipales, 195.695 km provinciales y 38.800 km nacionales. Las rutas acogieron en el año 2004 unos 6.609.525 vehículos, de los cuales 75% corresponde a automóviles, 18% a vehículos livianos, que se desplazan alrededor de núcleos urbanos y sus áreas metropolitanas y, un 7% de vehículos de carga, de los cuales un 95% realizan viajes interprovinciales y un 5% atraviesan fronteras (datos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 2008). 82 importancia de estos fijos y flujos con un movimiento principal de cargas y de pasajeros sobre el corredor Buenos Aires-Córdoba-Rosario (Ver Mapa IV112 del Anexo, p. 275). M. L. Silveira (1999, p. 135) señala que “el aumento de circulación terrestre de personas y de nuevos productos en Argentina se desenvuelve en una red material que obliga a conexiones dispendiosas en tiempo y en dinero. Las redes existentes más densas en equipamientos y más rentables para la explotación pasan a ser controladas por nuevas organizaciones, como por ejemplo, un sistema de peaje a favor de ciertas empresas particulares”113. Cabe realizar una mención sobre el sistema fluvio-marítimo y el aéreo, ya que el primero cumple un rol muy importante en la región del Mercosur, sustentando el 15% de las cargas que llegan al puerto de Rosario a través de la hidrovía Paraná-Paraguay114 para el año 2004. Un reducido grupo de empresas con líneas regulares presta los servicios aerocomerciales, que también configuran un espacio aéreo radiocéntrico con alta frecuencia de trafico de cabotaje e internacional sobre la ciudad de Buenos Aires. Al interior del país, esta ciudad sólo se conecta por avión con algunas pocas ciudades como Córdoba, Mendoza, Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Neuquén, Tucumán, Salta, Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche y Calafate (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 2008)115. El equipamiento moderno del territorio, que nos permite estudiar la densificación del medio de la globalización, abarca también las telecomunicaciones que implican una importante expansión de los soportes territoriales, que son terminales (telefónicas e informáticas), redes y servidores. 112 En dicho mapa los flujos se presentan a partir del tránsito medio diario anual en rutas nacionales para el año 2004, es decir, el volumen de vehículos que circula para cada tramo de la red. 113 D, Azpiazu (2002, p. 116) señala que “a fines de 1990, la concesión bajo el sistema de peaje involucró casi 9.000 km de rutas nacionales (el 32% de la red nacional pavimentada donde, al momento de la privatización, se concentraba más de las dos terceras partes del tránsito vehicular) y constituyó uno de los primeros pasos del vasto programa de privatización desarrollado en el país. Así, se adjudicaron en concesión 18 corredores viales nacionales a 13 consorcios en los que se integran las principales empresas de la construcción que, como producto de su larga experiencia como contratistas del Estado, contaban –y cuentan– con una sólida capacidad de lobbying”. 114 Argentina cuenta con 118 puertos, de los cuales 25 son marítimos y 70 son fluviales (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 2008). 115 Argentina cuenta con un total de 57 aeropuertos, de los cuales 33 operan con vuelos de cabotaje y 24 están habilitados para operar vuelos internacionales (Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. 2008). 83 La modernización e innovación en telecomunicaciones fue acompañada de los avances ocurridos a escala global, permitidos por la privatización116 y la desregulación117 de la telefonía desde 1990. Durante esa década aumentaron las líneas telefónicas en un 152% pasando de más de 3 millones en 1990 a más de 7,5 millones en 1998. Sin embargo, a principios del 2000 comienza a estancarse118 a favor del crecimiento espectacular de un nuevo objeto técnico, el teléfono móvil o celular que, si bien se hace presente en Argentina en 1989, su difusión fue posterior, a partir del 2003. La telefonía celular abarcaba sólo el Área Metropolitana de Buenos Aires119 hasta 1994, año en que comenzó a operar una empresa en el interior del país120. Desde 1999, con la norma de desregulación de las telecomunicaciones, el territorio comienza a ser usado por las empresas de manera competitiva aunque con una fuerte oligopolización121. El aumento de la telefonía celular o móvil en el país ha sido exponencial con un crecimiento del 296% en cinco años, ya que en el 2001 había 6, 5 millones de líneas y en el 2006 casi 26 millones122 (Noticiasdot.com 11/7/2003 y 13/2/2004 y Pergamino Virtual 18/12/2006). 116 En 1990 se privatiza la empresa estatal de telefonía nacional Entel, licitada por las empresas Telefónica de Argentina y Telecom, que actuaron, hasta el año 1999, como verdaderos monopolios territoriales de las telecomunicaciones en la formación socioespacial argentina. Se dividieron el territorio nacional (y también la ciudad de Buenos Aires) en dos partes, el Norte, donde operaba Telecom y, el Sur, donde operaba Telefónica. 117 A partir de 1999 se finalizaría la política a favor del monopolio de las empresas de telecomunicaciones por una política de desregulación por la cual nuevas empresas podrían competir en lo referido a redes de larga distancia nacional e internacional. Sin embargo, esta neoregulación sólo posibilitó en ese momento el acceso de dos grandes empresas líderes, Movicom (respaldada por Bellsouth, Motorola y BGH) y CTI (un consorcio integrado por GTE Moblinet y el grupo multimedio local Clarín). 118 Los datos de la Comisión Nacional de Comunicaciones señalan que, en mayo de 2003, la cantidad de líneas fijas era de 7.670.000, un año después este total era de 7.960.000 líneas. 119 Este servicio era prestado por una sola compañía Movicom Argentina que también actuaba como monopolio territorial hasta el año 1993 cuando ingreso al mercado la empresa Miniphone. Esta firma era propiedad en un 50% de las dos operadoras de telefonía fija nacional de la Argentina, Telecom y Telefónica, siendo destacable mencionar que esta licencia de telefonía celular había sido otorgada conjuntamente con la concesión de la telefonía fija en el año 1990, pero no podía comenzar a operar hasta 1993 para permitir a la empresa Movicom el uso monopólico y su consolidación. 120 Se trató de la empresa CTI Móvil que actuó también de manera monopólica. A partir del año 1996, Telefónica de Argentina y Telecom comenzaron a dar este servicio con la segunda licencia de telefonía celular para el interior del país. Lo hicieron de manera independiente, llevando a la desaparición en 1999, de la empresa Miniphone. Esas empresas usaron la misma repartición del territorio que tenían para la telefonía fija, ya que al sur actuaba Telefónica a través de Unifón y al Norte, actuaba Telecom a través de Personal. 121 Es interesante mencionar también que, en 2003, la compañía América Móvil adquirió CTI Móvil, que operó conel servicio de CTI hasta el año 2008 cuando decidió actuar en Argentina como Claro. En el año 2005, Unifón compró el 100% del paquete accionario de Movicom Argentina y comenzó a operar bajo el nombre comercial de Movistar. 122 La razones de tan fuerte crecimiento de la telefonía móvil en Argentina son los adelantos tecnológicos de los equipos, la incorporación al mercado de jóvenes y personas de menores ingresos, la mayor rapidez de contratación del servicio en relación a la telefonía fija; las enormes promociones de las empresas para aumentar las líneas. 84 Así, en la actualidad, Argentina sigue siendo el escenario de unas pocas empresas globales que usan y se disputan oligopólicamente el territorio, estando el mercado liderado por la empresa Claro, seguida por Movistar, Personal y Nextel (Diario El Cronista Comercial el 2/11/2009). Como indica M.L. Silveira (1999, p. 143) “una misma innovación técnica, la fibra óptica, viene no apenas a revolucionar las frecuencias de las redes domésticas, sino, sobre todo, aumentar la participación de Argentina en la globalización de las telecomunicaciones a través de las redes hegemónicas”. La difusión material de la fibra óptica permite el aumento de la fluidez informacional a través del acceso a Internet, cuya cobertura ha aumentado enormemente desde principios del 2000 hasta la actualidad. Así, en junio de 2001, había 2 millones de PC conectadas a Internet, valor que llegaba a 3,3 millones a fines de 2008 correspondiendo 99% a banda ancha. Una vez más, este contenido del territorio se presenta desigualmente ya que el 71% de las conexiones a Internet se concentran en Capital Federal y Gran Buenos Aires (Bilbao, H. en Clarin.com Especial e IProfesional.com 27/4/2009). Entre las principales innovaciones, cabe destacar aquellas que representan una solidaridad técnica entre diversas modalidades de comunicación, como son por ejemplo la telefonía con el acceso a Internet. Así, la innovación constante en telefonía celular123 es el cambio tecnológico más importante de los últimos años, tanto por su crecimiento espectacular en cantidad de teléfonos y usuarios, como por las posibilidades de telecomunicación que estos objetos técnicos tienen en la actualidad. Desde el año 2007, existe en Argentina la tecnología denominada 3G, red de tercera generación, en los nuevos teléfonos celulares, que incluyen la posibilidad de realizar videollamadas entre celulares, «chatear», bajar e-mail, navegar por la Web, hacer streaming de audio o video, actualizar un fotolog o un videolog, jugar en línea, descargar contenidos, entre otras funciones. Además son cuatribanda de GSM, es decir, que pueden conectarse a las redes americanas y europeas124. Pero para permitir esta fluidez comunicacional y virtual es necesario que el territorio contenga redes de banda ancha móvil, que fueron inauguradas en Argentina a mediados del año 2007 por la empresa Movistar. 123 Para el año 2006, los aparatos de telefonía móvil representan el 61% de las importaciones de todo el sector de telecomunicaciones, siendo el principal proveedor Brasil con el 50.5% del total de las ventas, seguido por México, con el 38% y Suecia con el 3,1%. 124 Es importante señalar que para participar de dicha red se necesita contar con un teléfono celular que tenga un dispositivo de tercera generación es decir, que disponga de la tecnología UMTS/HSDPA (Universal Mobile Telecommunications System/High Speed Downlink Packet Access), como el Samsung A706, que es comercializado por la misma empresa, Movistar. 85 Esta red, que permite nuevas y más rápidas interconexiones, se presenta de manera reticular y discontinua en el territorio (Ver Mapa V del Anexo, p. 276). Comenzó abarcando sólo la zona Norte, Sur y Este de la Capital Federal, el Aeropuerto de Ezeiza y algunos partidos del Gran Buenos Aires. A fines del año 2007, la red se amplió a toda la RMBA y a las ciudades de Rosario, Córdoba y Mendoza. La red de cobertura 3 G presenta una difusión aglutinada en el área concentrada del país y en algunas otras ciudades del interior del país. Como señala B. Latour (1991, 2005) estas redes técnicas poseen un aspecto local y una dimensión global, donde el componente territorial es muy fuerte ya que “están compuestas de localidades particulares, alineadas a través de una serie de conexiones que atraviesan otros lugares y que precisan de nuevas conexiones para continuar extendiéndose” (Latour, B. 1991, 2005, p. 115). K. Morgan (1992) cree que estaríamos viviendo la denominada «era de las telecomunicaciones», basada en la combinación entre la tecnología digital, la política neoliberal y los mercados globales. M. L. Silveira (2003, p. 19) agrega que “los objetos se presentan, hoy como camadas de sistemas técnicos cuya manifestación más visible es, tal vez, el equipamiento reticular del territorio. Objetos que provocan nuevos objetos, estableciendo solidaridades técnicas entre puntos escogidos para un desarrollo más eficiente de las actividades hegemónicas”. 3.3. LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LAS CIUDADES DE BUENOS AIRES, MAR DEL PLATA Y TANDIL: FORMA, FUNCIÓN, ESTRUCTURA Y PROCESO Proponemos profundizar aquí, aunque nuestra pretensión no sea exhaustiva, sobre la organización espacial actual de las tres ciudades seleccionadas en este trabajo, para lo cual usaremos las categorías analíticas del espacio geográfico propuestas por M. Santos (1985, 1992): forma, función, estructura y proceso. Los cambios abruptos sufridos en la sociedad argentina desde la década de los noventa llevaron a que las ciudades asuman nuevas funciones y transformaciones en sus formas espaciales interiores y en su participación de la red urbana. De esta manera, éstas presentan una nueva organización espacial en la que la estructura social y económica atribuye determinados valores a las formas y funciones. Si bien el movimiento de la sociedad es totalizador y global, los cambios ocurren a diferentes niveles y en diferentes tiempos: “la economía, la política, las relaciones sociales, el paisaje y la cultura cambian constantemente, cada cual siguiendo una velocidad y dirección 86 propias –siempre, además, inexorablemente vinculadas unas a las otras” (Santos, M. 1985, 1992, p. 53). Estas dimensiones de la totalidad social presentan diferentes combinaciones y tiempos en las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil, que les dan una cierta organización espacial. M. Santos (1985, 1992, p. 53) nos enseña, respecto a las categorías analíticas, que “cuando se estudia la organización espacial, estos conceptos son necesarios para explicar como el espacio social está estructurado, como los hombres organizan su sociedad en el espacio y como la concepción y el uso que el hombre hace del espacio sufre cambios. La acumulación del tiempo histórico nos permite comprender la actual organización espacial”. La forma es el aspecto visible, exterior, de un objeto, sea visto aisladamente, o considerando un conjunto ordenado de objetos, formando un patrón espacial. La noción de función implica una tarea, actividad o papel a ser desempeñado por el objeto creado, la forma. Pero es necesario ir también insertando forma y función en la estructura social, sin la cual no captaremos la naturaleza histórica del espacio. La estructura hace referencia a la naturaleza social y económica de una sociedad en un momento dado del tiempo; es la matriz social donde las formas y funciones son creadas y justificadas. El proceso, finalmente, es definido como una acción que se realiza de modo continuo, buscando un resultado cualquiera, implicando tiempo y cambio. Los procesos ocurren en el ámbito de una estructura social y económica y resultan de las contradicciones internas de las mismas. En otras palabras, el proceso es una estructura en su movimiento de transformación (Santos,M. 1985, 1992 y 1996). Nos interesa buscar algunas situaciones urbanas que nos permitan ver, en parte, la reorganización del espacio en Buenos Aires, la mayor metrópolis nacional, en Mar del Plata, ciudad grande (ATIs mayor) y en Tandil, ciudad media (ATIS menor). Sin embargo, no perdemos de vista que la verdadera dinámica es la de la totalidad, es decir, la formación socioespacial. La ciudad de Buenos Aires, el núcleo central de la RMBA125, al igual que otras regiones metropolitanas de Latinoamérica, está siendo profundamente afectada por las transformaciones comprometidas con la economía global y las tendencias que ésta aclama y por las condiciones políticas y económicas internas. C. de Mattos (2002) considera que, en este nuevo escenario se produjo una revalorización del papel de las áreas metropolitanas principales y una recuperación de su crecimiento, expansión y transformación La magnitud 125 Denominada administrativamente por el INDEC desde el 2003, Aglomeración Gran Buenos Aires 87 ha sido tal que se han propuesto nuevas denominaciones para estas ciudades: ciudad informacional (Castells, 1989), ciudad difusa (Indovina, 1990), ciudad global (Sassen, 1991), metápolis (Ascher, 1995), ciudad postmoderna (Amendola, 1997), metrópolis desbordada (Geddes, 1997), ciudad reticular (Dematteis, 1998), postmetrópolis (Soja, 2000), ciudad dispersa (Monclus, 1998) (citados por de Mattos, C. 2002). Si bien el centro del análisis será la ciudad de Buenos Aires, cabe realizar una breve consideración respecto a la forma espacial que adquiere toda la aglomeración bajo su proceso de metropolización, ya que al ser un continuo territorial explica en parte la organización espacial de la ciudad capital. De esta manera, siguiendo a P. Cicolella y L. Baer (2008) y G. Tella (2007) (Mapa 4) la Región Metropolitana de Buenos Aires está conformada por: a) la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un área de 200 km2 y una población actual de 3.100.000 habitantes; b) el Gran Buenos Aires, conformado por las jurisdicciones correspondientes a la primera y segunda corona de expansión urbana, que posee un área de 3.680 km2 y una población actual aproximada de 9.000.000 de habitantes; y c) el resto de la Región Metropolitana, constituida por la tercera corona y una cuarta corona (según Tella, G. 2007)126, con un área aproximada de 15.800 km2 y una población actual de 1.600.000 habitantes. Con respecto a la forma que adquiere la metrópolis, J. Blanco (2005a,) plantea que el crecimiento de la región metropolitana se ha dado como coronas con fuerte consolidación y densidad de los municipios aglomerados a la ciudad central (Mapa 4). Sin embargo, ese mismo autor considera que, el término «corona» se torna insuficiente para los espacios más alejados del núcleo central: “en estos casos el crecimiento y la incorporación metropolitana se realiza por corredores, de manera selectiva, sin formar aún una continuidad concéntrica que habilite a considerarlas como bandas o coronas” (Blanco, J. 2005a, p. 2062). Si bien el primer crecimiento en torno a la ciudad central fue en forma de corona, ya el segundo borde comienza a evidenciar un cierto crecimiento tentacular, el cual se hace evidente en la tercera y cuarta corona, pues no hay conexión funcional, organizacional y comunicacional entre los espacios. 126 La primera corona está conformada por: Avellaneda, Gral. San Martín, La Matanza (Norte), Lanús, Lomas de Zamora, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Tres de Febrero, San Fernando, San Isidro y Vicente López. La segunda corona está formada por Almirante. Brown, Berazategui, E. Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón, Florencio Varela, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Merlo, Moreno, La Matanza (centro y Sur), Quilmes y Tigre. La tercera corona está integrada por Cañuelas, Escobar, Gral. Rodríguez, La Plata, Marcos Paz, Pilar y San Vicente. Finalmente la cuarta corona se compone de Exaltación de la Cruz, Zárate, Campana, Luján y Brandsen (Tella, G. 2007). 88 MAPA 4: CONFORMACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. Fuente: elaboración propia en base a Cicolella, P y Baer, L (2008) y Tella, G. (2007) El Mapa 4127 presenta la conformación de la RMBA128 siguiendo la clasificación de coronas señalada anteriormente, abarcando 38 jurisdicciones, en un área total de 19.680 km2 y una población actual aproximada de 13.700.000 habitantes (Cicolella, P y Baer, L. 2008). En opinión de P. Cicolella (1999, p. 3) “se ha pasado de un espacio metropolitano compacto, que avanzaba en forma de "mancha de aceite", con una morfología, bordes o tentáculos bastante bien definidos, hacia un crecimiento metropolitano en red, conformando 127 La Matanza se ha incluido en la primera corona pero en realidad la parte Norte pertenece a la primera corona y la Centro y Sur a la tercera corona. 128 En el trabajo de G. Tella (2007) puede encontrarse una rica explicación a través de mapas que demuestran la expansión de la mancha urbana de Buenos Aires desde antes de 1947 hasta la actualidad, según coronas y tentáculos. 89 una verdadera ciudad-región, de bordes difusos, policéntrica, constituyendo en algunos casos, verdaderas megalópolis o archipiélagos urbanos. (…) un territorio estructurado tridimensionalmente y verticalmente por medio de redes y en forma de red”. El municipio de Mar del Plata, con 541 mil habitantes en 2001, se encuentra netamente urbanizado con una ocupación casi total y bien consolidada de su espacio urbano. Posee una amplia extensión a la largo de la costa marítima, dada por dos de sus funciones urbanas más tradicionales, la pesquera y la turística. Si se tienen en cuenta las localidades menores del partido, se puede considerar la existencia de un fenómeno de suburbanización, por el cual nacen y crecen pequeños asentamientos urbanos del espacio rural permitidos por la fluidez del territorio que generan las rutas de acceso a la ciudad. P. Lucero (2004) señala que, de esta manera, se va constituyendo la gran aglomeración urbana, incorporando los barrios de un amplio espacio periurbano. J. M. Mantobani (2004) explica que se observa un proceso de urbanización de Mar del Plata al ampliarse considerablemente su superficie (unos 150 km) e incorporar nuevas áreas adyacentes o discontinuas a lo largo de los ejes de expansión. Este autor señala además que, “entre 1980 y 1991 según el INDEC se incorporaron a Mar del Plata ocho nuevas áreas que cumplían con la definición de “localidad” o “aglomeración” pasando a ser consideradas como parte integrante de la ciudad cabecera. Es de destacar que todas las áreas incorporadas se localizan fuera del ejido oficial de la ciudad de Mar del Plata” (Mantobani, J.M. 2004, p. 97). De esta manera, la ciudad cabecera más estas localidades configuran el “Aglomerado de Mar del Plata” (Lucero, P. 2004 y Mantobani, J.M. 2004). Ese aglomerado crece en forma de corona de expansión adyacente a los límites del ejido de la ciudad cabecera y en corredores siguiendo las principales rutas (Mapa 5). Sin embargo, Mar del Plata “a pesar de su dinamismo demográfico no constituye una metrópolis…. Es decir, que no “domina” sobre una vasta región, ni constituye un mercado de trabajo potencial para el área de su influencia. Sus actividades más tradicionales, el turismo y la pesca, derivan del mar y no de la producción de la región pampeana, con lo cual desde ese aspecto se encuentra poco vinculada” (Cignoli, A. 1997, p. 70). 90 MAPA 5: PARTIDO GENERAL PUEYRREDON. MAR DEL PLATA. 2009 Fuente: elaboración propia en base a Lucero, P. 2008. Siguiendo los trabajos de M. Sagua (2004 y 2008), C. Mikkelsen (2007) y J. M. Mantobani (2004) los ejes de crecimiento de la periferiadel aglomerado Mar del Plata se corresponden con cinco rutas. El eje de la ruta provincial N°88 concentra el 41% de la población total de las localidades menores concentrada especialmente en Batán129 (con 9.597 habitantes). Corresponde al eje industrial del partido en el que se localiza el Parque Industrial M. Savio, con un escaso desarrollo. El eje Norte litoral de la ruta provincial N°11 vincula a Mar del Plata con otros centros balnearios y reúne el 23,8% de los residentes en localidades menores, fundamentalmente asociada a Parque Camet, que presenta segundas residencias con fines turísticos y de escasa consolidación. Sin embargo, esta misma ruta que une hacia el Sur a Mar 129 Se habla frecuentemente del aglomerado Mar del Plata-Batan, por ser éste el universo territorial de aplicación de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. La EPH del segundo trimestre de 2007 estimaba que esta población era de 618.000 habitantes (Datos publicados en Lucero, P. 2008). 91 del Plata con Miramar, aglutina sólo el 6% de esa población, asociada a actividades turísticas y recreativas. Un eje interior de crecimiento es la ruta nacional N° 226, con el 14,7% de la población permanente en localidades menores y una importante afluencia de turistas preferentemente asociados a Sierra de Los Padres. La autovía provincializada N° 2130 es el quinto eje interno de expansión de la aglomeración con 14,5% del conjunto de esa población. Se convierte en el de mayor fluidez al conectar Mar del Plata con la RMBA y localizarse allí el aeropuerto. Tandil es una ciudad media que contaba con 101.208 habitantes en 2001131y es la cabecera del Partido homónimo, que posee 108.109 habitantes (INDEC. 2001). Esa ciudad tiene dos ejes de crecimiento, uno hacia el arco Noroeste-Norte- Noreste, y otro, hacia el Sur. El primero, corresponde al área de expansión de la ciudad con mayor disponibilidad de terrenos y con importantes vacios urbanos que permitió la suburbanización de las clases populares. Corresponde al área de expansión urbana tradicional e histórica de la ciudad. El segundo, coincide con la expansión urbana que parecía finalizada por la imposición de una barrera natural, como son las sierras de Tandil. Sin embargo, en las últimas décadas crece hacia las sierras en función de las clases más acomodadas, que construyen sus viviendas allí y, del turismo, debido a la amplia expansión de hospedajes tipo cabañas y hoteles-spa. Son los nuevos contenidos técnicos, científicos e informacionales de ese territorio, los que han permitido que ese medio que era «natural», se convirtiera en objeto de especulación y consumo de tipo privatista. Juega, además, un rol importante aquí la aptitud paisajística, es decir un “conjunto de datos psiconaturales y técnicos de un lugar que constituyen el dominio de lo visible, esto es, el paisaje. (Silveira, M.L. 1999 p. 197). 130 Fue concesionada en 1990 y finalizada en el año 2005. 131 Las estimaciones realizadas señalan que para el año 2009 la población residente en la ciudad llegaría a 110 mil habitantes. 92 MAPA 6: CIUDAD DE TANDIL. 2009 Fuente: elaboración propia 3.3.1. Urbanización, inversiones y renovación del territorio en Buenos Aires, Mar del Plata y Tandil En estas ciudades del área concentrada del país las inversiones por parte de empresas privadas, nacionales y extranjeras, asumen un rol central. Llamamos la atención sobre las inversiones realizadas porque han sido masivas y tendientes a la modernización espacial, en tanto materialidad, de partes selectivas de áreas urbanas, en especial metropolitanas, conformando un denso y moderno medio construido que se convierte en un factor destacado de explicación de los circuitos espaciales de las bebidas gaseosas y aguas saborizadas. Las normas neoliberales permitieron que las empresas sean quienes modelen y reorganicen el espacio, pudiéndose aplicar la idea de M. Santos (1993, 2008, p. 120) respecto a “urbanización corporativa”, es decir, promovida por los intereses de las grandes firmas que 93 orientan y deciden sobre los recursos públicos en detrimento de los gastos sociales. La especulación inmobiliaria cumple aquí un rol central, junto a la renovación de la materialidad dirigida al consumo banal, en especial en Buenos Aires. Las variables claves de este período, la información, el consumo y la técnica, entre otras, son centrales en la organización espacial de las ciudades y en especial de la metrópolis. Las inversiones sujetas al accionar del capital privado, nacional y extranjero apoyadas por un Estado que promueve y genera las condiciones para el ejercicio de éstas, fueron direccionadas una vez más en la historia territorial argentina, hacia el área concentrada del país. Para fines de los noventa, la RMBA agrupó casi un 60% del total de las inversiones realizadas en el país, teniendo en cuenta las inversiones extranjeras directas (IED), las fusiones, adquisiciones y privatizaciones y, la inversión directa de origen nacional. La urbanización corporativa de Buenos Aires fue llevada a cabo, primero, mediante la compra por capitales extranjeros de servicios públicos privatizados y, luego, por toda una oleada en hotelería internacional, reconversión industrial y grandes proyectos urbanísticos. Las inversiones locales se hicieron presentes en particular en las nuevas urbanizaciones periféricas (barrios cerrados, marinas, etc.) y en la redefinición del sistema de autopistas y accesos rápidos (Cicolella, P. 1999). Según las investigaciones de este autor se ha dado una considerable expansión y reestructuración de la actividad industrial, financiera, servicios a la producción, informática, vinculadas a shopping centers, supermercados e hipermercados, centros de espectáculo, hotelería internacional, restaurantes, parques temáticos, construcción y marketing de barrios privados, entre otras (Cicolella, P. 1999). Las inversiones efectuadas en Buenos Aires provocaron una reorganización espacial selectiva. Se han concentrado en un 80% hacia el Centro y Norte de la ciudad y del área metropolitana, siendo la renovación y modernización de sistemas de ingeniería correspondientes al transporte y circulación132, los que han tenido un enorme impacto en la reestructuración espacial de toda la RMBA y en la refuncionalización de ese espacio. J. Blanco (2005a, p. 2066) señala la existencia de “una estrecha asociación entre la red de autopistas y los sitios preferenciales de localización industrial, en los que se conjugan la disponibilidad de terrenos especialmente acondicionados con la accesibilidad rápida en transporte automotor hacia todo el espacio metropolitano y hacia las principales vías de conexión con los mercados regionales supranacionales”. Se revitalizaron y consolidaron 132 Se han construido y finalizado nuevas autopistas como Acceso Oeste (1999), Ezeiza-Cañuelas (2001), Buenos Aires–La Plata (2002), entre otras y se han remodelado otras como General Paz (2001, 2008, 2009), Acceso Norte (1994-1996) y sus ramales. Estos enormes sistemas de ingeniería han sido construidos a través del sistema de concesión y peaje. 94 algunos nuevos espacios industriales133 y se produjeron nuevos procesos de suburbanización de las elites134 (Tella, G. 2007) con «nuevas urbanizaciones» o «urbanizaciones cerradas», siendo el epicentro los partidos del eje Norte Pilar, Escobar, Tigre y Malvinas Argentinas135. C. Barros y P. Zusman (1999) señalan que en toda esa «zona (rural?)» que rodea a la gran metrópolis aparecen esas segundas residencias y barrios cerrados junto a una cantidad apreciable de emprendimientos vinculados al turismo rural. Estas autoras explican que “los principales gestores del procesode consolidación del fenómeno de segunda residencia han sido los promotores inmobiliarios privados, quienes frecuentemente adquieren propiedades rurales para convertirlas en countries, más recientemente en «chacras» donde cada casa individual dispone de un espacio verde particular amén de aquellos que son de uso colectivo, como por ejemplo los campos de golf. Countries y «chacras» son, en la actualidad, los fenómenos más expresivos de una neoruralidad que tiene el efecto secundario de revitalizar el uso de antiguas segundas residencias aisladas” (Barros, C. y Zusman, P. 1999, p. 76). La renovación selectiva de urbanizaciones cerradas es acompañada de grandes centros comerciales, hipermercados, edificios inteligentes, centros empresariales o de negocios y oficinas de última generación, que P. Cicolella (2004) ha denominado «distritos de comando». También, por colegios y universidades privadas, emprendimientos educativos, hoteles cinco estrellas y centros de convenciones (Svampa, M. 2004). En el mismo sentido, es lo que M. Santos y M.L. Silveira (2001), denominaron “uso privatista del territorio”, ya que los sistemas de ingeniería públicos de autopistas vuelven el territorio más fluido, para quienes pueden usarlo con mayores beneficios. Aquí, una modernización coopera con otras: la autopista-el country-el nuevo espacio de consumo-los negocios-el colegio privado. Todo esto es permitido por un patrón de movilidad que J. Blanco (2005) ha llamado “automóvil-intensivo”136. Sin embargo, es imprescindible remarcar que el 133 Se destacan, según J. Blanco (2005 a) el Parque Industrial La Cantábrica, en Morón, que ocupa las instalaciones de esa antigua laminadora de acero; el Parque Industrial CIR-2 en la ex planta Peugeot de Berazategui; el parque Industrial de Pilar, el de Tortuguitas y el Parque Oks. 134 Se podría señalar como situación extrema del proceso mencionado las ciudades privadas, como Nordelta de 15.000 hectáreas, o Puerto Trinidad, con 350 hectáreas, respectivamente al Norte y al Sur del eje fluvial metropolitano. Otra de estas urbanizaciones es Área 60, que se está construyendo en la localidad de Brandsen (en el kilómetro 64 de la ruta nacional N° 2), que es emprendimiento de 815 hectáreas en las que se erigirá una “ciudad autónoma e inteligente”, que podrá albergar 20.000 personas (la ciudad de La Plata tiene un total de 1.100 hectáreas) (Corsalini, C. Revista Fortuna, 27/12/2008). 135 Según considera S. Vidal Koppmann (2006, p.4), “en el orden socio-demográfico el éxodo protagonizado por las elites no ha alcanzado cifras relevantes, ya que, se estima que alrededor de 130.000 personas (Diario La Nación, 2004) se han instalado, en forma permanente en la periferia de la región. No obstante esta cifra podría duplicarse y aun triplicarse si se considera la capacidad locativa potencial del parque habitacional instalado”. 136 J. Blanco (2005) explica el patrón automóvil-intensivo “se basa en un tipo de transporte individual, de disponibilidad inmediata, libre de horarios y, sobre todo, sin dirección prefijada de movimiento, es decir que sobre la base de la red vial (en todos sus niveles) cada usuario traza su red particular de utilización. La 95 proceso de suburbanización de las elites no reemplaza al de suburbanización popular histórico de la RMBA, sino que se encuentra en vigencia el doble proceso de suburbanización (Blanco, J. 2002137). Para C. Barros y P. Zusman (1999, p. 76) se va dando un proceso de “repoblamiento protagonizado por habitantes de origen y actividades urbanas en un área que se había caracterizado por un notable proceso de despoblamiento rural”138. En la ciudad de Buenos Aires se ha dado un proceso creciente de verticalización y modernización, provocando una importante renovación y modernización material del área central de dicha ciudad. Entre los emprendimientos más notables se encuentran las inmensas torres de oficinas inteligentes (microcentro), la hotelería internacional139 (especialmente en Barrio Norte y Recoleta140) y edificios y conjuntos residenciales, conocidos como countries verticales (en especial en los barrios de Belgrano, Caballito, Palermo y Núñez). S. Vidal Koppmann (2006), señala que en la ciudad de Buenos Aires se han comenzado a construir en los últimos años más de doscientos edificios en torre de alta calidad (Reporte Inmobiliario, 2005). También se han inaugurado y modernizado en todo Buenos Aires, inclusive en los barrios del Sur, centros comerciales e hipermercados especialmente durante la segunda mitad de la década de los noventa y a partir del año 2003. Resultado de esta renovación material y simbólica del territorio, el área central de la metrópolis evidenciaría un triple proceso de cambios en la actualidad según P. Cicolella (1999 y 2004): densificación del distrito central histórico (Microcentro y Catalinas); derrame o extensión de ese área hacia el Este y el Sudeste de la ciudad (Costanera Sur, Montserrat, San Telmo y La Boca), en lo cual han influido las operaciones urbanísticas de Puerto Madero denominación de intensivo se refiere a dos aspectos: por un lado, a la necesidad de contar con, al menos, un vehículo por hogar; por otro lado, a que todas las actividades deben ser realizadas en automóvil dada la dispersión de localizaciones. Vinculando ambos aspectos se obtiene una tercera idea de intensidad: un único automóvil por hogar resulta ser claramente insuficiente”. 137 J. Blanco (2002. p. 59) menciona que, “el hecho de que junto con Pilar y Escobar (epicentros de las nuevas urbanizaciones) crezcan rápidamente partidos como Florencio Varela, Presidente Perón o Marcos Paz da cuenta de que los procesos de suburbanización más típicos de la Región Metropolitana de Buenos Aires –los encarnados por sectores de ingresos bajos y medio-bajos- no han cesado”. 138 Estas autoras afirman que “de ninguna manera podría considerarse que este repoblamiento viene a compensar al anterior proceso de despoblamiento rural, tanto porque la mayor parte de las veces no se ha podido recuperar el número de habitantes que las diferentes unidades político administrativas habían llegado a alcanzar, como porque las características de estos nuevos habitantes difieren en mucho de aquellos que abandonaron el área tiempo antes” (Barros, C. y Zusman, P. 1999, p. 76). 139 Según datos de P. Cicolella (1999, p. 8), “entre los hoteles internacionales (4 y 5 estrellas) históricos adquiridos por firmas transnacionales del sector (caso Plaza Hotel, adquirido por Marriott), los nuevos hoteles construidos en los noventa (Hyatt, Caesar Park, Intercontinental, etc.) las ampliaciones (Sheraton, Panamericano, etc.) y los proyectos hasta el año 2000 (Complejo Hilton de Puerto Madero, Holiday Inn del Abasto, etc.), las inversiones rondan los 1.000 millones de dólares en la década para el sector”. 140 Ver Mapa VI del Anexo, p. 277 (Barrios de la ciudad de Buenos Aires). 96 y Retiro; y nuevos “subcentros complejos” en la periferia de la aglomeración, en los espacios mencionados anteriormente. Más allá de los procesos de urbanización corporativa y modernización selectiva en la periferia de la metrópolis cabe mencionar la función central de poder y comando que mantiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que como señala P. Cicolella (1999, p. 10) “este fenómeno no afecta ni disputa la hegemonía del corredor corporativo Retiro- Catalinas-Microcentro-Puerto Madero. Este seguirá conservando al menos dos terceras partes de las sedes empresariales y servicios avanzados en un corredor denso y continuo, a diferencia del resto de los equipamientos excéntricos que tienen una distribución espacial relativamente dispersa”. En la ciudad de Buenos Aires comoen otras grandes ciudades, la globalización provoca tres consecuencias según H. Herzer (2008, p. 15) “la suburbanización de los sectores medios, la renovación de las áreas centrales, y el incremento de la pobreza urbana en áreas intersticiales de la ciudad. Estas tres características no son excluyentes sino, por el contrario, complementarias”. Los barrios del Sur de la ciudad, como Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, han sido históricamente rezagados, presentando los mayores problemas sociales y habitacionales, con falta de infraestructura social en especial escuelas, hospitales y viviendas. Concentran una gran cantidad de población asentada en villas miserias141 situadas en las zonas más insalubres de estos barrios como son las orillas de algún arroyo, basurales o bordes de las vías del ferrocarril. Sin embargo, en estos barrios existe un claro ejemplo de que las inversiones son dirigidas por el Estado y por las firmas hacia la ciudad económica en detrimento de la ciudad social (Santos, M. 1993, 2008): en el año 2006, en sólo 90 días, se construyó el Complejo Multipropósito dentro del Parque Roca en el Barrio Villa Soldati, para ser sede de la Copa Davis142. Con respecto a la ciudad de Mar del Plata, su función turística es la que prevalece y la convierte en la ciudad turística más importante del país. Si se quiere captar algunas singularidades de su actual reorganización espacial, es fundamental tomar todas las categorías analíticas, ya que si por ejemplo consideráramos sólo su principal función, la turística, aislada 141 La población asentada en villas miseria en el total de la ciudad ha aumentado un 65% entre 1991 y 1999.Entre las villas más grandes del barrio Villa Lugano cabe mencionar, Villa 20, Villa 15 (llamada Ciudad oculta), Villa 19 y Villa 17. 142 El proyecto se adjudicó a través de una licitación pública a la empresa Astori Estructuras, en donde la primera etapa tuvo un costo aproximado de 1.400.000 dólares. 97 de las demás, haríamos una mera descripción sin comprender que sólo en combinación con la estructura económica y social aunada al tiempo (proceso), podríamos entender su actual organización espacial. Así, Mar del Plata fue la ciudad de «turismo de elite» a fines del siglo XIX y las primeras décadas del XX, para convertirse en la ciudad de «turismo de masas» a mitad del siglo XX, entrando en una nueva etapa, a partir del modelo económico neoliberal profundizado en los noventa. Como explica R. Bertoncello (2006) este modelo puso fin al turismo masivo vinculado al mundo del trabajo, además, el aumento de la pobreza redujo la posibilidad de practicar turismo y la flexibilización laboral incidió en el acceso al tiempo libre. La ciudad de Mar del Plata se vio enormemente perjudicada ya que “esta situación tuvo su máxima expresión en los destinos turísticos de sol y playa, y si bien los afecta a todos, lo hace en mayor proporción en aquellos cuyos turistas provenían fundamentalmente de la clase media baja y los sectores asalariados… Destinos turísticos en crisis pierden paulatinamente su atractivo a medida que van degradándose sus condiciones materiales y simbólicas” (Bertoncello, R. 2006, p. 329). Así, las actividades vinculadas al turismo habrían reducido su participación en el producto bruto geográfico (PBG) correspondiente al sector terciario, pasando de aportar 187.292 en 1993, a 167.918 en 1999 (en miles de pesos corrientes) (Leiva, M. E. 2005). La ciudad en crisis de la década de los noventa y la post-convertibilidad143, que veía deteriorada su capacidad receptiva dirigida desde décadas atrás a los sectores populares, realiza un intento de volver a aquel «turismo de elite». G. Cicalese (2005, p. 1) explica que, “se dio paso a una táctica basada fundamentalmente en “relanzar” la ciudad mediante la calificación de su oferta de ocio y recreación por lo cual se preparó, tradujo o aplicó, un paquete de normas preexistentes y nuevas emanadas desde distintas escalas estatales, con el fin de convocar y facilitar la inversión de agentes privados”. Mar del Plata ha recibido importantes inversiones públicas, municipales, provinciales y nacionales para modernizar algunas partes de la ciudad muy retrasadas y también, inversiones privadas que provocarán realmente su nueva configuración territorial. Muchas de las inversiones públicas han sido resultado de la elección de Mar del Plata como sede de importantes eventos internacionales, como fueron los XII Juegos Deportivos Panamericanos Mar del Plata en 1995, la IV Cumbre de las Américas en 2005, la Copa Davis 143 Ciudad en crisis no sólo por las actividades relacionadas al turismo, sino porque se vio fuertemente afectada su economía en general, en relación a disminución de la pesca y al cierre de industrias, en especial alimenticias y textiles. 98 en 2008 y el XXIII Festival de Cine Internacional en el 2009. Cabe mencionar también, las mejoras en los balnearios de La Perla y paseos públicos de este barrio, la recuperación de espacios públicos turísticos, la renovación del aeropuerto y la finalización de la autovía N° 2, como las más importantes144. La nueva terminal ferroautomotora, relocalizada hacia el Norte junto a la vieja estación ferroviaria, se constituirá en una de las nuevas macroestructuras que provocará cierta reorganización espacial de la ciudad. Pero la oleada de inversiones privadas, locales, nacionales y en algunos casos específicos, también extranjeras, son las de mayor impacto y la que le dan a esta ciudad nuevas formas, es decir, una nueva configuración espacial a partir de una estructura, que podríamos calificar de «impuesta», lo que muchas veces se opone a las formas espaciales existentes que no siempre podrán quedar integradas a lo nuevo145. Los principales cambios que ocurren hacia la zona sur del litoral, comenzaron con la «privatización» de las playas, seguidas por los barrios cerrados146 y torres lujosas147, complejos comerciales y polos gastronómicos con la llegada de importantes cadenas nacionales e internacionales y la instalación de nuevos hoteles de alto nivel148. Muchos de estos objetos, que darán cuenta de este nuevo paisaje urbano149, eran inexistentes en Mar del Plata hace sólo unos años atrás. Existen algunos megaproyectos que resulta interesante mencionar, como son la construcción de un centro de convenciones y un polo gastronómico en el histórico edificio de La Normandía, en Playa Grande que contara con prestigiosas cadenas de restaurantes; la 144 Entre las obras públicas financiadas por los gobiernos nacional y provincial, que se están desarrollando en la actualidad cabe mencionar: el arreglo de calles, semáforos y luces; las mejoras en las plazas; la obra del colector noroeste que consiste en la construcción de tres conductos que corren de norte a sur; planes de viviendas para erradicar villas miserias y ampliación de la red cloacal (Castagnoli, A. Diario La Capital. 18/8/2009). 145 Cabe mencionar a modo de ejemplo, que la relocalización de la Estación terminal de Ómnibus está provocando el cierre masivo de una gran cantidad de pequeños comercios que eran actividades concatenadas a la Terminal. 146 Con respecto a los barrios cerrados, hay dos en funcionamiento, el complejo Rumencó y el Marayui Country Club que es el barrio más exclusivo de la zona; también hay dos en construcción, el emprendimiento Arenas del Sur y el Club de Campo, Barrancas de San Benito. 147 La construcción de torres de lujo frente al mar suma un total de seis para el año 2006 y están localizadas en las inmediaciones del Campo de Golf y Playa Grande, pudiendo mencionarse Las Torres del Golf147 y Barrancas de Playa Grande y la remodelación del antiguo hotel Tourbillón, que será reconvertido en un edificiode viviendas de lujo. 148 La oferta hotelera ha recibido nuevas inversiones, como por ejemplo la reapertura del hotel cinco estrellas Provincial, hoy llamado NH Gran Hotel Provincial148 y el Hotel y Spa Boutique Sainte Jeanne, contando en la actualidad con un total de cinco hoteles de la máxima categoría. 149 Estos proyecto sumaban para el año 2006, 100 millones de dólares (Diario La Nación, 6/11/2006). 99 construcción de un centro cultural y comercial en el predio donde funcionaba la terminal de ómnibus de Mar del Plata150 y la construcción de un “Puerto Madero marplatense”151. Por último, Tandil asume en el período actual una reorganización de su espacio a pesar de la crisis de la actividad industrial local, ya que crecen y se modernizan amplios sectores de la sociedad. Posee una economía diversificada distribuida entre el sector industrial (alimenticio y metalmecánico, especialmente), las actividades agrícolas y todo tipo de establecimientos comerciales y de servicios al campo (agronegocios152) que le dan importancia regional. Además, crecen actividades asociadas a la vida urbana y a la refuncionalización del turismo, como comercios, alojamientos y transporte, entre otros153. Los cambios sociales y económicos van acompañados de nuevas formas y funciones en los objetos geográficos, tanto en los existentes como en lo nuevos, y la suma de todas estas transformaciones crea una nueva organización de ese espacio urbano. R. Bertoncello (2006 p. 330) explica que, en los últimos años, el turismo en Argentina se va redefiniendo paulatinamente de manera tal que, “los procesos de degradación -no sólo objetiva sino también, o más aún simbólica- de los destinos y modalidades turísticas tradicionales se aceleran, al tiempo que se promocionan nuevos destinos y nuevas ofertas en algunos puntos tradicionales para el disfrute de los «sectores ganadores»”. Ese es el caso de Tandil, donde comienzan a observarse transformaciones en la concepción y en el uso que la sociedad local y la externa tienen del espacio tandilense, revalorizando la belleza paisajística de las sierras, la tranquilidad, el ocio y la relativa buena calidad de vida. Muchas de estas cualidades turísticas corresponden a los deseos e 150 Corresponde a una inversión extranjera, del español Roig Grupo Corporativo que desembarcará en la Argentina con un ambicioso proyecto en el que invertirá US$ 23 millones. El emprendimiento tendrá una superficie total de 18 mil m2 e incluirá un centro comercial, una sala de exhibiciones de arte, salas de cine con mil butacas, 300 cocheras, espacios gastronómicos y terrazas al aire libre. 151 Este proyecto incluiría un puerto deportivo y único en esta ciudad, paseos comerciales y gastronómicos, y además, un hotel. Todo a un paso de la Escollera Norte, espacio elegido por el municipio, el Consorcio Regional Portuario y el gobierno nacional para construir la futura terminal de cruceros, hasta ahora la única de las propuestas que está acordada y con posibilidades claras de próxima ejecución (Diario La Nación 26/10/2009). 152 Como explican D. Elias y R. Pequeno (2009, p 4) “el agronegocio globalizado representa un papel fundamental para la intensificación de la urbanización y para el crecimiento de ciudades locales y medias, fortaleciéndolas en términos demográficos y económicos. En estas ciudades se realiza parte de la materialización de las condiciones generales de reproducción del capital de los agronegocios globalizados, cuando pasan a ejercer nuevas funciones urbanas y a componer importantes nodos de las redes agroindustriales, a partir de las cuales abastecen parte de la mano de obra, de los recursos financieros, de los insumos químicos, de las máquinas agrícolas, de la asistencia técnica agropecuaria, etc., dinamizando la economía urbana y la reorganización urbano-regional”. 153 Los últimos datos del Producto Bruto Geográfico 2003, publicados por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos de la provincia de Buenos Aires, señalan la siguiente estructura económica del partido, siendo los más representativos: Industria manufacturera (18,9%); Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (15,4%); Transporte, almacenamiento y comunicaciones (14,1%); Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (12,4%); Comercio al por mayor, al por menor y reparaciones (10,8%); Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (5,6%); Construcción (4,9%). 100 imaginarios de clases sociales más favorecidas que son los principales turistas que visitan Tandil. Se observa así, un proceso de apropiación privada de un espacio que era público como son las sierras. Tandil se convierte así en un lugar de nuevas inversiones, por parte de actores locales y también, otros ajenos al lugar. El gobierno local fomenta las inversiones privadas acompañando la producción urbana de este espacio con importantes inversiones públicas que van atendiendo las necesidades de modernizar la ciudad154. Los nuevos procesos de urbanización del espacio de Tandil, especialmente en el centro comercial y financiero y en la zona sur aledaña a las sierras, son resultado del accionar del capital privado, destacándose el crecimiento de la verticalización, a partir de la construcción de edificios en altura; de barrios cerrados y emprendimientos de alojamiento y servicios turísticos (Lan, D. et al. 2010). Entre los años 2000 y 2009155 se produce la densificación del centro de la ciudad debido a la construcción de 27 torres, que representa un aumento del 129% en sólo 10 años. Este fenómeno es más elocuente si mencionamos que 23 de los 27 edificios se construyen a partir del 2005 (Lan, D. et al. 2010). Este tipo de emprendimientos que van dirigidos a sectores de altos ingresos genera nuevas formas en el paisaje urbano, que no son tan comunes en otras ciudades de estas dimensiones. La producción de barrios cerrados constituye unas de las transformaciones más significativas en el proceso de urbanización de esta ciudad, presentando cierta singularidad al localizarse en las zonas serranas disponiendo de grandes predios y aprovechando las ventajas del entorno natural. Configuran verdaderos enclaves, cuyas barreras económicas, sociales y físicas producen una ruptura de la estructura urbana tradicional. Los barrios cerrados en funcionamiento son dos, uno que data desde el año 1997 Country Sierras de Tandil y otro, del año 2002 Altos Aires156. No obstante, a éstos se le deben sumar cuatro proyectos aprobados 154 En forma muy general, este apoyo se ve materializado en principio por la revalorización del patrimonio natural, determinando jurídicamente “Zona Protegida” al sector de sierras que se encuentre por encima de de los 220 metros sobre el nivel del mar. También, el estado local incide en el acondicionamiento del espacio público asociado a la práctica del turismo (paseos como, La movediza, Paseo de los Pioneros, Lago del Fuerte, etc.). Se encarga, además, de institucionalizar las actividades económicas asociadas a la práctica turística bajo la concepción del turismo como motor de desarrollo comunitario. Un ejemplo de ello lo constituyó la creación del Instituto Mixto de Turismo, como organismo específico encargado de impulsar y apoyar las iniciativas a favor del turismo. 155 Cabe señalar que en 40 años, de 1960 a 1999, se habían construido en Tandil sólo 21 edificios. 156 “Estos barrios cerrados se caracterizan básicamente por la construcción de viviendas tipo chalet en predios parquizados, generalmente con piscinas, servicios centrales, loteo con una única entrada, cerramiento perimetral y guardia. El tamaño promedio de los lotes es de 700m2 para el Country Sierras de Tandil y de 2000m2 para Altos Aires, y en ambos casos se detecta un aumento considerable de los lotes construidos en los últimos tres años” (Lan,D. et al.2010). 101 bajo el concepto de urbanizaciones especiales próximo a convertirse en futuros barrios cerrados. La reorganización del espacio local, en función de las nuevas pretensiones relacionadas a turismo de clase alta, se evidencia con las nuevas inversiones concentradas en complejos de cabañas, hosterías y apart hoteles de alta categoría. El número de cabañas casi se duplicó en sólo tres años, pasando de 53 a 95 complejos entre 2006 y 2009 y la oferta de apart hoteles se triplicó, de 4 a 13 durante el mismo período de años. Otras importantes inversiones vinieron con nuevos hoteles como son uno en red, denominado Elegance y especialmente, el Hotel Amaike, que cuenta con golf y spa de alta categoría. Este último caso denota con fuerza algunas de las ideas de ciudad privatizada en las sierras, ya que en el mismo predio se combinan el conutry (Altos Aires), el hotel (Amaike), y la cancha de golf, con las mayores categorías de la ciudad. 3.4. POBREZA, DESIGUALDAD SOCIAL Y FRAGMENTACIÓN TERRITORIAL Mucho se ha estudiado el fenómeno de la generación de una sociedad cada vez más pobre, excluyente y sin trabajo, como es la argentina de la mano del neoliberalismo exacerbado que terminó con una de las crisis más profundas de su historia. A principios de la década de los noventa se creía en el pronóstico del Consenso de Washington, según el cual las nuevas inversiones de capital y las políticas de reforma estructural del Estado, llevarían a descensos sostenidos del desempleo y el subempleo. Sin embargo, ya a fines de esa década y en especial durante la crisis del 2001-2002, esta profecía se derrumbó. O. Morina et. al. (2005) presentan algunos datos que muestran la grave situación social de la población argentina. Señalan que, ya hacia fines del siglo XX, el nivel de pobreza sextuplicaba el de 1974 (3,2%) y duplicaba el de 1980. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de octubre de 1997 había calculado que, para el Gran Buenos Aires, un 38,3% de los hogares y un 47,4% de las personas se encontraban bajo la Línea de la Pobreza. En lo respectivo a la incidencia de la pobreza por jurisdicción provincial, las provincias tradicionalmente pobres, del NOA y NEA, son las que se vieron más afectadas, con altísimos porcentajes para 2001 (más del 50%) de población por debajo de la línea de pobreza: Corrientes (58,8%), Chaco (58%), Entre Ríos (56%) y Formosa (58,4%). La pobreza e indigencia también se aglutinó en el área concentrada del país, por su mayor porcentaje de población urbana y por los impactos económicos de la desindustrialización y 102 flexibilización. En octubre de 2001 había alrededor de 16 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza, de los cuales 8 millones vivían en el área concentrada (datos de Morina, O. et. al. 2005). A la situación de pobreza157, desempleo e informalidad laboral158 se podría agregar la profundización de la desigualdad social, es decir, el aumento en la brecha entre los ingresos de los grupos más pudientes y los más pobres: para el año 2002 esta brecha era de 20,4 veces para el total del país, observándose importantes desigualdades entre las provincias (datos del PNUD, 2003, publicados en Morina, O. et. al. 2005)159. La relación entre pobreza urbana y la falta de empleo formal trae como consecuencia la creación, mantenimiento y aumento del circuito inferior de la economía urbana en países subdesarrollados como Argentina, en especial en una situación de crisis profunda como la acontecida al inicio de ésta década. 3.4.1. Las ciudades grandes como abrigo de la pobreza y del circuito inferior de la economía: Buenos Aires y Mar del Plata En la ciudad de Buenos Aires la fragmentación territorial y social se hacía evidente: “entre 1991 y 2002, la diferencia entre los recursos recibidos por 20% de la población con menores ingresos y 20% de la población con mayores ingresos pasó de 9,2 a 14,5 veces. Entre 1992 y 2001, la población bajo la línea de pobreza e indigencia pasó de 27,4% a 52,4%” (Pirez, P. 2005, p. 7). M. F. Prévot Schapira (2002) señala que, en los suburbios y en particular en algunos municipios de la segunda corona es donde la pobreza alcanza los niveles más altos160. 157 No es el objetivo de este apartado profundizar en el amplio y rico debate sobre los estudios de pobreza y en particular de la pobreza urbana. Para un mayor análisis de esta última en Argentina y desde una perspectiva geográfica se recomienda el trabajo de N. Formiga (2008) dónde se encuentran reunidos los principales aportes conceptuales y metodológicos de esta temática. 158 Para el año 2001, a escala nacional, 44% de los trabajadores eran informales (Portes, A. y Roberts, B. 2005). Entre los años 1998 y 2001, el desempleo abierto creció cerca del 39%, la pobreza subió aproximadamente un 31% y la indigencia nada menos que el 89%; además el 27,7% de los jefes de hogar con niños menores de 18 años eran pobres (datos de la EPH octubre de 2001, publicados en Morina, O. et. al. 2005). 159 Estos autores señalan que, “en 2002, doce provincias superaban la media del país. En situaciones críticas de desigualdad, aparecen Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Resto de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Formosa (52,7 veces), Neuquén y Salta, entre otras. Por otra parte, en varias jurisdicciones, la profundización en la brecha de ingresos supera el 100%, agravándose abismalmente en la provincia de Formosa (361,4%) (…). En el extremo opuesto se encuentra la provincia de Santa Cruz, en el cual el porcentaje fue negativo” (Morina, O. et. al. 2005, p. 47). 160 “En mayo de 2002, la población por debajo del límite de pobreza representaba el 48% de las familias en el Conurbano, y sobrepasa el 60% en los municipios de La Matanza, Florencio Varela, Merlo, Tigre y Moreno, contra un 13,4% de las familias en la Capital. Es sin embargo ahí donde el empobrecimiento es más rápido…” (Prévot Schapira, M. F. 2002, p. 5). 103 Los porcentajes de desocupación de la ciudad de Buenos Aires han sido más bajos que los promedios nacionales, aunque elevados para sus propios registros históricos. Este indicador ha sido verdaderamente grave en el resto de la RMBA, en especial, en la primera y segunda corona, llegando a casi el 23% para el año 2002161. En lo relativo a la estructura económica P. Pirez (2005) ha estudiado que, durante los años noventa, junto al proceso de desconcentración de la población de la ciudad de Buenos Aires hacia su periferia, se ha dado la concentración económica del centro asociada a las actividades terciarias, en particular, servicios de todo tipo y comercio, y también a pequeñas industrias, para las cuales la ciudad presenta la mejor ecología. P. Cicolella (2008) señala que, toda la RMBA y, en especial, la ciudad de Buenos Aires, han salido muy rápidamente de la crisis post-convertibilidadl162 impulsada fuertemente por el sector de la construcción y, también, por la búsqueda de rentas diferenciales mediante el «boom inmobiliario», con la incorporación de pequeños y medianos propietarios extranjeros de bienes inmuebles163 en la ciudad. La región metropolitana y en especial la ciudad de Buenos Aires, se convierte en la sede central del medio técnico-científico-informacional, con actividades económicas fuertemente partícipes de un circuito superior de la economía de esta ciudad. En muchos casos, es un circuito con fuertes alineamientos internacionales, con actividades relacionadas a los nuevos patrones de consumo y servicios modernos especializados además, de las actividades industriales. Pero esta misma modernización trae, como consecuencia, la creación y engrosamiento del circuito inferior de la economía ya que, a las tradicionales actividades y grupos relacionados por el trabajo y el consumo a este circuito de la pobreza, como son los vendedores ambulantes, los pequeñoscomercios, los trabajos de oficios, entre otros, se suman nuevas actividades relacionadas a los nuevos parámetros de la economía y del consumo: servicios de mantenimiento a las empresas, obreros de la construcción, servicio doméstico, 161 A. Portes y B. Roberts. (2005, p. 25) señalan que “la clase trabajadora formal empleada en las grandes empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires, se redujo de cerca de la mitad de la población económicamente activa (PEA) en 1980, hasta menos de un tercio, en el 2001. Por otra parte, la clase trabajadora informal aumentó del 13 por ciento al 34 por ciento de la PEA durante el mismo período (…) y al 44 por ciento si se tiene en cuenta (…) la falta de cobertura social”. 162 P. Cicolella (2008, p. 648) plantea que según datos del Ministerio de Economía y Producción, “entre 1993 y 2006, el aporte de la ciudad de Buenos Aires al PBI Nacional osciló entre un mínimo de 23,6 en 2002 (plena crisis) y un máximo de 25,9 en 2000, muy cerca del valor actual (25,6%). Es decir que la ciudad aporta algo más de una cuarta parte del PBI argentino, mientras que el conjunto de la RMBA, lo hace en un 55,1% (2006)”. 163 M. Svampa (2004, p. 96) considera que, los cambios inmobiliarios tienen que ver con “proyectos de lujo”, e indica que, “existe una explosión inmobiliaria que se está dando en un pequeño radio de 44 manzanas, situadas, entre Barrio Norte y Palermo, donde hay 14 edificios lujosos en construcción” (según el Informe Inmobiliario, publicado en el Diario Clarín 11/01/2004). 104 mensajeros, paseadores de perros, distribuidores de pizzas y de comidas en general, mensajeros, por sólo nombrar algunos de estos trabajos. Como indican M. Santos y M. L. Silveira (2001, p. 285) en la ciudad grande las “actividades son mucho más numerosas, y por eso la superposición de las diversas curvas de oscilación del empleo correspondiente hace que tiendan prácticamente a superponerse y anularse. Esa es la razón por la cual la ciudad grande se vuelve mucho más capaz de acoger actividades a las que llamamos circuito inferior de la economía y sus respectivos agentes, entre ellos lo pobres”. Mar del Plata es una de las ciudades donde más se han sentido las consecuencias económicas y sociales indeseables de la economía de mercado. Resultado del turismo, las actividades terciarias son las predominantes (76% del total del PBG), destacándose las comerciales, inmobiliarias, empresariales y de alquiler, las que se han visto afectadas por el mal desempeño del turismo interno en los años noventa. La producción pesquera presentó una fuerte caída (-25%) en sus actividades extractivas, por el agotamiento del recurso pesquero (Gennero de Rearte, A y Ferraro, C. 2002). La industria, centrada en las ramas alimentación pesquera y no pesquera, textil y metalmecánica, tuvo en general un desempeño desfavorable con disminución de su valor agregado en un 21% promedio entre 1993 y 1999. La construcción ha sido la actividad secundaria que más creció en los noventa (19%) por el importante incremento de las obras públicas y en los últimos años, por las inversiones privadas. La crisis de inicios del siglo golpeó profundamente a esta ciudad, en la que se verificaba un alto nivel de pobreza en el año 2002: “un 38% de los hogares en los que habitaban y un 46% de los habitantes del partido se encuentran bajo la línea de pobreza” (Lanari, M. E y López, M. T. 2005, p. 61). Esta situación se agrava si se suma que el desempleo afecta principalmente a los hogares más pobres: “la tasa de desocupación de quienes están bajo la línea de pobreza casi alcanza a quintuplicar a las de quienes son considerados no pobres (31 % vs. 7%)” (Lanari, M. E y López, M. T. 2005, p. 63). La tasa de desocupación, que mostró valores altísimos en el año 2002 llegando al 25% de la PEA, fue descendiendo en los últimos años hasta llegar a un 11% de la PEA para el año 2007, aunque esta tasa sigue siendo una de las más altas del país (Lucero, P. 2008)164. 164 Cabe señalar aquí que en Mar del Plata como en el resto de las ciudades argentinas, “se resolvió enfrentar la emergencia social reorientando los recursos existentes hacia tres líneas programáticas: a) emergencia alimentaria, b) emergencia sanitaria y c) emergencia ocupacional. Para este último componente se diseñó el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, con una asignación única e $150, mensuales… La aplicación de estos programas de subsidios logró hacer descender los niveles de pobreza por ingresos, ocultando la real situación de desocupación y la falta de acceso a la canasta básica de bienes y servicios, o tan sólo la capacidad mínima de 105 Las desigualdades sociales entre los grupos sociales más pobres y más ricos de la sociedad marplatense pueden denotarse con el dato de la brecha de ingresos: “mientras el 20% de los hogares reciben apenas el 6% y 4% de los ingresos generados, según se consideren ingresos más per cápita familiar o ingresos totales, el 20% de los hogares más ricos reciben el 42% y el 49% de los mismos” (Lanari, M. E y López, M. T. 2005, p. 66). Las ciudades grandes como Mar del Plata son propicias para recibir y acoger gente pobre y ofrecerle diferentes tipos de ocupaciones, que son empleos temporarios o no son necesariamente empleos. Podríamos decir como M. Santos y M. L. Silveira (2001, p. 286) explicaron para las ciudades brasileñas que, “las grandes ciudades también crean gente pobre: la extrema variedad de capitales en ellas presentes, tanto fijos como variables, asegura la posibilidad de una extrema variedad de trabajo” (Santos, M y Silveira, M.L. 2001, p. 286). Mar del Plata presenta una economía urbana en la cual la existencia del circuito inferior resulta ser un abrigo esencial para un enorme grupo de la sociedad ya sea por medio de la actividad directa en relación al trabajo, o por su vinculación en relación al consumo. Según datos de P. Lucero (2008) el 52% de los trabajadores marplatenses forman parte del sector formal urbano y el restante 48% del sector informal urbano. El circuito inferior de esta ciudad estaría conformado por pequeñas empresas industriales, muchas de ellas familiares, una enorme cantidad de cuenta propistas trabajando en oficios sencillos, servicio doméstico, trabajadores en actividades comerciales y de servicios relacionados a la temporada turística, vendedores ambulantes, entre otras actividades. Si bien los trabajos estacionales son atractivos en temporada, muchos de ellos son de baja calificación, precarizados y flexibilizados y son los desempleados marplatenses los que cubren estas actividades. cubrir los alimentos, es decir, la verdadera emergencia en la que está inmersa una gran parte de los hogares” (Lucero, P. 2008, p. 265). 106 SEGUNDA PARTE: CIRCUITOS DE LA ECONOMÍA URBANA DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS: TECNICA, CAPITAL Y ORGANIZACIÓN 107 CAPITULO 4 DIFUSIÓN Y USO DESIGUAL DE LAS TÉCNICAS EN EL CIRCU ITO ESPACIAL DE PRODUCCIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS 4.1. PRODUCCIÓN , FLEXIBILIDAD Y RIGIDEZ DE LA TÉCNICA : DEL VIDRIO AL PET, DEL PET AL VIDRIO J. Ellul (1954, 1968. p. 1) inicia su libro afirmando que “ningún hecho social, humano, espiritual, tiene en el mundo moderno, tanta importancia como el hecho técnico”, y señala que una de las diferencias con la técnica pretérita es que “la técnica asume hoy en día la totalidad de las actividades del hombre, y no apenas su actividad productiva”. Así, para H. Marcuse (1954, 1993, p. 53) la técnica es en cada caso un proyecto histórico-social “en él se proyecta lo que una sociedad y los interesesen ella dominantes tienen el propósito de hacer con los hombres y con las cosas”, a partir del dominio que la técnica ejerce sobre la naturaleza y sobre los hombres. “Un dominio metódico, científico, calculado y calculante” (Marcuse, H. 1954, 1993, p. 53). La técnica actual no existe de manera aislada sino que se conforma y actúa como familias, como grupos de técnicas, es decir verdaderos sistemas; “esas familias de técnicas transportan una historia, cada sistema técnico representa una época” (Santos, M. 1996, 2000 p. 24-25). Desde la década de los noventa, en el circuito de producción de las bebidas gaseosas, una nueva técnica, relacionada a una nueva forma de hacer gaseosas, pero también de venderlas y consumirlas, ha sido un factor central de explicación. Como indica M. Santos (1996, 2000, p. 150) “las épocas se distinguen por las formas de hacer, es decir, por las técnicas. Los sistemas técnicos comprenden formas de producir energía, bienes y servicios, formas de relación entre los hombres, formas de información, formas de discurso e interlocución”. La introducción de la botella de PET (polietilen-tereftalato) es el nuevo objeto técnico que permitió el aumento de la producción y del consumo. Como afirma M. Santos (1996, 2000) un objeto se convierte en técnico, al considerar el criterio de su posible uso, de manera tal que hasta los objetos naturales podrían ser incluidos dentro de los objetos técnicos. A su vez, G. Simondon (1958, 2008, p. 41) considera que si bien el objeto técnico está sometido a una génesis, sólo puede definírselo “por su pertenencia a una especie técnica; las especies son 108 fáciles de distinguir de modo sumario, para el uso práctico, en tanto que se acepte aprehender al objeto técnico a través del fin práctico al cual responde”. Históricamente, la técnica precedió a la ciencia, pero en esta etapa no sólo la técnica está íntimamente unida a la ciencia, sino que esta relación debe ser invertida, ya que “la técnica, en tanto, sólo recibirá su impulso histórico después de la intervención de la ciencia. La técnica deberá, entonces, esperar por el progreso de la ciencia” (Ellul, J. 1954, 1968. p. 6). De este modo, cada vez es menos clara la frontera entre trabajo técnico y trabajo científico. J. Habermas (1968, 1994, p. 86) explica que “desde fines del siglo XIX se impone cada vez con más fuerza (…), la cientifización de la técnica. (…) el progreso científico y el progreso técnico han quedado asociados y se alimentan mutuamente. Con la investigación industrial a gran escala, la ciencia, la técnica y la revalorización del capital confluyen en un único sistema”. El uso de estos envases comenzó con el descubrimiento científico de la posibilidad de emplear la resina tereftalato de polietileno165, conocida como PET, para producir un tipo especifico de plástico que, entre otros objetos, permitió elaborar las preformas PET166, que son un producto intermedio en la fabricación de esas botellas. Esta resina167 comenzó a utilizarse en la Argentina desde el año 1980 como material de envase de gaseosas pero sólo por algunas de las grandes empresas. Sin embargo, su difusión fue a partir de los años noventa permitida por las políticas aperturistas (Centro de Estudios para la Producción. 2004). Estamos estudiando las bebidas gaseosas y aguas saborizadas, no sólo a partir de las divisiones territoriales del trabajo, sino también de los circuitos espaciales de producción, los cuales están formados por las diversas etapas que atraviesa un producto, desde el comienzo del proceso de producción hasta llegar al consumo final. Por tanto, es necesario realizar el estudio de varios puntos diferentes como son, por ejemplo, el origen de la materia prima, el almacenamiento, el transporte, la distribución, la comercialización y el consumo. “Como la localización de las diversas etapas del proceso productivo (producción, propiamente dicha, 165 La resina PET es fabricada a partir del MEG (monoetilen glicol), el DMT (Dimetil tereftalato) y el PTA (ácido tereftálico) derivados del petróleo cuyo precio en el mercado internacional determina en gran medida, junto al valor del dólar, el precio local de los insumos indicados (Ministerio de Economía y Producción 11/11/2003). 166 Las preformas PET consisten en un pequeño tubo plástico (el material es polietileno-tereftalato, PET) con una rosca en el cuello, elaborado a partir de una resina del mismo material (Ministerio de Economía y Producción. 11/11/2003). 167 Las empresas productoras de resinas PET son grandes grupos a nivel mundial siendo los más destacables Voridian SRL; M&G; KP Chemical; Far Easterm; Nan-Ya; Enka; Tongkook y Reliance (datos del Ministerio de Economía y Producción 11/11/2003). 109 circulación, distribución, consumo), puede ser geográficamente disociada gracias a la fluidez del territorio y autonomía, aumenta la necesidad de complementación entre los lugares, generando circuitos productivos y flujos, cuya naturaleza, dirección, intensidad y fuerza varían según las formas productivas, la organización del espacio preexistente, los impulsos políticos presentes y las condiciones del mercado mundial y nacional” (Santos, M. 1988, 1996, p. 49). Es interesante aquí introducir la concepción de fenómeno técnico, que es explicada por J. Ellul (1954, 1968) a partir de la idea de operación técnica, es decir el trabajo hecho con cierto método en el que intervienen la conciencia y la razón: “la razón mide los resultados, tiene en cuenta ese fin preciso de la técnica que es la eficacia. (…) Este es el aspecto más nítido de la razón en su aspecto técnico” (Ellul, J. 1954, 1968. p. 20). La conciencia interviene de manera que, “hace aparecer claramente a los ojos de todos los fenómenos las ventajas de la técnica, y lo que gracias a ella se puede hacer en determinado dominio. (…) La toma de conciencia produce, por tanto, la rápida y casi universal extensión de la técnica” (Ellul, J. 1954, 1968. p. 21). Planteada así la operación técnica produciría el fenómeno técnico. M. Santos (1996, 2000) considera que fenómeno técnico no significa, sólo, tener en cuenta los objetos técnicos, sino los otros objetos fijos y fijados en el espacio, y las acciones que son autorizadas por las técnicas que, a su vez, posibilitan la creación o llegada de éstas. Aquí, interviene la política como acción, que permite que el fenómeno técnico suceda. Así se afirma que la política es el par histórico de la técnica. En Argentina, las políticas neoliberales aperturistas permitieron la importación a muy bajo costo de la resina PET que no se produce en el país y representa el 80% del valor final de una preforma PET. Esto permitió que varias empresas nacionales comenzaran a fabricar estos envases. Además, dichas políticas favorecieron la importación de maquinarias de líneas de soplado y embotellado168 PET de bebidas gaseosas, lo cual aumentó notablemente la capacidad de producción. Esto no implicó sólo un cambio operacional, sino que produjo un verdadero fenómeno técnico porque la aparición de los envases PET permitió reducir la escala de la producción de las empresas, los costos relacionados al peso, deterioro y rotura del envase de vidrio y los gastos de almacenamiento no siendo necesario mantener un gran stock de botellas vacías para 168 La mayoría de las Envasadoras adquirieron máquinas que además del llenado realizan el soplado de la preforma; el soplado es un proceso relativamente simple y produce un importante ahorro de costos de transporte, ya que las preformas son mucho más pequeñas que los envases PET, por lo que resulta rentable transportarlos y soplarlos en las propias fabricas 110 satisfacer la demanda. Además, bajaron en un 57% los requerimientos energéticos en la elaboración de los envasesy se generó un ahorro del 39% en los costos de transporte, como resultado del menor consumo de combustible asociado a la caída en el peso de la carga (Ministerio de Economía y Producción 11/11/2003). La difusión de esta ventaja técnica redujo significativamente los costos de producción y distribución, dando lugar al surgimiento de una gran cantidad de pequeñas empresas de gaseosas de diferentes tamaños y a la reducción del número de plantas embotelladoras de marcas transnacionales. El nuevo sistema técnico que se implanta lo hace como sistema integrado (Santos, M. 1996, 2000) en el sentido de que es representativo del sistema económico hegemónico e intenta instalarse en todas partes, ya sea, desalojando a los sistemas autónomos o incluyéndolos en su lógica. El sistema técnico PET desplazó, durante la década del noventa, casi totalmente a los sistemas técnicos anteriores, tanto el creado en torno a la producción de bebidas en botellas de plástico de PVC (policloruro de vinilo), envase que no fue muy difundido en las bebidas gaseosas, como el existente alrededor de la producción de estas bebidas en vidrio, que era el más propagado en el embotellado. Así, prácticamente desapareció la fabricación de esas botellas para gaseosas con la excepción de dicha producción en algunas ciudades del interior del país y en particular para el mercado refrigerado (bares, restaurantes y hoteles) de la RMBA. El reemplazo del PET por el vidrio fue tan rápido que, para la segunda mitad de los noventa, el 80% del volumen total de gaseosas se comercializaba con envases PET. Pero además, esto produjo un cambio en la organización de la distribución, en nuevas formas de comercialización y en diferentes posibilidades de consumo de bebidas gaseosas. Otro objeto técnico que registró un importante crecimiento en la misma década fue la lata de aluminio, ocupando casi el 10% del mercado de bebidas gaseosas. Este envase también fue posibilitado por la importación de su principal materia prima, el aluminio, pero se estableció un sistema técnico restringido a unas pocas grandes empresas sin difusión a las medianas y pequeñas, tanto por las limitaciones de importar otra maquinaria de altos costos, diferente a la que embotella PET, como también porque fue recién en 1996 cuando se instaló la primera fábrica local de latas de aluminio169. 169 Las principales empresas que proveen de latas de aluminio son Aluplata localizada en el Parque Industrial de Pilar y Reynolds Argentina, localizada en Burzaco (Gran Buenos Aires) que le envasa a Pepsi-Cola. Coca-Cola FEMSA posee una planta destinada a fabricar estos envases radicada en Monte Grande, CICAN (Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. 2001). 111 Los sistemas técnicos del período actual se caracterizan, entre otros aspectos, por el autocrecimiento, es decir que “la técnica llega actualmente a tal grado de desarrollo que se transforma y prosigue casi sin intervención decisiva del hombre” (Ellul, J. 1954, 1968. p. 88). La técnica es, además, autopropulsora y muchas veces invasora, en el sentido de que su hegemonía le permite ir expandiéndose a sí misma por las sucesivas necesidades que va creando. El sistema técnico actual se caracteriza por la rapidez de su difusión, en el sentido geográfico (Santos, M. 1996, 2000), cumpliendo un papel central las técnicas de la información y de la comunicación. Esta particularidad de la técnica actual “lleva a que las invenciones técnicas sean idénticas, en el mismo momento, en numerosos países, y, en la medida en que la ciencia asume cada vez más un aspecto técnico (los descubrimientos científicos son en realidad comandados por la técnica) esos descubrimientos ocurren en todas partes al mismo tiempo” (Ellul, J. 1954, 1968. p. 90). Pero como indica M. Santos (1996, 2000) si bien el sistema técnico actual busca afirmarse con más fuerza aún que los precedentes, su generalización no significa homogenización. Así, la innovación de la botella PET permitió ampliar la capacidad de producción tanto en las empresas embotelladoras de marcas líderes, como en las nuevas empresas pequeñas y medianas que nacieron bajo esta tecnología. Pero, sin embargo, la casi absoluta generalización del PET no llevó a la homogenización en la elaboración ya que existen enormes diferencias entre las empresas productoras de estas bebidas, según tamaño y poder. Una de las exigencias al momento de ser otorgada la franquicia es que utilicen tecnologías similares a la de su casa matriz, la cual debe ser prácticamente en su totalidad importada. Por su parte, las empresas menores, utilizan tecnologías más baratas y nacionales invirtiendo menos en maquinarias e importando sólo la parte de las líneas de embotellado que no se fabrican internamente. De esta manera se amplia y profundiza la «brecha tecnológica». También, las empresas se diferencian técnicamente en las líneas de embotellado según las fases de la producción que permiten realizar. Una línea completa corresponde a las etapas de inyección, soplado, llenado, tapado, etiquetado y embalaje, pero no todas las líneas tienen esta tecnología de manera integrada. Así, una de las principales diferencias técnicas entre las empresas es que hay algunas grandes corporaciones que poseen inyecto-sopladoras170 y, por lo tanto, producen las 170 Según datos del Ministerio de Economía y Producción (11/11/2003) para ese año existían cinco o seis fabricantes de inyectoras de preformas PET en el mundo, que también son fabricantes de moldes, destacándose Husky (Cánada), Krupp (Alemania), Sipa (Italia) y Nestald (Suiza). 112 preformas para consumo propio. Sin embargo, la mayoría de las empresas, tanto algunas grandes como la totalidad de las pequeñas envasadoras, poseen sólo sopladoras y compran la preforma PET a firmas que las fabrican y venden en el país. En lo referente a la elaboración de las preformas PET, las resinas atraviesan un proceso donde son fundidas e inyectadas en un molde que les dará la forma y el peso, de la preforma. Estas se diferencian por la calidad de las resinas y por el tipo de molde, la primera determina la calidad de la preforma y el segundo, las características físicas de la misma (Ministerio de Economía y Producción. 11/11/2003). De ese modo, las diferencias técnicas y en calidad de las botellas, según tipo de rosca, volumen y espesor de la botella y tipo y calidad de la tapa, determinará en gran parte al producto final. Las empresas que poseen las máquinas inyectoras tienen la capacidad de adaptar diferentes moldes a sus máquinas y diferenciar las botellas, tanto al interior de sus propios productos, como respecto a los productos elaborados por las otras empresas. Si bien todas las empresas embotelladoras realizan el llenado, tapado y etiquetado de las bebidas, las empresas más grandes se distancian cada vez más de las pequeñas por su capacidad productiva, como por ejemplo por la cantidad de picos de llenado. Respecto al embalaje, este puede hacerse de manera automatizada y robotizada o manual, según el nivel técnico alcanzado por las empresas. En la elaboración de gaseosas se utilizan materias primas tales como agua de red procesada y filtrada, jugos de frutas concentrados, edulcorantes o azúcares, colorantes, conservantes, ácido fosfórico, caramelo, cafeína, extractos vegetales, gas carbónico y un jarabe específico (Bruzone, A. SAGPyA, 1997). Las grandes empresas transnacionales de gaseosas importan el jarabe desde la casa matriz171, mientras que las pequeñas y medianas empresas compran el jarabe a fabricantes en el país que les elaboran una fórmula propia. Entre estos componentes que juegan un rol clave en la diferenciación del producto, los más importantes son el agua y el endulzante, azúcares o edulcorantes sintéticos.Debido al alto porcentaje de agua que se emplea en el proceso de producción de las bebidas gaseosas, la industria tiene especial cuidado a la hora de seleccionar la fuente de origen acuífera, siendo éste un factor de localización central, en especial para las empresas del circuito superior. En líneas generales, el sector de las gaseosas requiere que el agua cumpla con estándares de calidad más estrictos que los del agua potable en relación a su 171 Tanto Pepsi-Cola como Coca-Cola, desde el año 1999 importan el jarabe desde la Zona franca de Manaos. 113 turbidez, los sólidos disueltos, materia orgánica, contenidos microbiológicos y alcalinidad (Grillo Trubba, D. SAGPyA, 2004). El segundo componente en importancia de las gaseosas lo constituyen los endulzantes, que son para el caso de las bebidas regulares la sacarosa o azúcar común y para las bebidas dietéticas o de bajas calorías (light) los edulcorantes intensivos como el aspartamo o el acesulfame K, aprobados como seguros por organismos internacionales. Se utiliza, asimismo, gas carbónico o dióxido de carbono para darle la calidad «espumosa» o, el efecto «burbujeante» (Grillo Trubba, D. SAGPyA, 2004). 4.1.1. Crisis económica, limitaciones y soluciones técnicas internas. La posibilidad de flexibilizar las técnicas de las grandes empresas: la vuelta al vidrio y los nuevos envases PET Cada sistema técnico es apropiado de un modo específico por el espacio preexistente, por lo cual los objetos técnicos tienen que ser estudiados conjuntamente con su entorno. El espacio “determina los objetos: el espacio visto como un conjunto de objetos organizados según una lógica y utilizados (accionados) según una lógica. Esa lógica de instalación de las cosas y de realización de las acciones se confunde con la lógica de la historia, a la que el espacio asegura la continuidad” (Santos, M. 1996, 2000, p. 36). Así, en la Argentina post-convertibilidad, la devaluación de la moneda nacional, sumada a la crisis económica y social de los primeros años del siglo actual, condicionó el sistema técnico PET montado en los noventa. De esta manera, aquel objeto técnico «barato» se vio fuertemente afectado por el encarecimiento en el costo del material del envase, el cual tiene una importante participación en el precio final de estas bebidas. Esto había permitido, en gran parte, la existencia de las gaseosas de terceras marcas muy económicas y también la relativa disminución del precio de estas bebidas de primeras marcas las que habían sido sólo accesibles para grupos sociales de cierto nivel económico. Ahora bien, el progreso técnico es inevitable, tanto por la plusvalía que genera, como por la fuerza del imaginario que acarrea (Santos, M. 1996, 2000). También, es irreversible (Ellul, J. 1954, 1968) porque cada invención técnica lleva a otras en nuevos dominios, sin retrocesos ni paradas. La irreversibilidad se refiere al conjunto de las técnicas, a los fenómenos técnicos y no a una técnica en particular, para las cuales hay barreras. Las grandes empresas dominantes del sector tuvieron la posibilidad de flexibilizar la técnica de producción y volver a usar el sistema técnico con el que contaban pero ahora modernizado, el del vidrio. Este producto que se fabrica en el país permitió reducir los costos 114 acrecentados por el aumento del PET. Estas soluciones técnicas le permitieron, a algunas empresas líderes que contaban con esta capacidad técnica, sumar ahora las líneas de llenado de vidrio a las líneas de PET. Se inicio, así, un proceso de recambio hacia la botella de vidrio retornable de 1,5 litros, dado que el peso del material hace inmanejables esas botellas de 2,5 o 3 litros. Cabe introducir aquí la diferenciación que G. Simondon (1958, 2008) realiza entre objeto técnico concreto y objeto técnico abstracto que son aquellos de las primeras fases de la historia humana. M. Santos (1996, 2000) en base a dicho autor, afirma que cuanto más tecnificado sea el objeto, más perfecto es, lo cual permitiría ser más eficazmente dominado por la humanidad. “En el nivel industrial, el objeto ha adquirido su coherencia y el sistema de las necesidades es menos coherente que el sistema del objeto; las necesidades se moldean sobre el objeto técnico industrial, que adquiere de este modo el poder de modelar una civilización. La utilización se convierte en un conjunto tallado sobre las medidas del objeto técnico” (Simondon, G. 1958, 2008, p. 46). La botella PET de bebidas gaseosas puede considerarse dentro de los parámetros de un objeto técnico concreto que, “es aquel que ya no está en lucha consigo mismo, aquel en el cual ningún efecto secundario perturba el funcionamiento del conjunto, o es dejado fuera de ese funcionamiento. De esta manera y por esta razón, en el objeto técnico convertido en concreto, una función puede ser cumplida por varias estructuras asociadas sinérgicamente mientras que, en el objeto técnico primitivo y abstracto, cada estructura se encarga de cumplir una función definida, y generalmente una sola” (Simondon, G. 1958, 2008, p. 56). Este autor señala que lo que hace concreto al objeto técnico es la organización de subconjuntos funcionales en el funcionamiento total. “En el objeto técnico concreto todas las funciones que cumple la estructura son positivas, esenciales, e integradas al funcionamiento del conjunto” (Simondon, G. 1958, 2008, p. 56). Pero, como señala M. Santos (1996, 2000, p. 36) “cada vez que el objeto se integra en un conjunto de objetos y su operación se incluye en un conjunto de operaciones -formando en conjunto un sistema-, la hipertelia del objeto técnico concreto se vuelve condicionada”. Así este autor afirma que “la evolución de los objetos técnicos manifiesta fenómenos de hipertelia que dan a cada objeto técnico una especialización exagerada y lo desadaptan en relación con un cambio, incluso ligero, que se produzca en las condiciones de utilización o de fabricación” (Simondon, G. 1958, 2008, p. 71). Esta idea referida a la hipertelia de los objetos técnicos concretos, nos sirve para explicar el caso de las empresas de bebidas que nacieron bajo la tecnología PET, es decir, 115 bajo esa especialización que no les permite tan fácilmente readaptarse a los cambios técnicos devenidos. Presentan, así, enormes dificultades para adoptar sus líneas a las «nuevas» botellas de vidrio, ya que la maquinaria de soplado de preformas PET no puede sustituir este tipo de producto por otro, sino que para elaborar botellas de vidrio es necesario instalar un sistema alternativo de envasado con altos costos, todo lo cual resulta ser una importante barrera, imposible de traspasar para la mayoría de las empresas. Otra significativa limitante para el traspaso a la técnica del vidrio es que estas empresas nacidas en los noventa contaban con que el envase PET es descartable y más liviano, por lo cual su transporte es más económico y seguro. Con las gaseosas en envases descartables la venta por parte del envasador termina con la entrega al cliente, ya que no involucra una recuperación de los cajones y de los envases. Además, la distribución de gaseosas en botellas de vidrio demandaría una circulación de entre 7 y 9 envases por cada gaseosa que se vende, lo cual es imposible de asumir por las pequeñas y medianas embotelladoras, nacidas bajo la tecnología PET. Si bien las empresas medianas y pequeñas no cuentan aún con facilidades para producir gaseosas en vidrio porque su tecnología no lo permite, los fabricantes de soda por la solidaridad entre las técnicas podrían más fácilmente readaptar sus maquinarias para el llenado de gaseosas. Así, es posible encontrar un espacio caracterizado por la coexistencia de objetos técnicos de diversas edades, ya que estas empresas -especialmente pequeñas soderías- que envasaban soda en sifonesde vidrio172, continúan realizando esta producción tanto en el interior del país como en el Gran Buenos Aires. Ahora bien, debido a que en el valor final de una gaseosa la botella ocupa una importante proporción del costo, aparte de la solución técnica interna del recambio hacia las botellas de vidrio las empresas globales del sector implementaron modificaciones sustanciales en el formato y calidad de la botella, creando nuevos envases PET. Cabe aquí mencionar que, para el caso de estas grandes empresas representativas del circuito superior, también los gastos en publicidad forman una gran parte de los costos. El caso más significativo es el de Coca-Cola que posee un formato de botella único y distintivo a escala mundial, permitido bajo las normas de la corporación transnacional Coca- Cola Company. Sin embargo, como consecuencia de la crisis interna del país, algunas de las embotelladoras de Coca-Cola en Argentina tuvieron el permiso de producir sus gaseosas con 172 Este comentario fue realizado por el Gerente de la Empresa PRODEA (Productos de Agua), quien consideraba la posibilidad de contratar soderías para el envasado de gaseosas en vidrio (Entrevista realizada el 20/8/2009). 116 otros moldes que abaratarían el precio final. Así, se comenzaron a elaborar gaseosas en botellas «tipo tubo», muy similares a las botellas estándar, usadas por marcas económicas. Introdujeron botellas de 3 litros familiar y una botella tubo de 2 litros, fabricada sólo para Argentina, que por su tamaño y forma permite armar packs de 8 botellas, por lo que consiguieron un precio bastante menor y la denominaron «Coca-Cola villera». Todas estas medidas técnicas son llevadas a cabo por las grandes empresas para no perder una parte significativa del mercado que, en un momento de crisis económica, dejaría de consumir sus marcas para optar por marcas económicas. Por su parte, la mayoría de las empresas pequeñas de terceras marcas que compran las preformas a otras firmas se vieron perjudicadas por el aumento del precio del PET, el cual no puede trasladarse al precio final del producto ya que compiten en el mercado de gaseosas por ser muy económicas. Esta situación benefició enormemente a la empresa transnacional que fabrica preformas localizada en Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego (AAETdF) ya que, como se ha explicado anteriormente, sin el pago de aranceles de importación, le confiere al producto terminado «origen nacional», lo que luego permite su venta al territorio continental a precios de dumping encubierto. De esta manera, algunas empresas que fabricaban sus propias preformas dejan de hacerlo y junto a firmas grandes, como así también medianas y pequeñas, comienzan a comprarlas a esta empresa australiana localizada en el AAETdF, ya que a pesar de la enorme distancia, el precio del transporte no resulta significativo en relación al precio del producto, conviniendo adquirirlas en ese área aduanera. 4.1.2. La solidaridad técnica entre bebidas gaseosas y aguas saborizadas Como parte del fenómeno técnico analizado hasta aquí, en el que gran parte de las innovaciones fueron y son permitidas por la técnica (Gaudín, T. 1999), incluimos el surgimiento de una nueva bebida, como es el agua mineral saborizada, que fue acompañado por un fuerte discurso de «vida sana y light». La idea de J. Ellul (1954, 1968) de solidaridad de las técnicas hace alusión a que “en primer lugar: un descubrimiento técnico tiene repercusiones y acarrea progresos en varias ramas de la técnica y no en una sola rama; en segundo lugar, las técnicas se combinan entre ellas y cuanto más datos técnicos a combinar hay, mayor es el número de las combinaciones posibles” (Ellul, J. 1954, 1968, p. 94). El sistema técnico y su nuevo objeto, la botella PET, trajeron un cambio substancial no sólo en las bebidas gaseosas, sino también en la producción de agua embotellada en general y, en particular, en el agua saborizada, observándose así una solidaridad en las técnicas. 117 Se debe diferenciar brevemente entre el agua mineral natural que es aquella que puede obtenerse de un yacimiento (manantial) o de un estrato acuífero (napa), mediante surgencia natural o perforación173; el agua mineralizada artificialmente, que se elabora con agua de red urbana a la que se adicionan minerales de uso permitido; y, el agua envasada, que designa al grupo de productos que contempla las aguas de origen subterráneo o proveniente de un abastecimiento público, que se comercializa envasada en botellas u otros contenedores. Las dos primeras pueden presentarse con o sin gas (Grillo Trubba, D. SAGPyA, 2006). Las aguas saborizadas son aguas minerales a las que se han adicionado sustancias aromatizantes naturales de uso permitido, con un valor de entre 5% y 10% de jugo natural y pueden ser gasificadas o no (Grillo Trubba, D. SAGPyA, 2006). La elaboración de bebidas gaseosas y aguas saborizadas es una de las industrias que más consume jugo concentrado de limón (Bruzzone, I. SAGPyA. 7/2005) y jugo concentrado de naranja, ambos producidos en el país. Del volumen total de jugo concentrado de naranja destinado al mercado interno (4 mil toneladas), la mitad es adquirido por las fábricas de bebidas gaseosas y el resto distribuido entre jugos y saborizadas (Bruzzone, I. SAGPyA. 6/2007). La fabricación de estas bebidas utiliza también jugo concentrado de manzana, que lo mezclan o lo utilizan como edulcorante para gaseosas (Bruzzone, A. SAGPyA. 7/2005). El agua envasada se comercializaba en botellas de vidrio y estaba dirigida a un consumo más restringido relacionado con la salud, por lo cual se vendía preferentemente en farmacias. Luego, con el uso de envases de plástico en botellas de PVC, el consumo se amplió a un mayor mercado hasta que, en la década de los noventa, comenzaron a utilizarse los envases PET. Este cambio técnico, junto a los discursos impuestos y algunos problemas reales con el consumo de agua de red, ha llevado a un aumento notable del consumo de agua en los años recientes. En este contexto, las aguas saborizadas son una nueva bebida creada por la Empresa Danone, que comienza a ser producida, exclusivamente para el mercado argentino en el año 2003, bajo la tecnología PET. Por ser un agua mineral, su botella no puede superar los dos litros, según lo establecido por el Código Alimentario Argentino, y su dispositivo de cierre debe ser hermético inviolable. Además, el uso de la botella PET es irremplazable por otro plástico, para el caso de las aguas con gas. 173 A diferencia del agua potabilizada o agua común para beber, el agua mineral natural posee pureza microbiológica original, cuya calidad está determinada por la ausencia de parásitos (en 250 cm3), escherichia coli (en 250 cm3), estreptococos fecales (en 250 cm3), anaerobios esporulados sulfito reductores (en 50 cm3) y pseudomonas aeruginosa (en 250 cm3). 118 Como señala M. L. Silveira (1999, p. 57) “al mismo tiempo que se establecen solidaridades entre objetos técnicos, se desarrolla una solidaridad entre capitales”. Así, con la introducción en el mercado de esta bebida, otras grandes y medianas empresas tanto del sector de aguas, como del sector gaseosas, comenzaron a elaborar aguas saborizadas, ya que las mismas líneas de envasado PET de gaseosas pueden ser adaptadas para envasar aguas saborizadas. Sin embargo, la limitación fue para las pequeñas empresas de gaseosas, porque como el agua saborizada es agua mineral (natural o mineralizada), con estándares de calidad no fáciles de alcanzar por estas empresas y, con agregados de minerales, vitaminas, jugos, necesitan de personal técnico-profesional en las plantas. La unión entre técnica y ciencia, de la mano de la investigación, o cientifización de la técnica (Habermas, J. 1968, 1994)pasó a tener una función determinante en la moderna elaboración de bebidas gaseosas y, en especial en las aguas saborizadas, introduciendo constantemente nuevos sabores y nuevos componentes, que permiten ampliar las posibilidades de participar en el mercado. 4.1.3. El factor técnico en la producción y los circuitos de la economía Entre las variables que permiten diferenciar los circuitos de la economía urbana, tres son las centrales: la tecnología, el capital y la organización. Respecto a la primera variable, M. Santos (1975, 1979, p. 33) indica que “el circuito superior utiliza una tecnología importada y de alto nivel, una tecnología “capital intensiva”, en cuanto que en el circuito inferior, la tecnología es “trabajo intensiva” y frecuentemente local o localmente adaptada o creada. El primero es imitativo, en cuanto que el segundo dispone de un potencial de creación considerable”. En la elaboración de bebidas gaseosas y aguas saborizadas, el factor técnico permitió la creación de una porción diferenciada y marginal del circuito superior y de un circuito inferior de la economía en muchas ciudades del país; y ese mismo factor técnico dividió y profundizó las distancias respecto al circuito superior constituido por grandes empresas modernas de bebidas gaseosas y aguas. Así, la técnica que es un dato constitutivo del espacio y del tiempo, lo es también, por lo tanto, de los circuitos de la economía urbana. 119 4.2. ENTRE “ LO VIEJO ” Y “ LO NUEVO ”: INNOVACIONES TÉCNICAS , VERTICALIDADES Y HORIZONTALIDADES EN LAS INSTANCIAS DE DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO 4.2.1. El aumento de la producción y la necesidad de transformarlas en flujos: las nuevas formas modernas de distribución y consumo Durante los noventa, la producción de bebidas gaseosas fue en crecimiento, admitida por el aumento en la capacidad de producción resultado de la nueva técnica PET, que permitió una ola de inversiones en líneas de embotellado. Así, para 1997 la elaboración había crecido un 100% con respecto a 1990, como consecuencia de un aumento sostenido del consumo, alentado por la diversificación de productos, marcas, sabores, precios, entre otros factores. Desde la década de los noventa y hasta la actualidad, sólo se observó una leve disminución del consumo en los años 2001 y 2002, como consecuencia lógica de la reducción del poder adquisitivo. El consumo en Argentina en 1997 se estimaba en un valor ligeramente superior a 65 litros per cápita al año, mientras que para el 2006, dicho consumo fue de 83 litros per cápita al año, siendo los países con mayor consumo de gaseosas, Estados Unidos (201 litros per cápita), México (149 litros per cápita), y Reino Unido (92 litros per cápita) (datos de Grillo Trubba, D. SAGPyA, 2004). Respecto a las aguas saborizadas su crecimiento ha sido violento, ya que entre los años 2003 y 2004 las ventas crecieron en un 410%, pasando de obtener el 3,7% al 19% del mercado en sólo un año. El aumento de la producción y del consumo no hubiera sido posible sin cambios transcendentales en las fases intermedias de los circuitos espaciales de producción: distribución y comercialización. Para C. Marx (1959), las relaciones de distribución deben ser examinadas desde una nueva lógica que involucra el proceso general de la circulación del capital; así describe el proceso de expansión del valor como una secuencia de metamorfosis, cambios de estado. Retomando a C. Marx, D. Harvey (1982, 1990, p. 79) afirma que, “la forma más simple de ver esto es como un proceso en el que se pone en circulación el dinero para obtener más dinero. (…) Al final del proceso hay más dinero que al principio, y el valor de la mercancía producida es mayor que el valor de las mercancías usadas como insumos”. El capital-mercancía debe ser transformado continuamente en capital-dinero, para que pueda conservar su carácter de capital. Si bien esta relación siempre fue así, en el período actual, y con la modernización de las técnicas de todo tipo, hay una búsqueda desenfrenada de acortar el tiempo de circulación, es decir, el tiempo durante el cual el capital asume la 120 forma de mercancías. Esta disminución junto a la del tiempo de rotación, permiten una más rápida tasa de ganancia. Las nuevas técnicas y los progresos en la distribución y especialmente en la comercialización son centrales en la explicación del proceso de circulación del capital. Aparecen nuevos actores hegemónicos que utilizan varias técnicas modernas, siendo el autoservicio una de las primeras innovaciones introducidas. Según T. B. Salgueiro (1996) el libre servicio o auto-servicio se caracteriza por el libre acceso de los clientes a las mercaderías que luego pagan en las cajas colocadas en la puerta de salida del establecimiento. “Requiere embalajes uniformados y obliga a un arreglo diferente de la tienda, pues los artículos tienen que quedar accesibles al cliente que camina entre los estantes; de este modo, desaparece la división provocada por el mostrador entre el atrio, donde están los clientes, y el espacio, donde se apila la mercadería, permitiendo un mayor aprovechamiento del espacio, con la exposición de mayor volumen de artículos” (Salgueiro, T. B. 1996, p. 56). Si bien en Argentina esta técnica de venta se introdujo en la década de los sesenta y setenta con los primeros supermercados174, su mayor difusión fue a partir de la década de los noventa175 con la llegada de las principales cadenas de supermercados e hipermercados. Para fines de los años noventa se hacen presentes en Argentina las principales cadenas de supermercados del mundo, Carrefour, Wal-Mart, Auchan y Cencosud (Jumbo y Disco). Desde entonces, su propagación se dio en muy pocos años modernizando e incentivando la comercialización que, además, podía hacerse más rápidamente. La técnica de autoservicio que inicialmente estaba ligada al comercio de mercaderías se difundió a otras ramas176 y también en la distribución mayorista como los denominados Cash and Carry, que son tiendas de grandes dimensiones, donde los comerciantes minoristas van a abastecerse, quedando, en la mayoría de los casos, el transporte de los artículos por 174 Fueron los supermercados medianos y grandes, los que tuvieron mejor desarrollo, e incluso durante los años setenta y principios de los abrieron Supercoop (del Hogar Obrero), Coto, Sumo y Hawai.. Fue muy importante aquí, la experiencia del supermercadismo cooperativo, como es el caso de la Cooperativa Obrera, en Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil, entre otras ciudades. 175 Estas grandes empresas se instalan especialmente en la década de los noventa en toda América Latina, debido “en primer lugar, a las limitaciones históricas al avance de los monopolios de la comercialización minorista en los Estados Unidos (donde las cinco mayores redes controlan apenas el 32,6% contra el 70 % en Francia y el 60% en Argentina, en parte por las leyes antimonopólicas, en parte por la resistencia de comunidades locales a la entrada de los hipermercados), en segundo lugar, la saturación del mercado europeo y las nuevas leyes en Francia (la Ley Galland prohibió la instalación de comercios mayores de 300 m2, equivalentes a un autoservicio de barrio) han precipitado a los conglomerados de la comercialización minorista a invertir en Asia y Latinoamérica” (Coraggio, J. y Cesar, R. 1999). 176 Como la venta de discos, libros, ropa, perfumerías, y hasta materiales de construcción, como los denominados Home Centers, siendo el más importante en Argentina la cadena denominada Easy (del grupo Cencosud, propietarios también de Jumbo y Disco). 121 cuenta de los clientes. Hay importantes cadenas transnacionales de autoservicios mayoristas siendo la más importante, Makro, que instaló su primera sucursal en Argentina en el año 1988; además existen grandes cadenas nacionalescomo Maxiconsumo, Diarco, Vital y Yaguar, y algunos distribuidores independientes que comercializan mediante el autoservicio. Estas cadenas de autoservicios mayoristas presentan una difusión espacial aún restringida, por lo cual su presencia está limitada a las ciudades más grandes del país. En la distribución de bebidas gaseosas de terceras marcas, estas grandes tiendas cumplen una función cada vez más importante, ya que algunas de ellas poseen marcas propias de gaseosas que sólo se comercializan en sus locales y que son elaboradas por embotelladoras de tamaño medio. Junto a la presencia de estas cadenas nacionales y extranjeras de autoservicios mayoristas, continúan operando los distribuidores tradicionales, que median entre los productores y los comercios minoristas tradicionales, y que se caracterizan por realizar la pre- venta a sus clientes para luego distribuir, con sus propios transportes, las mercancías en los locales. Estos distribuidores tienen una importante presencia especialmente en las ciudades de tamaño mediano y pequeño de Argentina. Para que los productos puedan ser auto-comercializados se dieron transformaciones en la producción, ya que en primer lugar las mercaderías deben comercializarse en diferentes tipos de embalajes propios e inducir al consumo. Como señala G. Cleps (2005, p. 87) “«atrás» de un producto expuesto en una góndola de autoservicio, existe todo un estudio de mercado para producirse un producto que venga a satisfacer las necesidades del consumidor, sean ellas reales o imaginarias. Colores, formas, embalajes, disposición en las góndolas, en los corredores centrales, en la entrada de la tienda, entre otras, constituyen algunas de las estrategias que llevan al consumo”. En las bebidas gaseosas dos cuestiones fueron centrales para que se «auto- comercialicen»: las posibilidades dadas por el envase PET, que pesa menos, no se rompe y permite ser embalado en packs y los nuevos diseños de las etiquetas, que deben poseer cierta «información» sobre el producto y también sobre las intencionalidades de este objeto de consumo, como por ejemplo, información gráfica o escrita que avale el discurso de la «vida sana». Frente a estos nuevos objetos y acciones, siempre aparecen nuevas normas, como son por ejemplo las que rigen sobre las etiquetas; estas normas son además un importante punto de disputa de mercado entre las grandes empresas. Un ejemplo fue que Coca-Cola demandó a Danone por el diseño de la etiqueta de sus aguas saborizadas de marca Ser, porque la 122 inclusión de figuras de frutas en la etiqueta no respetaba las normas de Lealtad Comercial. La proporción de jugo de fruta no superaba el 5% de la bebida y la Ley de Defensa del Consumidor exige que una bebida tenga por lo menos 25% de jugo natural para poder llevar la imagen de la fruta en la etiqueta (Rizzuto, L. 2005). En Argentina con la difusión de los supermercados e hipermercados y más recientemente los autoservicios mayoristas, se han dado procesos de concentración y transnacionalización. Es el acontecer jerárquico el que explica la relación entre estas nuevas formas de consumo y los lugares, el cual “es resultante de las órdenes y de la información provenientes de un lugar y realizándose como trabajo en otro” (Santos, M. 1996, 2000, p. 140). Para estos actores económicos del circuito superior de la economía la racionalización de las actividades es central, está direccionada desde arriba y es, muchas veces, concentrada. Para las empresas productoras de bebidas, los supermercados pueden significar la posibilidad de aumentar sus ventas enormemente o el obstáculo a su crecimiento. La capacidad de producción de los fabricantes del circuito inferior de la economía no les permite abastecer a los supermercados que generalmente realizan las compras de manera centralizada para toda su red de tiendas. Para las embotelladoras del circuito inferior y de la porción marginal del circuito superior, el nulo o muy bajo capital de giro es una limitante económica y financiera muy difícil de superar. La presencia de bebidas gaseosas en los supermercados por parte de empresas del circuito superior marginal es una determinante de su peculiar situación en esta franja transicional de los circuitos de la economía. 4.2.2. La interdependencia entre la ciencia, la técnica y la información en la distribución y comercialización Estas actividades modernas de comercialización y distribución han agregado, junto a la técnica de autoservicio, otras innovaciones que actúan de manera solidaria, y que son permitidas por la alianza entre técnica, ciencia e informática en el período actual. En este caso como en otros, el progreso de la ciencia y de la técnica “depende la otra variable más importante del sistema, es decir el progreso económico” (Habermas, J. 1968, 1994, p. 88). Números autores hablan del período actual como la era de la información o, como considera M. Castells (1997, 1999) estaríamos viviendo bajo el paradigma de la tecnología de la información, con la siguientes características: la información es su materia prima; es altamente penetrable en otras nuevas tecnologías; posee una lógica de redes; está basado en la flexibilidad y, es creciente la convergencia de tecnologías específicas para un sistema 123 altamente integrado. Así, la microelectrónica, las telecomunicaciones, y las computadoras están todas integradas a los sistemas de información. La informatización es así el nuevo modo dominante de organización del trabajo, tanto para la circulación material de las mercancías, su organización y su regulación, como para la circulación de esa inmaterialidad, presente en los círculos de cooperación, como por ejemplo el dinero. En la comercialización, al autoservicio se suman las actividades de logística, que buscan ganar competitividad a través de la mayor eficiencia de estas operaciones, condicionando el precio del producto en el mercado. La importancia dada a estas operaciones se relaciona con el pasaje del modo de producción fordista al de producción flexible (postfordista), particularmente en lo que respecta al almacenaje y gestión de los stocks, en operaciones que disminuyen los tiempos de almacenaje, para lo cual la informática y las nuevas tecnologías de la comunicación, son instrumentos decisivos. Las actividades de logística incluyen las actividades de transporte, la constitución y gestión de stocks y, el sistema logístico de información. Cada vez se terciarizan más contratando firmas especializadas. La simultaneidad e instantaneidad en la circulación de informaciones pasan a ser un elemento fundamental para la logística y organización del comercio y de la distribución. Otra de las nuevas tecnologías introducidas, aunque de difusión más restringida, es el código de barras aplicado a los productos de gran consumo y, por ende, al uso de cajas registradoras con lector óptico. A su vez, dentro del circuito superior, hay diferencias tecnológicas entre el uso de etiquetas con código de barra y la última tecnología denominada RFID (Radio Frecuency Identification), que es la identificación con base en la lectura por medio de radiofrecuencia. “Se trata de una etiqueta que transmite señales con su contenido. En lugar de requerir un contacto “visual” o en línea directa como ocurre con el tradicional código de barras, puede ser leída por antenas o puntos de captura ubicados a distancias que varían según la implementación y equipamiento disponibles, pero que son sin duda mayores a las que permite el código de barras con los lectores convencionales” (Mercado Digital, 2007, p. 2). La tecnología RFID177 es utilizada por la cadena detallista más grande del mundo, Wal Mart, 177 Un sistema RFID se compone de una antena y de un dispositivo conocido como transeiver (por su característica “transmiter-receiver”o transmisor-receptor), el cual lee la información y la transmite a otro dispositivo capaz de procesar esa información recogida. La etiqueta o “tag” es en realidad un transponder (término que combina transmitir y responder) o dispositivo capaz de transmitir y recibir señales de radio, en un esquema similar al de un satélite y que contiene un circuito integrado tamaño minúsculo. RFID pertenece a la 124 para la logística de distribución y reposición en sus puntos de venta, seguimiento de las mercaderías y detección de faltantes, aunque existen otros usos178. El sistema financiero acompaña el lucro del circuito superior a través de la posibilidad de pago por medio de tarjetas magnetizadas, ya sea de débito o de crédito, y de tarjetas propias de los supermercados, creada con el objetivo de aumentar la lealtad del cliente. Cabe señalar, por último, dos innovaciones tecnológicas relacionadas a estas grandes firmas del circuito superior, los esquemas electrónicos de alarma y la «televenta», ya sea recurriendo a la televisión normal o por cable, al teléfono o vía Internet179. Sin embargo el comercio electrónico por vía del desarrollo de las denominadas TICs (tecnologías de la comunicación y de la información) ha tenido un amplio uso en relación a los proveedores, ya que los sistemas informáticos agilizaron significativamente y mejoraron la eficacia en el manejo de stocks, almacenaje, preparación de pedidos, distribución y transporte (Rabetino, R. et. al. 2003). 4.2.3. Generalización de la técnica autoservicio versus diversificación de las técnicas tradicionales en el cotidiano homologo Si bien la modalidad autoservicio ya se ha incorporado en los hábitos y costumbres de las personas, una parte importante del abastecimiento de la población continua siendo asegurada por el comercio tradicional que no vende con la modalidad autoservicio y por otras tantas formas populares de venta, permitidas por la existencia del circuito inferior de la economía. En los comercios tradicionales sigue existiendo un comerciante que vende directamente los productos a sus clientes, generalmente hay una distancia entre el consumidor y las mercaderías, siendo los «mostradores» y los vendedores, los intermediarios entre estos. Aquí continúan las relaciones interpersonales entre los clientes, generalmente sus vecinos, y categoría de las comunicaciones DSRC (Dedicated Short Range Communications o Comunicaciones Dedicadas de Corto Alcance). Así como en el código de barras hablamos del Código Universal de Producto, en RFID denominaremos a esa identificación EPC, por Electronic Product Code o Código Electrónico de Producto (Mercado Digital, 2007) 178 El principal uso actual se está dando en la industria de la manufactura y en especial en las de ensamblaje intensivo, tal como ocurre con la fabricación de automotores. Por ejemplo, algunos fabricantes de autos usan sistemas RFID para mover las unidades a través de una línea de ensamblaje (Mercado Digital, 2007) 179 “Respecto a la venta a través de Internet, el comercio electrónico (el e-business) en su sentido amplio, permite transacciones comerciales en tiempo real y liberaliza el comercio mundial de bienes y servicios. Pero sólo es accesible a unos lugares y sectores sociales muy específicos (…)” (García Ballesteros, A. 1998, p. 59). A nivel mundial, reconocidas cadenas tienen importante presencia en Internet179; en Argentina por la crisis económica de los últimos años esta tendencia internacional ha llegado de manera retrasada “se hacen unas 480 mil compras virtuales por año, los jugadores son pocos pero grandes: Le Shop, Discovirtual y Coto Digital” (Diario Clarín. 29/6/2005). 125 el vendedor, el cual continúa realizando una atención personalizada con conocimiento de los gustos, preferencias y necesidades de sus clientes. Estos almacenes y despensas son los agentes representativos del circuito inferior de la economía de la comercialización minorista. Entre sus características cabe destacar que es el jefe o jefa de familia quien dirige este negocio, instalado en edificios alquilados o de su propiedad que muchas veces coincide con la vivienda familiar. Además estas actividades del circuito inferior, son «trabajo intensivas», siendo en general los allegados y/o familiares, quienes trabajan sin figurar en ningún tipo de registro fiscal (Carreras, C. 1995). Estos establecimientos poseen un tamaño reducido y el tipo de gestión cotidiana los aleja del perfil de una empresa comercial. Se trabaja con pequeñas cantidades y el margen de oscilación de los precios es muy importante. Así, el consumidor se encuentra con poca variedad y precios relativamente caros, pero a su favor tiene un trato personalizado, una relación que excede lo comercial y, a menudo, sistemas de pago no reglados, como «el fiado», que permite alargar su capacidad de compra. Sin embargo, si bien el autoservicio como técnica de venta se ha generalizado en diversos comercios más pequeños los cuales disponen sus productos en góndolas, ampliaron su mix de oferta y poseen una caja de pago a la salida de su local, estos establecimientos no disponen de las innovaciones tecnológicas asociadas, presentes en los comercios del circuito superior: no poseen la lectora óptica de códigos de barras en sus cajas registradoras. Este sería un importante salto tecnológico para la mayoría de los pequeños comercios. Para estos pequeños agentes del circuito inferior la proximidad no hace referencia únicamente a una cuestión de distancias, sino a la vinculación entre personas en una contigüidad física, donde son importantes la intensidad de las interrelaciones personales, dadas por la vecindad y el cotidiano (Santos, M. 1996, 2000). Se crean así horizontalidades, ya que su integración es local, mantienen relaciones privilegiadas con el lugar, siendo la contigüidad espacial un dato central. En momentos de crisis, son en especial los agentes del circuito inferior los que demuestran mayores formas adaptativas y de sobrevivencia, acogiendo antiguas y nuevas formas comerciales. Así, en las ciudades argentinas con la agudización de la crisis en el año 2002, se multiplicaron nuevos espacios de canje usando una antigua técnica como es el trueque180. También, crecieron las denominadas ferias callejeras de los barrios, que habían sido prácticamente abandonadas en la década del noventa y se realizaron compras 180 A mediados del año 2002, los Centros de Trueque, registraban visitas de más de cinco mil personas por día (Confederación Argentina de la Mediana Empresa. CAME. 31/3/2002). 126 comunitarias en el Mercado Central y, también volvió el canal de venta directa, puerta a puerta181 (Diario Clarín. 25/5/2002). Primero en Buenos Aires y luego en otras ciudades del país, se hacen presentes en los últimos años nuevos actores conocidos como «supermercados asiáticos», siendo creciente su participación en las ventas minoristas. Estos supermercados tienen características distintivas tanto del circuito superior como del inferior, pudiendo encontrarse entonces en la franja marginal. Algunas de las características de los supermercados asiáticos son que: utilizan trabajo familiar, sólo contratan empleados esporádicamente, no poseen puestos gerenciales, poseen técnica de autoservicio y tecnología con lector de código de barra, las tiendas son muy austeras, trabajan con distribuidores minoristas, entre otras. A. Moreno Jiménez y S. Escolano Utrilla (1992, p. 154) han señalado que, junto a la implantación de grandes superficies periféricas, se ha producido un redescubrimiento de la proximidad, siendo sus ventajas “mayor comodidad por la cercanía, no hay gastos, de desplazamientos, es un comerciomás humano que reanima las relaciones de vecindad, se acomoda mejor al tejido urbano, etc.”. Esta idea de proximidad es una variable que juega a favor de los comercios tradicionales, porque justamente los caracteriza, pero también de las otras formas comerciales mencionadas como ferias barriales, venta directa, etc. Así, los grandes grupos de distribución de supermercados crean las denominadas tiendas de proximidad ya sea «tiendas de descuentos»182, en las cuales se combinan la proximidad con los bajos precios y las «tiendas de conveniencia»183, que poseen un horario más extenso, son relativamente pequeñas y ofrecen artículos de uso frecuente. Estas 181 “En octubre, el sistema de comercialización puerta a puerta alcanzó el nivel de participación más alto del año en el mix de canales y se llevó el 5,8% del total de las ventas, como resultado de tres meses de paulatino pero sostenido crecimiento. En la medición contra el mismo mes de 2002, el sistema de venta directa o, puerta a puerta incorporó 440.000 hogares nuevos, superando a otros canales más consolidados, como el de las tiendas de descuento” (Ministerio de Economía. Monitoreo Sectorial. 1/2004: 21). Además, se aumentó un 10% el surtido en relación con el año 2002, ampliando la venta en productos como lácteos, agua mineral, y gaseosas. 182 Las tiendas de descuento o hard discount (HD), son formatos comerciales ubicados en el interior de las ciudades, que poseen una gama de ítems no muy extensa, alrededor de 1000, ofrecen pocos servicios, trabajan con marcas propias en numerosos productos y utilizan una política de precios muy agresiva. 183 Las tiendas de conveniencia “tienen su origen en los Estados Unidos en la década de los 1950. Los propietarios de puestos de combustible de las grandes ciudades norteamericanas pasaron a percibir que podrían aumentar sus lucros, disponiendo diferentes productos junto al área física del puesto. Primeramente fueron cigarrillos, bebidas, y comidas rápidas, pues son productos de fácil consuno y precios bien accesibles a todos los vehículos que circulaban por los puestos… Las mercaderías vendidas, ganaron un espacio sólo para ellas y a partir de entonces, comenzaron a ofrecer no solamente productos, sino también servicios como fotocopias, revelaciones de fotografías, farmacia (…)”. (Costa da Silva, C. 2003ª, p. 144-145). Este autor realiza una investigación sobre las tiendas de conveniencia, es decir el comercio 24 horas en San Pablo, Brasil, explicando como el comercio minorista brasileño crea nuevos métodos para distribuir las mercaderías en el espacio urbano, siendo las tiendas de funcionamiento 24 horas, una de las últimas novedades creadas por el comercio en busca de la ampliación del lucro. 127 relaciones parecen mostrar un acontecer homólogo ya que realizan como trabajo en el lugar las órdenes de otro lugar (Santos, M. 1996, 2000). De esta manera, ciertos agentes del circuito superior aprovechan las relaciones de proximidad, que eran una condición y una ventaja de los comercios del circuito inferior, observándose un avance del circuito superior sobre partes de la ciudad que eran típicas del circuito inferior. 128 CAPITULO 5 CAPITAL, FINANZAS Y PUBLICIDAD EN LOS CÍRCULOS DE COOPERACIÓN DE BEBIDAS GASEOSAS Y AGUAS SABORIZADAS 5.1. CAPITAL Y PODER EN EL USO DEL TERRITORIO: TIPOS, ORÍGENES Y ESCALAS Como ya se ha mencionado, los circuitos de la economía urbana se diferencian por tres variables principales, la tecnología, el capital y la organización. Nos proponemos analizar aquí las cuestiones referidas al capital junto a las finanzas y la publicidad en las bebidas gaseosas y aguas saborizadas. Pensar en el capital en el período actual en Argentina nos lleva a hacer referencia a su elevada concentración y al diferente poder de las empresas que usan el territorio permitido por un Estado que, bajo normas neoliberales, hacen de Argentina un espacio nacional de la economía internacional (Santos, M. 1996, 2000). Según orígenes y escalas de los capitales, la producción de las bebidas gaseosas y aguas saborizadas, está integrada por empresas que poseen las licencias para embotellar las marcas líderes mundiales que son mayoritariamente extranjeras, con la única excepción de Reginlad Lee Coca-Cola. Junto a estas embotelladoras actúan empresas de origen nacional que elaboran gaseosas de marcas nacionales y poseen diferentes tamaños: grandes empresas, medianas empresas y hasta microempresas. Estos actores usan de manera diferencial el territorio, a partir del dinamismo de la economía y de la sociedad; crean así un orden espacial, que va a responder a un orden económico y a un orden social establecido (Santos, M. y Silveira, M.L. 2001). Las empresas extranjeras que participan de la producción nacional de bebidas gaseosas son Coca-Cola y Pepsi-Cola y en las aguas saborizadas, Danone y Nestlé. Estas empresas son formas líderes de dominación y expansión del capital en el territorio e importantes actores hegemónicos a escala global. Si bien se les ha dado, entre otros nombres, empresas transnacionales o multinacionales184 y empresas red185, las actuales poseen una 184 D’Entremont (1997, p. 438) señala que, “las características que mejor definen a la compañía multinacional (o empresa transnacional), son aquellas que se refieren al hecho de que se trata de una empresa que tiene la particularidad de instalarse físicamente en muchas naciones al margen del país de origen, de traspasar fronteras con relativa fluidez y facilidad dentro del marco de una operación económica, financiera y comercial a gran 129 organización más centralizada, en comparación con sus antecesoras las transnacionales, lo que hace que suela apodárselas como empresas globales. Las corporaciones de bebidas gaseosas son verdaderas empresas globales, ya que actúan a escala planetaria a través de sus redes informacionales, comerciales, bancarias, políticas, etc. M. L. Silveira (1999, p. 251) explica que, “la empresa global es una organización reticular, basada en un sistema informacional propio, que le posibilita la circulación de una información secreta. Esta es la clave de singularidad de la firma en el mercado mundial (...). La empresa global es también red porque funciona en base a normas y, al mismo tiempo, normatiza el comportamiento de la sociedad. De ahí la nitidez del acontecer jerárquico”. La empresa se convierte por sí misma en actor global debido a que es la que posee el mayor poder de decisión sobre la sociedad: producen acción global, distribuyendo filiales por todo el planeta e imponiendo sus propias normas a los países (Silveira, M. L. 1999). A mediados de la década de los noventa, el mercado argentino de bebidas gaseosas se encontraba muy concentrado en lo que respectaba a marcas pertenecientes a las empresas globales, ya que las dos firmas más importantes, Coca-Cola y Pepsi-Cola, sumaban el 93% de dicho mercado (62% y 31%, respectivamente). La empresa argentina Peñaflor186 era la tercera en orden de importancia, elaborando, desde décadas atrás, las marcas Crush, Gini y Schweppes, pertenecientes a la empresa transnacional Cadbury. Sin embargo, la concentración de este mercado en manos de Coca-Cola se acentuó desde fines de la década de 1990 y, tal como explica P. Sylos Labini (1956, 1966, p. 18), habría que distinguir entre tres tipos de concentración: “la concentración referida a las plantas (que se podría llamar “concentración técnica”), la referida a las empresas (“concentración económica”) y la referida a empresas que producen beneficios irregulares, o a grupos de empresas unidas entre sí por participaciones de acciones (“concentración financiera”)”. Este autor explica que “cuando en muchas industrias la concentración técnica y la económica han llegado a sermuy elevadas, surgen las premisas para la concentración financiera, no escala en lo que toca a fines, objetivos y grados de influencia. Esto se consigue mediante el establecimiento de filiales en distintos países, siempre en el marco de la propiedad privada, que es uno de los elementos definitorios y distintivos del capitalismo”. 185 M. Castells (1997, 1999) las denomina así, señalando que se organizan de esta manera tanto internamente como en sus relaciones. En ellas el capital fluye y sus actividades inducidas de producción/gerenciamiento/distribución se esparcen por redes interconectadas de geometría variable. 186 Esta empresa nacional era líder en otras bebidas, como en vinos con la marca Termidor, por ejemplo, y en jugos, con las marcas Cepita y Carioca, entre otras. 130 solamente entre empresas del mismo ramo, sino también entre empresas de distintos ramos” (Sylos Labini, P. 1956, 1966, p. 18). Algunas embotelladoras de Coca-Cola, como la argentina Reginald Lee, provocaron concentración técnica, al cerrar algunas de sus plantas productoras y concentrar la producción en una sola planta en el Gran Buenos Aires. La embotelladora mejicana de Coca-Cola, ARCA187 compró entre los años 2007 y 2008 las dos embotelladoras argentinas que funcionaban en el Noreste y en el Noroeste del país (Grupo Yege y Grupo Guerrero, respectivamente), logrando con estas adquisiciones una concentración económica por parte de esa empresa extranjera. En acciones llevadas a cabo por la empresa global norteamericana Coca-Cola se pueden encontrar resultados de concentración financiera, ya que adquirió las marcas de la empresa transnacional, Cadbury, fuera de los Estados Unidos, Francia y Sudáfrica. Esta compra impactó enormemente en Argentina ya que, si bien “las acciones son cada vez más ajenas a los fines propios del hombre y del lugar” (Santos, M. 1996, 2000, p. 68), impactan enormemente y crean otras acciones. Esto llevó a la concentración a escala local, ya que las marcas Schweppes, Crush y Gini de la empresa Cadbury eran embotelladas por las empresas argentinas Peñaflor y Pritty, las que perdieron la licencia a favor de las embotelladoras de Coca-Cola en Argentina. De esta manera, esta última empresa global pasó a aglutinar aún más el mercado de gaseosas porque, en el segmento de las naranjas, sumó la marca Crush a Fanta que es la marca sabor naranja más vendida y además Schweppes le permitió ingresar al segmento de las tónicas que estaba dominado por Paso de los Toros de Pepsi-Cola. Durante los noventa, la concentración de las plantas por parte de embotelladoras de Coca-Cola y de Pepsi- Cola fue resultado de la implantación del sistema técnico PET en reemplazo del de vidrio, ya que permitió reunir la producción en megaembotelladoras y provocó el cierre de diversas plantas más pequeñas que se encontraban repartidas por el territorio. Es ésta, sin duda, una concentración técnica, como la denomina P. Sylos Labini (1956, 1966). Junto al poder de las embotelladoras de las grandes marcas globales, se han diversificado las empresas que elaboran bebidas gaseosas de marcas económicas, siendo el territorio objeto de divisiones del trabajo superpuestas por las diferentes empresas según su tamaño y poder. La categoría territorio usado nos permite ver esa acción llevada a cabo por 187 Es la segunda empresas en importancia en América Latina, tras FEMSA; ambas mejicanas. 131 todos los actores sociales, personas, instituciones y empresas ya que, en su definición, se tiene en cuenta esa “interdependencia e inseparabilidad entre la materialidad, que incluye la naturaleza, y su uso, que incluye la acción humana, esto es, el trabajo y la política” (Santos, M. y Silveira, M.L. 2001, p. 247). Así, la expresión división territorial del trabajo pasa a ser un concepto plural, porque “cada actividad y cada empresa, produce su propia división del trabajo. Cada empresa, cada actividad necesita de puntos y áreas que constituyen la base territorial de su existencia, como datos de producción y de circulación y de consumo: la respectiva división del trabajo tendrá una manifestación geográfica” (Santos, M. y Silveira, M.L. 2001, p. 290). Junto a las empresas embotelladoras de marcas líderes, de capitales nacionales y extranjeros, actúa un grupo heterogéneo de empresas nacionales con menor poder, pudiéndose mencionar en el área concentrada del país las siguientes: Pritty y PRODEA (Productos de Agua), entre las más grandes; empresas medianas de alcance regional, como Nutreco (Sierra de los Padres) o Mar del Plata Soda (IVESS), y pequeñas empresas con alcance local como Spring-up y Tandil Jugos (TIX), entre otras. De este modo, el territorio usado incluye además del Estado, todos los actores con diferentes tamaños; todas las empresas sin importar su poder o fuerza. Esta desigualdad es la que enriquece la categoría, territorio usado y niega la de espacio de flujos, que ve sólo el actuar de los actores con mayor capacidad de movimiento (Santos, M. y Silveira, M.L. 2001 y Silveira, M. L. 2008). Las empresas actúan según su poder, por lo cual el territorio aparecerá como una especie de reticulado, con divisiones del trabajo superpuestas. Tendríamos así, empresas líderes extranjeras y nacionales, que generan divisiones del trabajo ocupando el territorio a partir de lógicas globales; empresas argentinas menores, que operan siguiendo lógicas nacionales y/o regionales y otras empresas más pequeñas, que se limitan a áreas menores, pudiendo llegar a ser su mercado sólo el interior de una ciudad. Este es el poder de las empresas para usar el territorio e ir seleccionando la base territorial necesaria para su subsistencia (Santos, M, y Silveira, M.L. 2001). La búsqueda fundamental es la plusvalía (Silveira, M. L. 2008) para lo cual las empresas más poderosas “ejerciendo su poder, eligen los puntos que consideran más competitivos, mientras que el resto del territorio es el espacio dejado a las empresas menos poderosas” (Santos, M. y Silveira, M. L. 2001). Cada empresa actúa en el mercado según su fuerza y las firmas más pequeñas usan aquellos territorios/mercados abandonados por las más poderosas limitadas especialmente por los elevados precios de sus productos. Sin embargo, cada vez más las grandes marcas quieren penetrar en estos mercados que años atrás no eran 132 de su interés, realizando estrategias que les permitan acercarse a ellos como gaseosas en vidrio, segundas marcas, botellas de 3 litros, entre otras. Esto es así porque el deseo de consumo impuesto por estas empresas, a través del trabajo ideológico de la propaganda, se inmiscuye en todos los lugares, sin distinción de clase social, aunque la capacidad de consumo sea desigual. 5.2. EL SISTEMA FINANCIERO COMO NEXO Y DIVISIÓN DE LOS CIRCUITOS DE LA ECONOMÍA J. Baudrillard (1968, 1997, p. 179) analiza el papel del crédito como un signo, a través del cual se ofrecen y proponen los objetos. Considera que el crédito “es más que una institución económica: es una dimensión fundamental de nuestra sociedad, una ética nueva”, ya que antes se trabajaba soñando con adquirir, mientras que “hoy en día los objetos se encuentran allí antes de haber sido ganados, son un anticipo a la suma de esfuerzo y de trabajo que representan, su consumo precede, por así decirlo, a su producción”. En este sentido Z. Bauman (2000, 2003, p. 55) dice que “la nuestra es una comunidad de tarjetas de crédito, no de libretas de ahorro. Es una sociedad de “hoy y ahora”; una sociedad que desea, no una comunidad que espera”. En la actualidad, la lógica del mercado lleva a que el consumo pase a ser un denominador común para todos los individuos,
